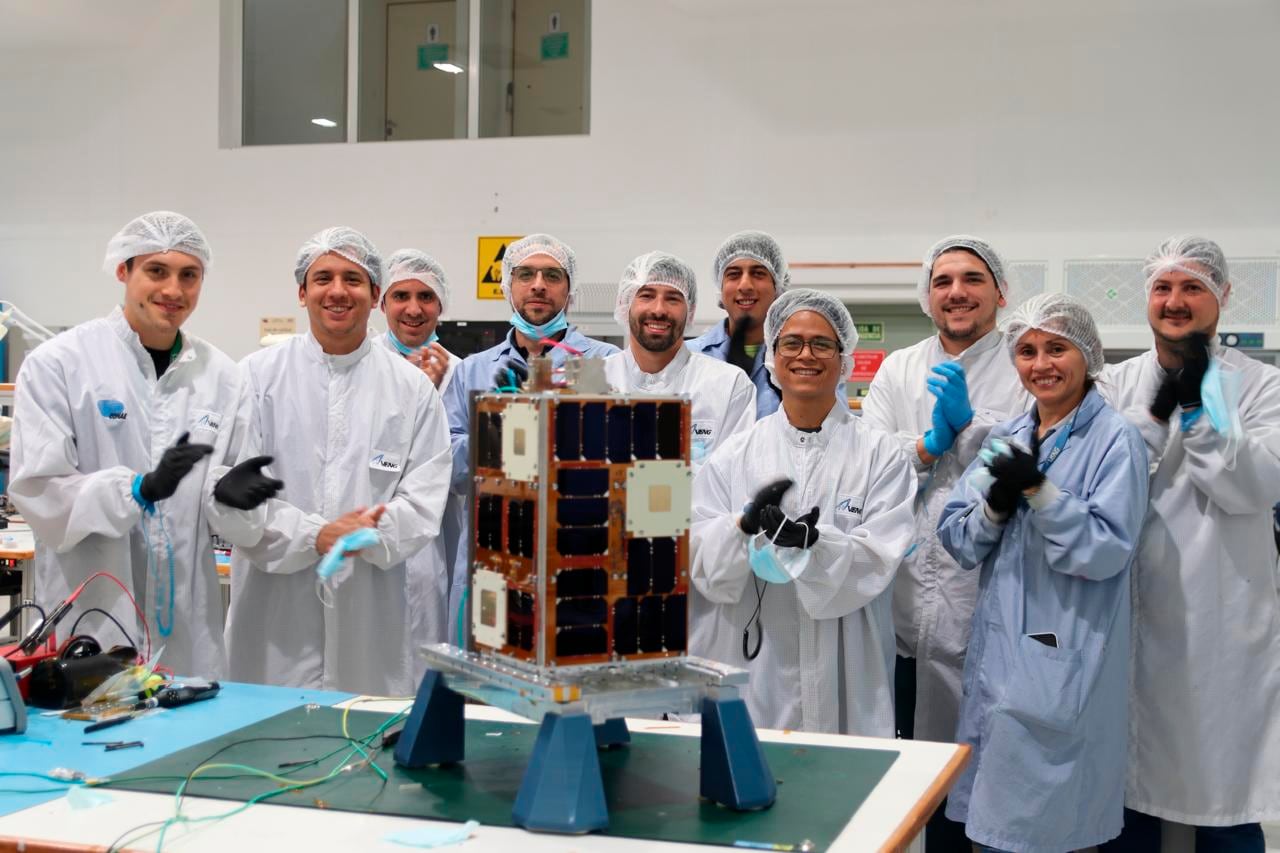"La belleza de aquellos años", los cuentos de ciudad y campo de Willa Cather
Aunque no se sentía cómoda con la vida de pueblo y emigró hacia la gran ciudad, los cuentos de Willa Cather fueron marcando un progresivo regreso al campo del Medio Oeste, y gracias a ellos, y a un sensible abordaje de las vidas de la gente común, se convirtió en una escritora de éxito, reconocida por el público hacia los años 30. La belleza de aquellos años, que ahora se publica en Argentina, reúne varios de sus mejores relatos.