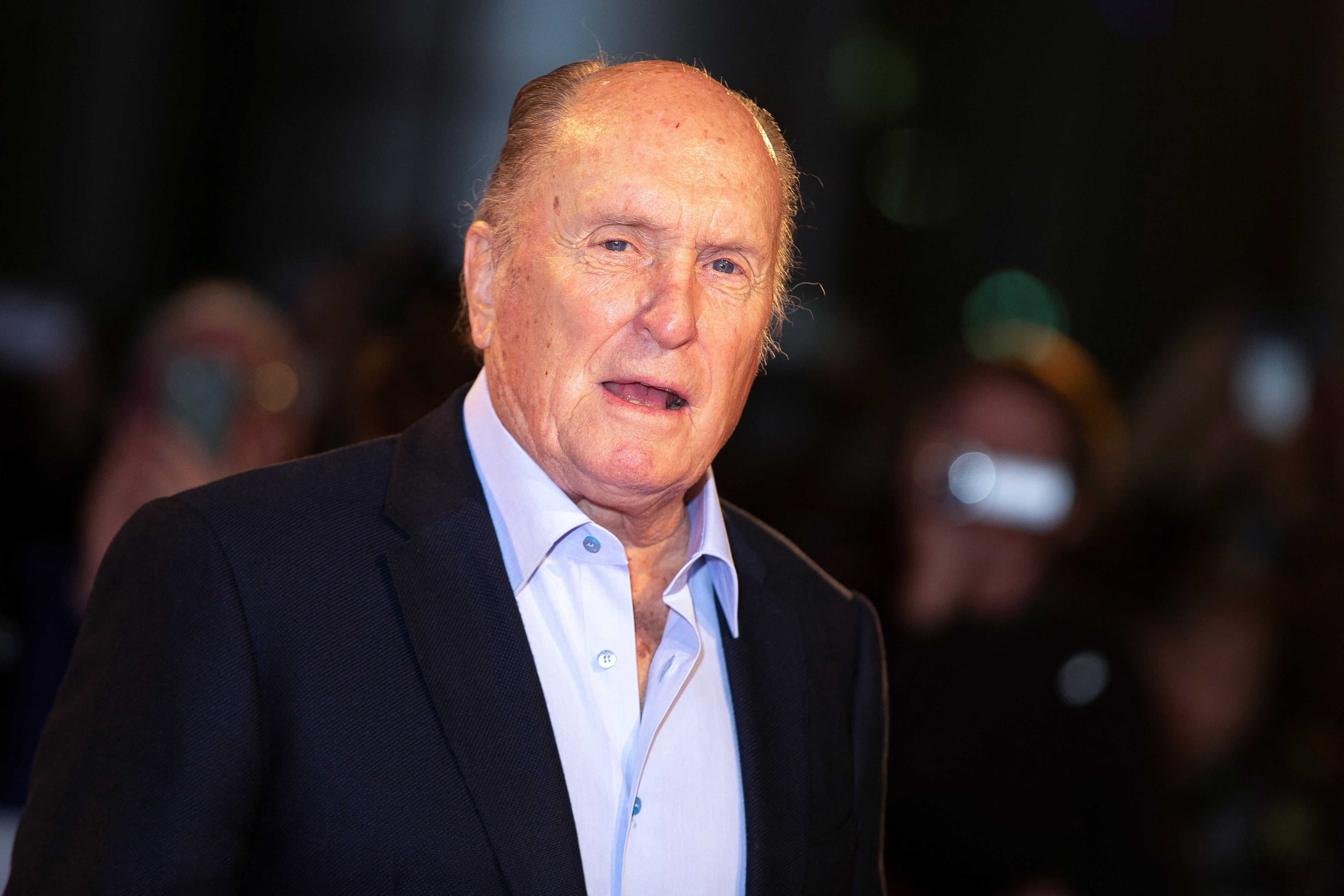Gabriel D. Lerman y "Fuera de serie"
Una novela sobre "San Martín, Rosas, Perón", el emblemático cuadro de Alfredo Bettanin
El cuadro fue pintado en 1972, iba a presentarse el 1 de julio de 1974, lo que finalmente no sucedió ya que fue suspendida a causa de la muerte de Perón. Perón es parte del tríptico y Alfredo Bettanin, el pintor de "San Martín, Rosas, Perón", iba a morir apenas un tiempo después, en agosto del 74. Estos acontecimientos históricos, personales y familiares son apenas una parte de la trama compleja y fascinante alrededor del cuadro que ahora reconstruye y narra la novela Fuera de serie de Gabriel D. Lerman, y que publica Hasta Trilce.