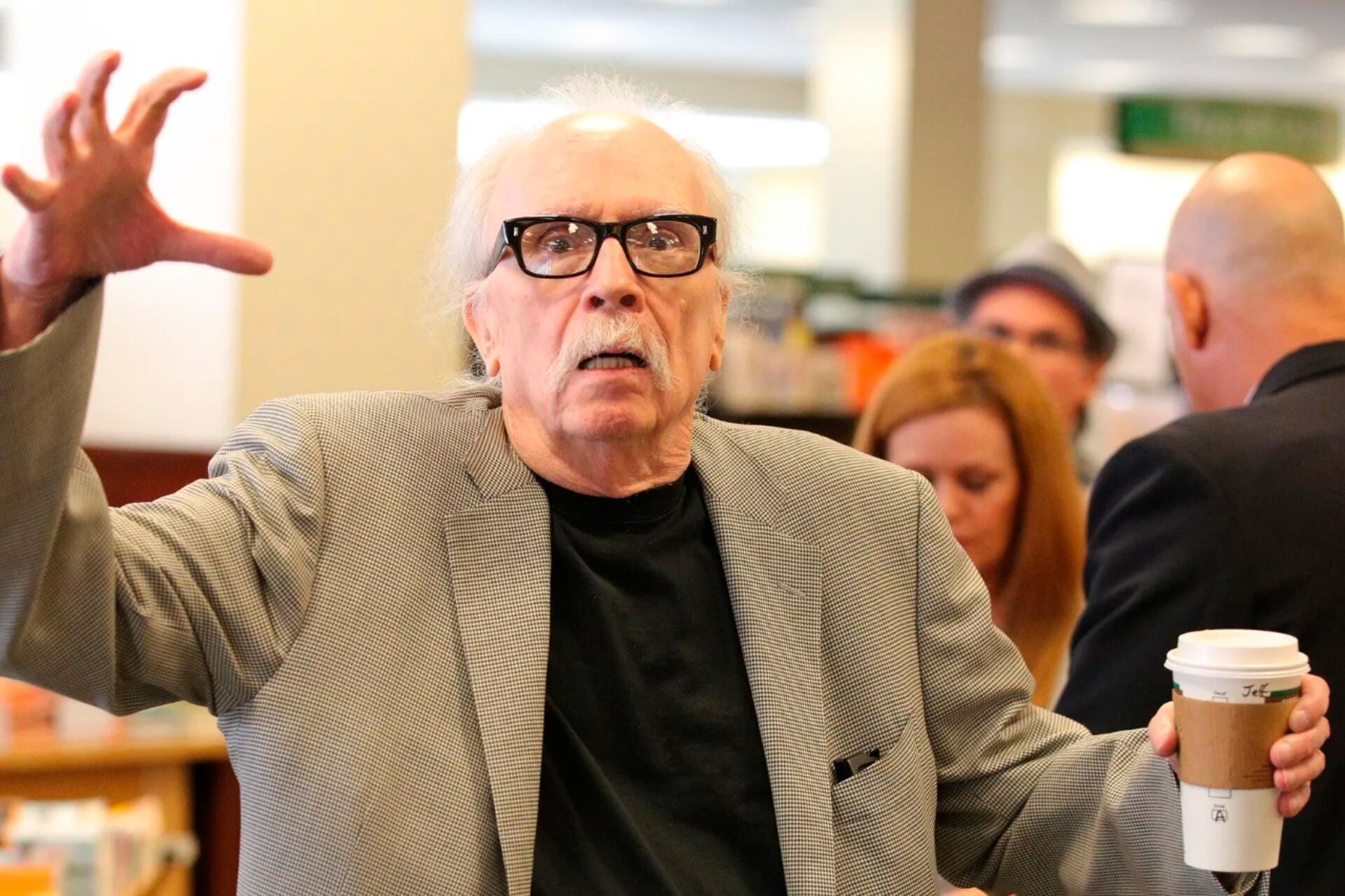"Mr. Morale & the Big Steppers" es otro gran trabajo del mejor rapero del mundo
El nuevo disco de Kendrick Lamar
Después de un bloqueo creativo de dos años, Kendrick Lamar acaba de editar Mr. Morale & the Big Steppers: un disco en dos actos con un simple brutal, "The Heart Part 5" como motor fuera de borda. Lamar hace un viaje íntimo y entrega su tercera obra maestra al hilo después de To Pimp a Butterfly y Damn.