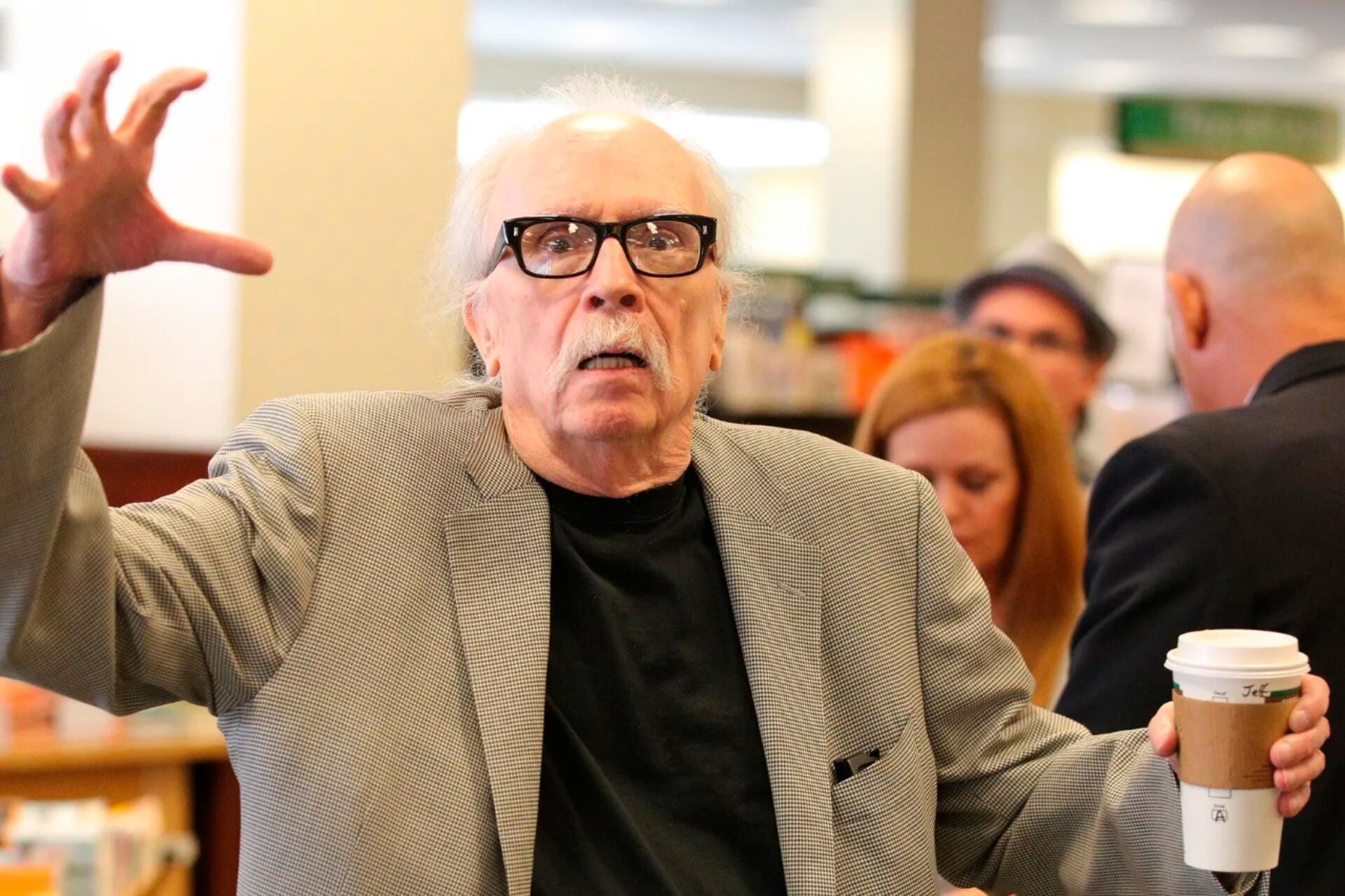El trilobite humillado
¿Qué es una biblioteca, además de un mueble? ¿Cómo se arma y se desarma con el paso del tiempo? Para celebrar sus quince años de existencia, la editorial Godot convocó a una serie de escritores -Selva Almada, Luis Chitarroni, Edgardo Scott, Dolores Reyes, entre otros- para contestar algunos de estos interrogantes. El resultado es el volumen Bibliotecas. Aquí se anticipa el texto del escritor mexicano Emiliano Monge donde relata los padecimientos a los que fue sometido durante la pandemia cuando su pareja y su hijo lo conminaron a poner orden en su biblioteca.