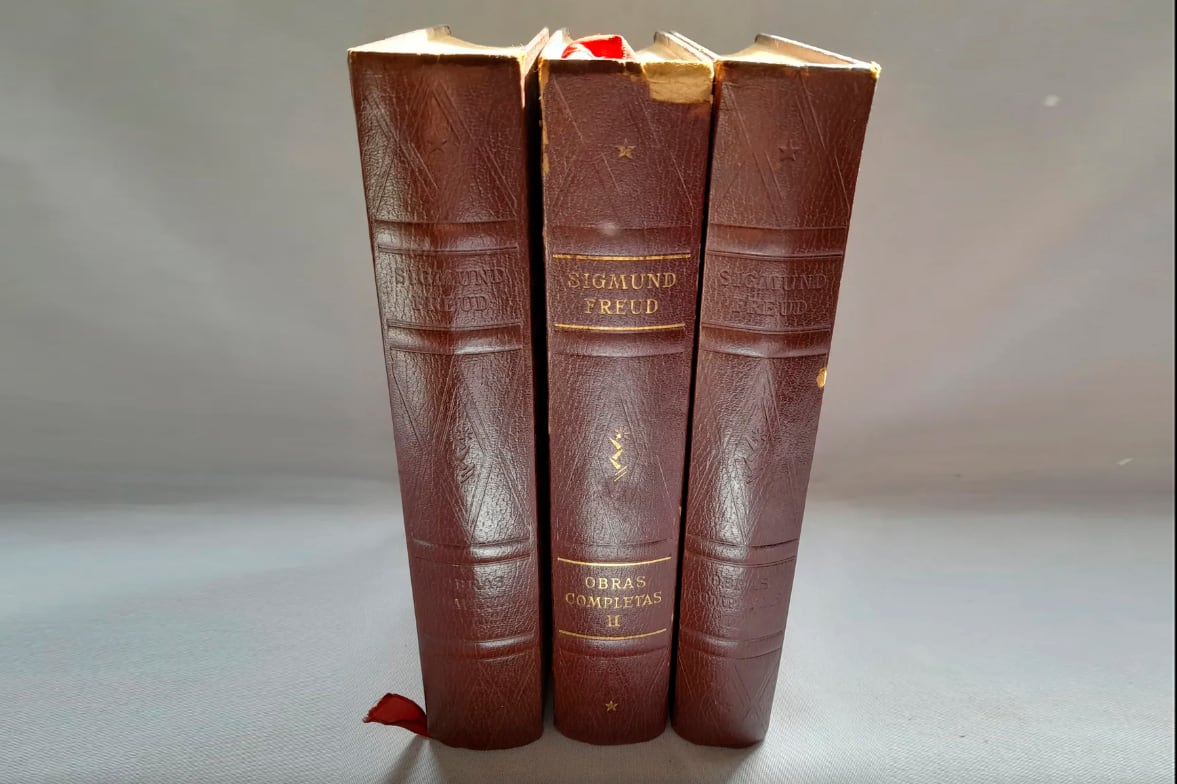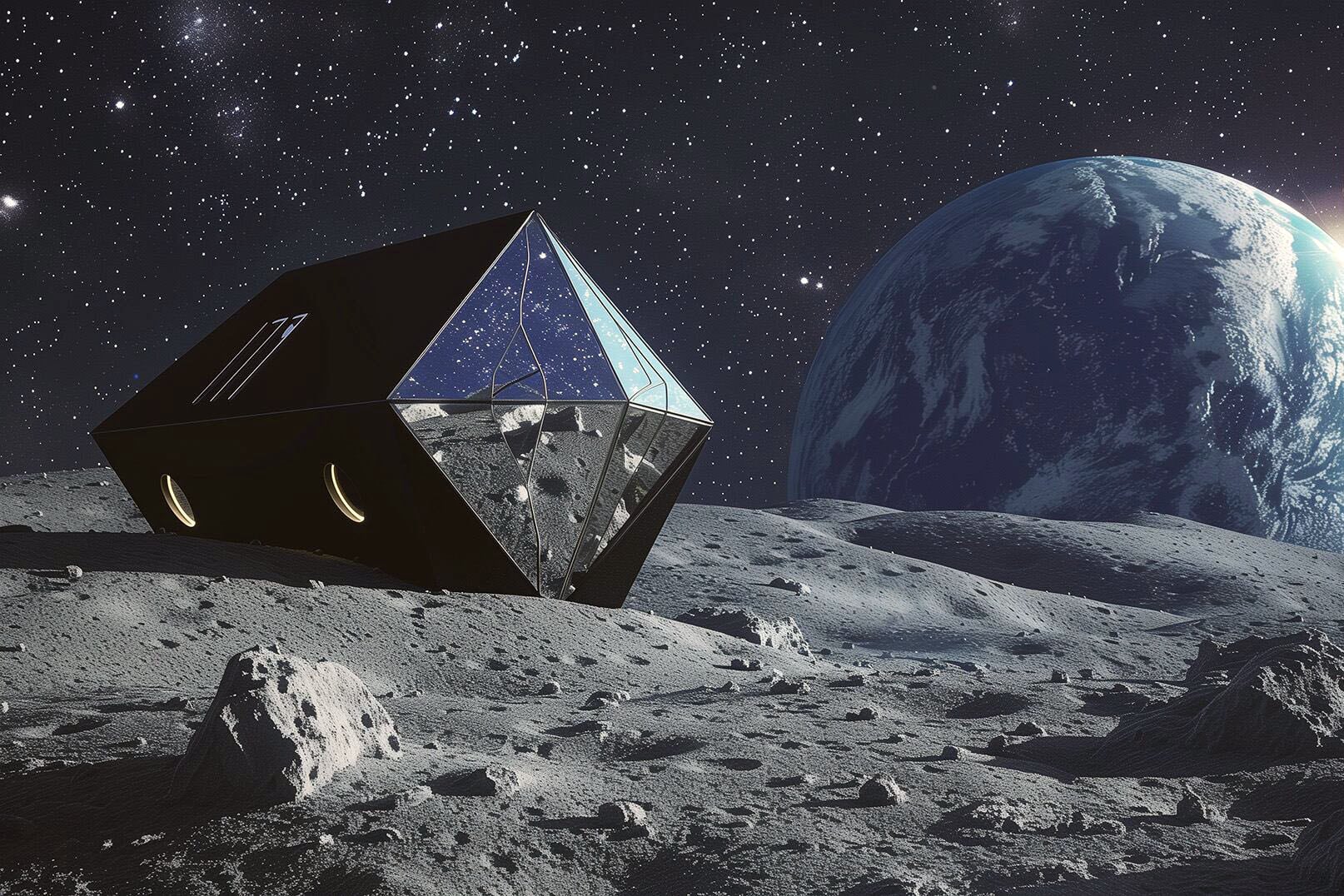La poeta y ensayista estadounidense participa del Festival Internacional Poesía Ya!
Anne Boyer: “En Estados Unidos no hay tiempo para tener cáncer”
La autora de Desmorir y Prendas como las mujeres se presentará este domingo en el CCK. En su literatura reflexiona sobre la enfermedad en el mundo capitalista. En 2020 ganó el Premio Pulitzer de No Ficción.