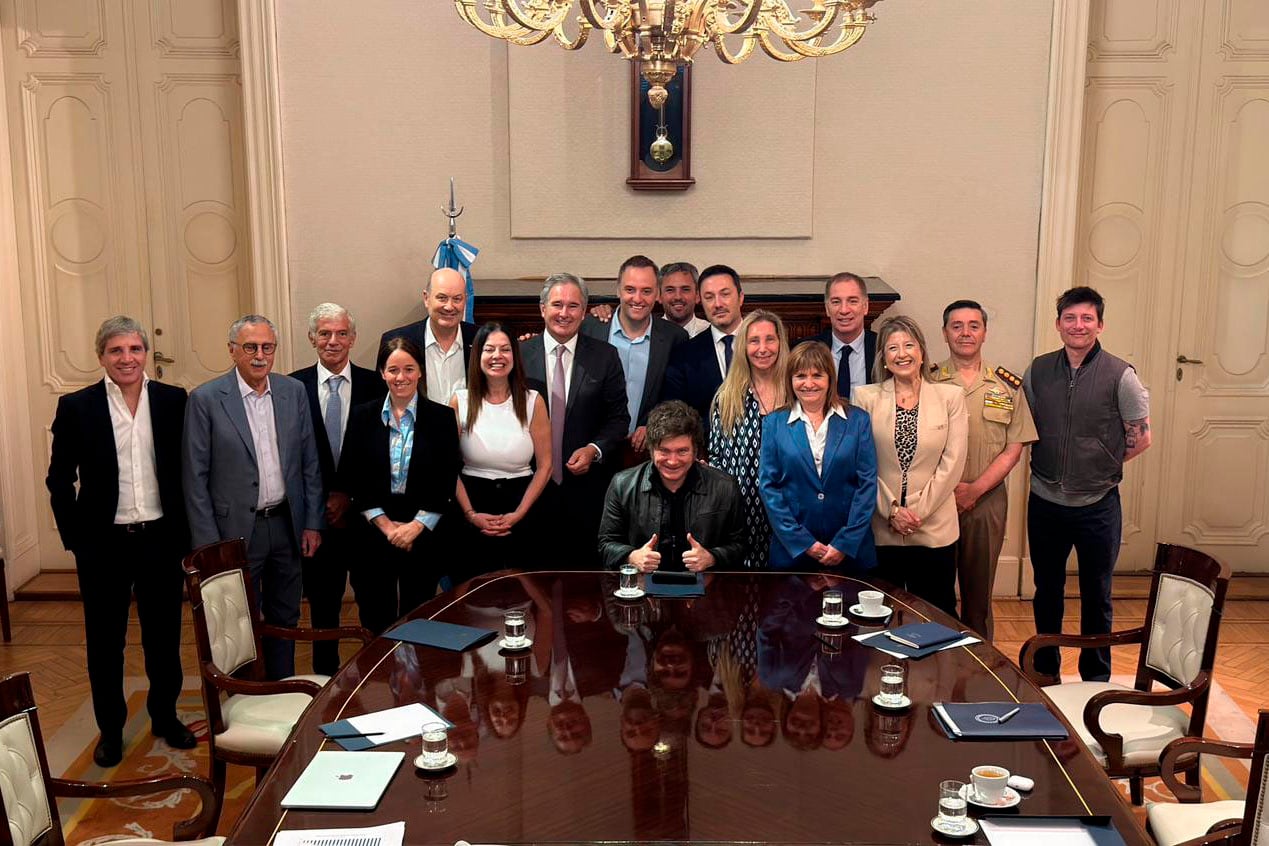"Los alemanes" de Sergio del Molino, la novela ganadora del Premio Alfaguara
Ganadora del Premio Alfaguara 2024, Los alemanes del escritor y periodista español Sergio del Molino indaga en la historia de una familia de las que formaron parte de "los alemanes africanos", como se conoció a un grupo inmigrante que hacia 1916 pasó de Camerún a España y se instalaron en diversas colonias. Relato y ficción, mito y crónica, Los alemanes vuelve al inextinguible interés acerca de las raíces y ramificaciones del nazismo hasta nuestros días.