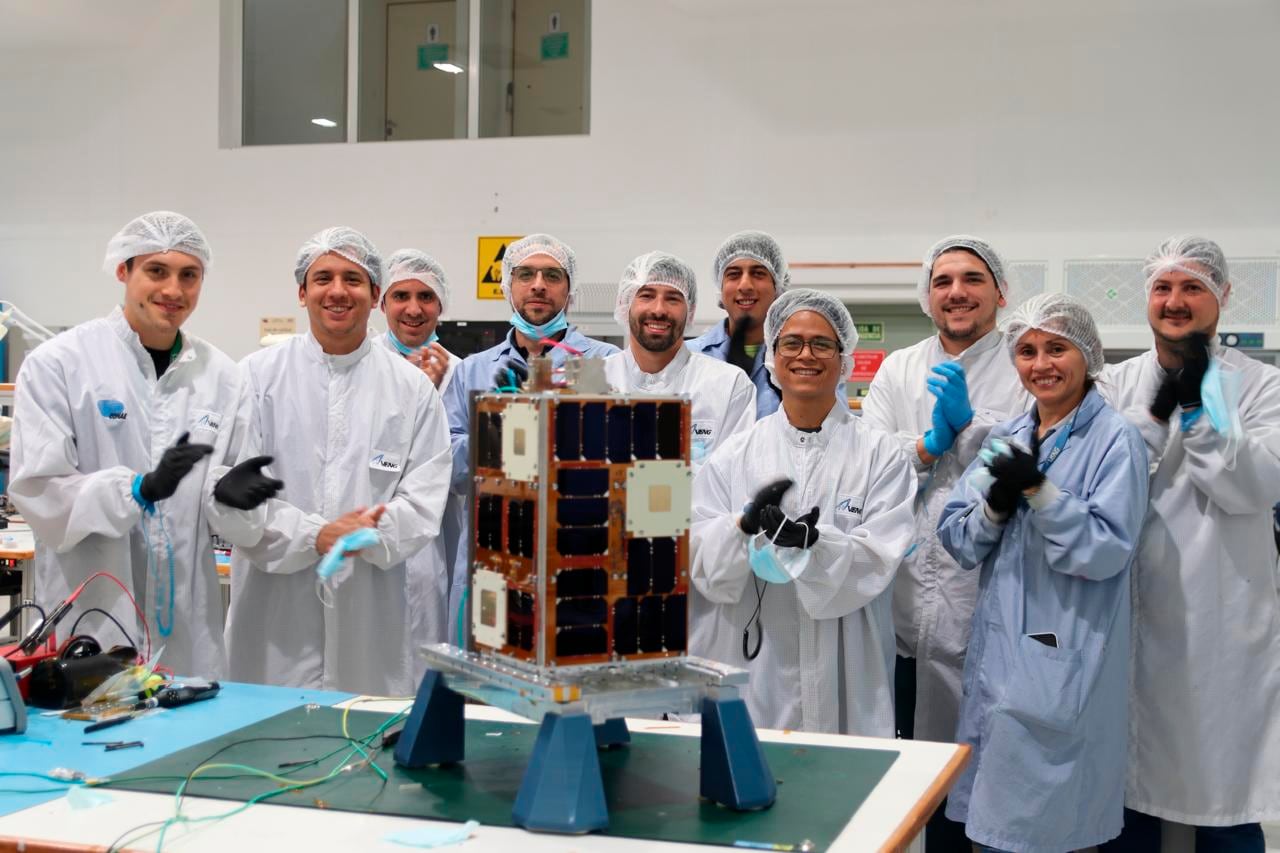Una pelea entre un niño y una niña, ya vacunados con la Sabin oral
A pesar de que el libro venía de Europa, de que yo lo había agradecido vehementemente y que sinceramente me había entusiasmado con la idea de poseer un libro nuevo, diferente a los libros viejísimo