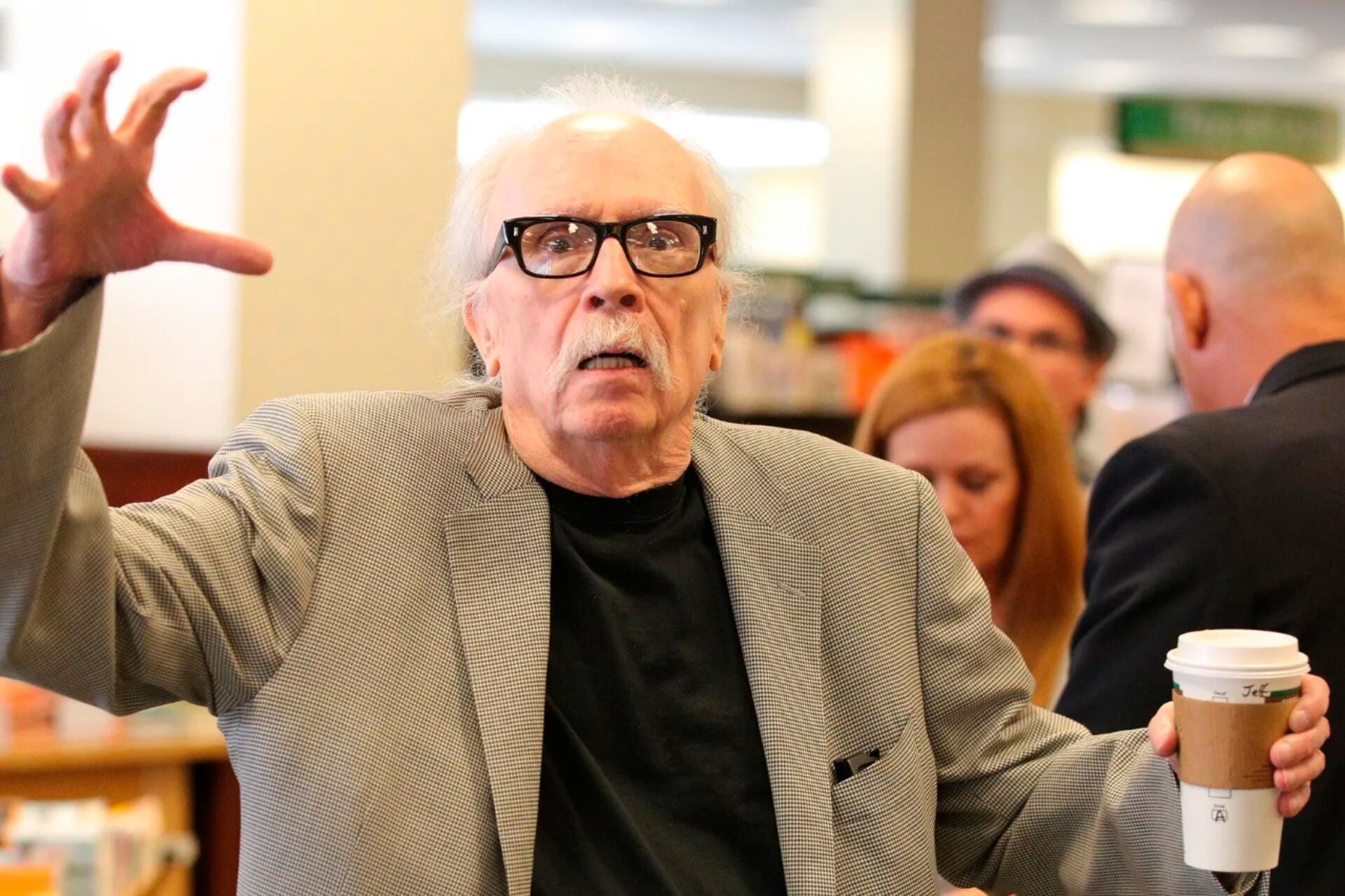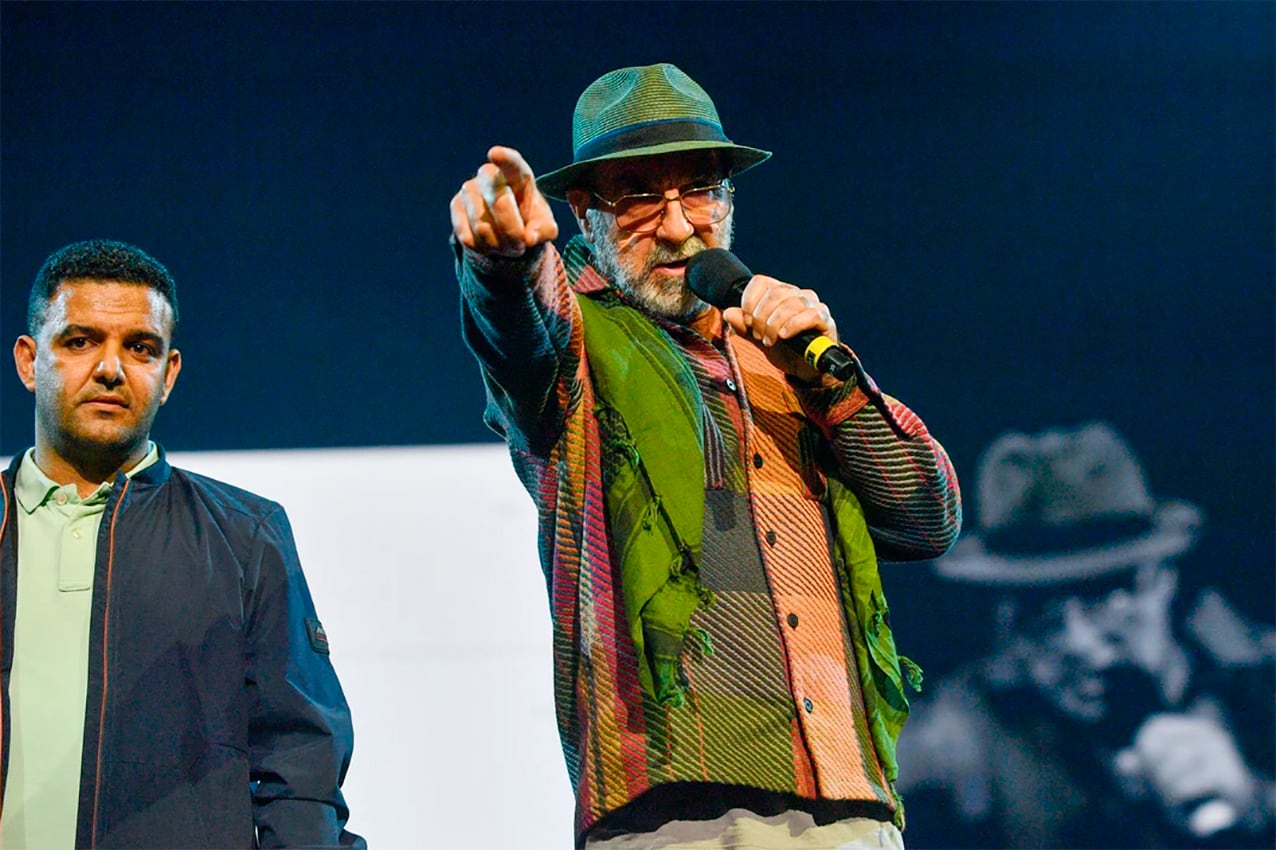Zach Cregger usa una historia de niños perdidos para intentar acercarse al dolor y la pérdida
"La hora de la desaparición" o cómo enfrentar el trauma colectivo
Una madrugada, 17 chicos de la misma clase se despiertan y salen de su casa para nunca volver. El evento despierta la paranoia en un barrio suburbano donde, ante la propia vida rota, el confort sólo aparece en la desgracia ajena.