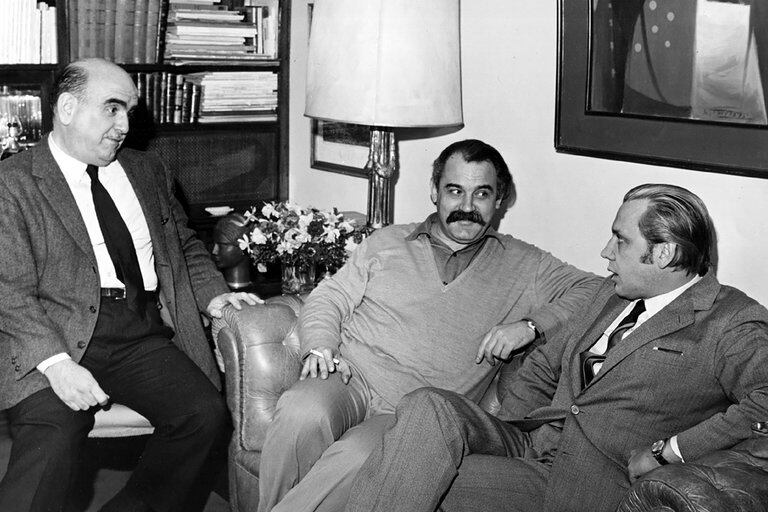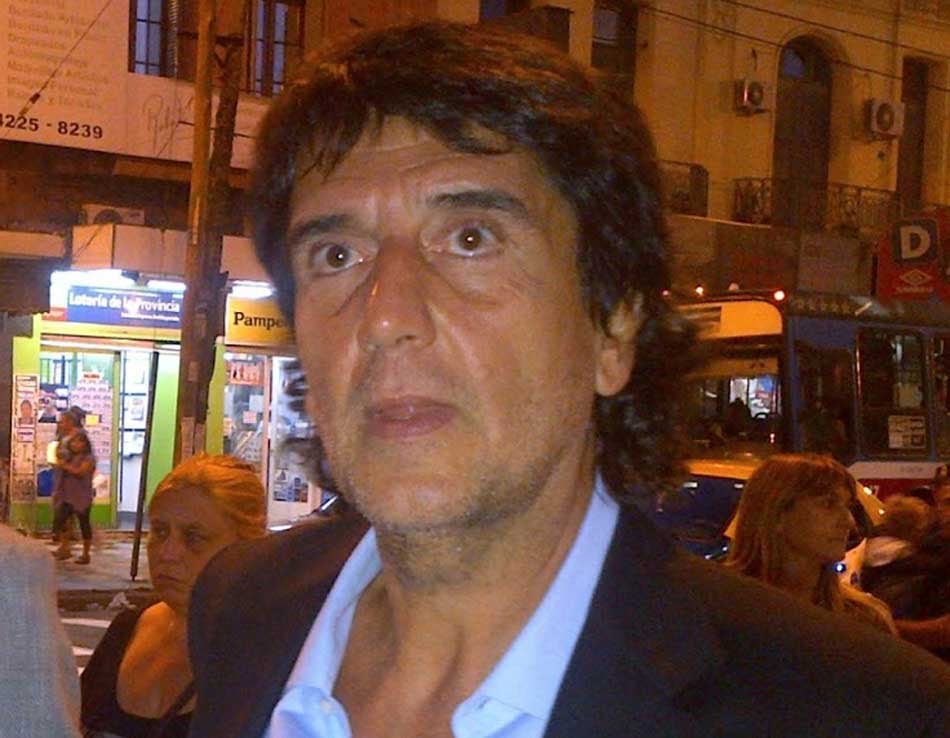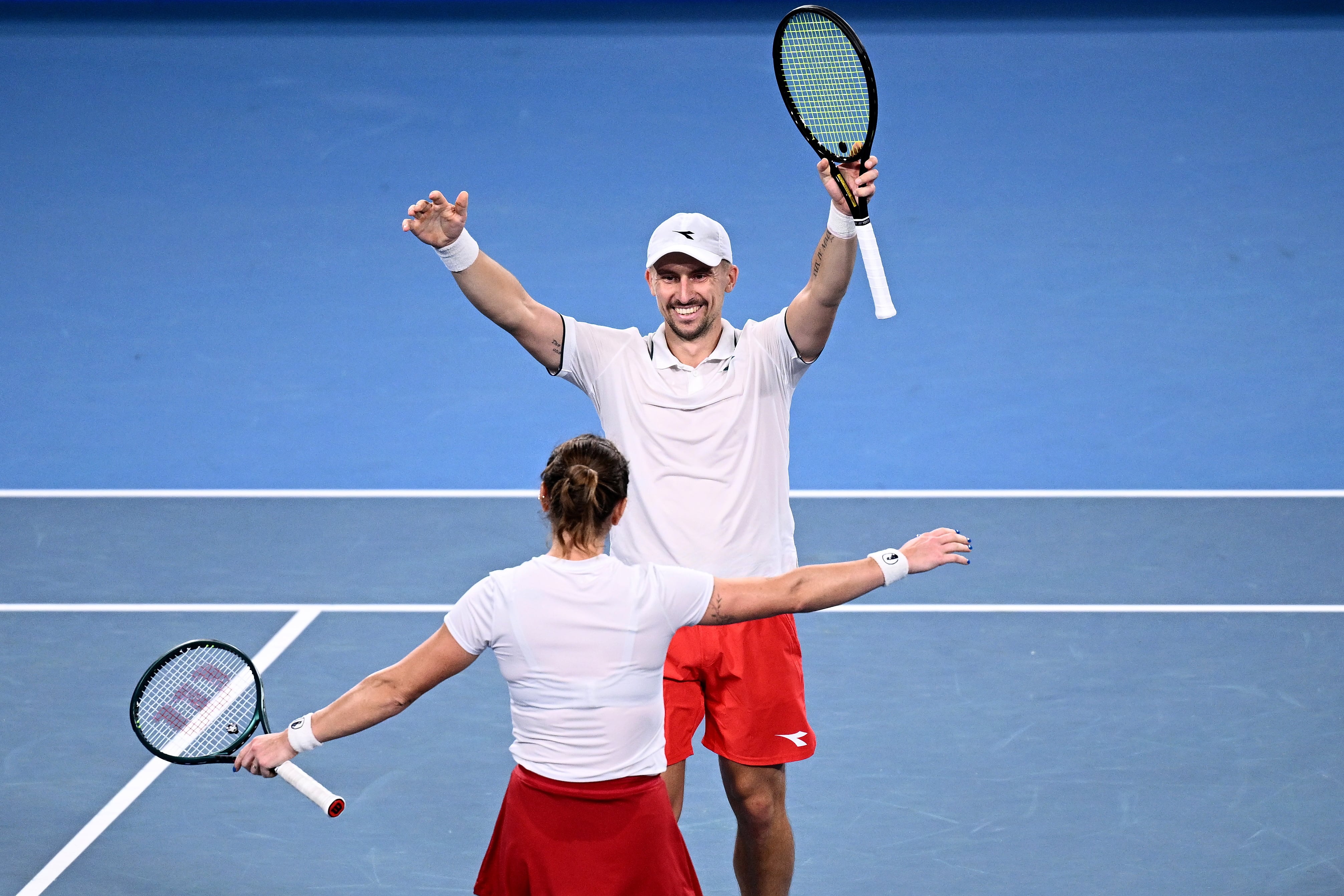Escritos reunidos del crítico e historiador Abel Posadas
Publican el libro "El cine argentino se fue sin decir adiós"
El volumen editado por Taipei Libros vuelve a poner en circulación un cuerpo de obra hasta ahora casi inhallable, que se encontraba disperso en revistas culturales de los años ’70 y ‘80 que no necesariamente eran de crítica cinematográfica.