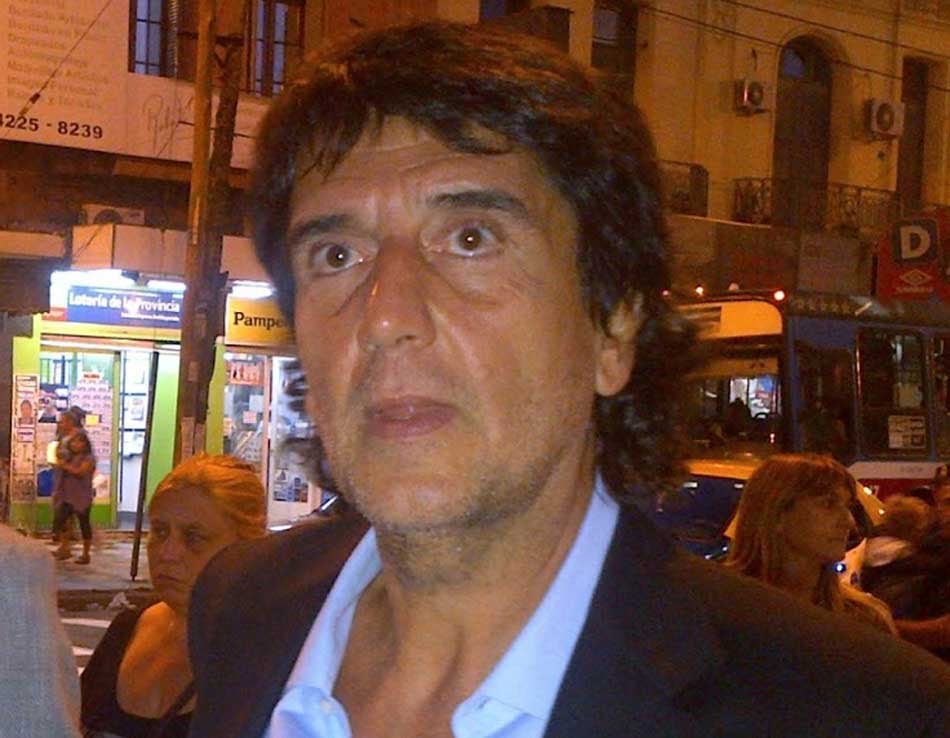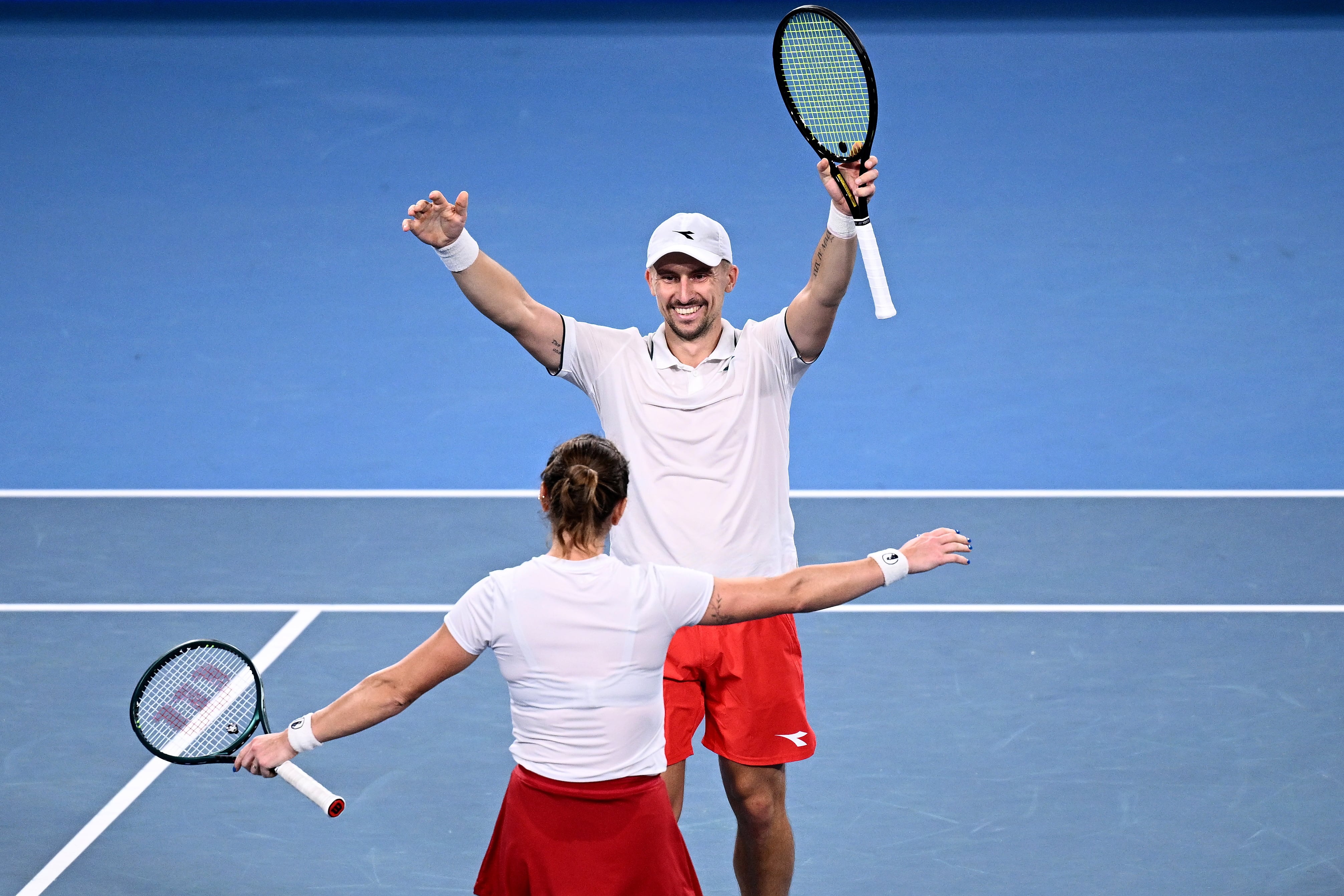Cómo ser madres y padres hoy (pero sin tablet)
Hacia una educación sin pantallas
La exposición desmedida de niños y adolescentes a celulares, tablets y televisores, y sus posibles daños es un tema de conversación en el mundo entero, y una preocupación que llegó tambiém a las escuelas y familias argentinas. Madres, pediatras y especialistas hablan de desafíos y estrategias para una crianza unplugged.