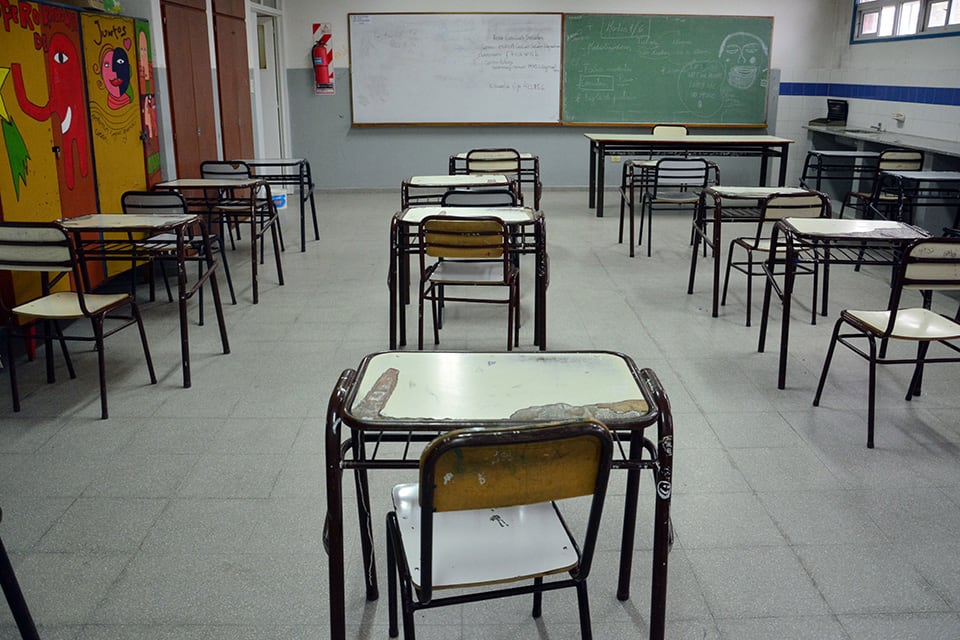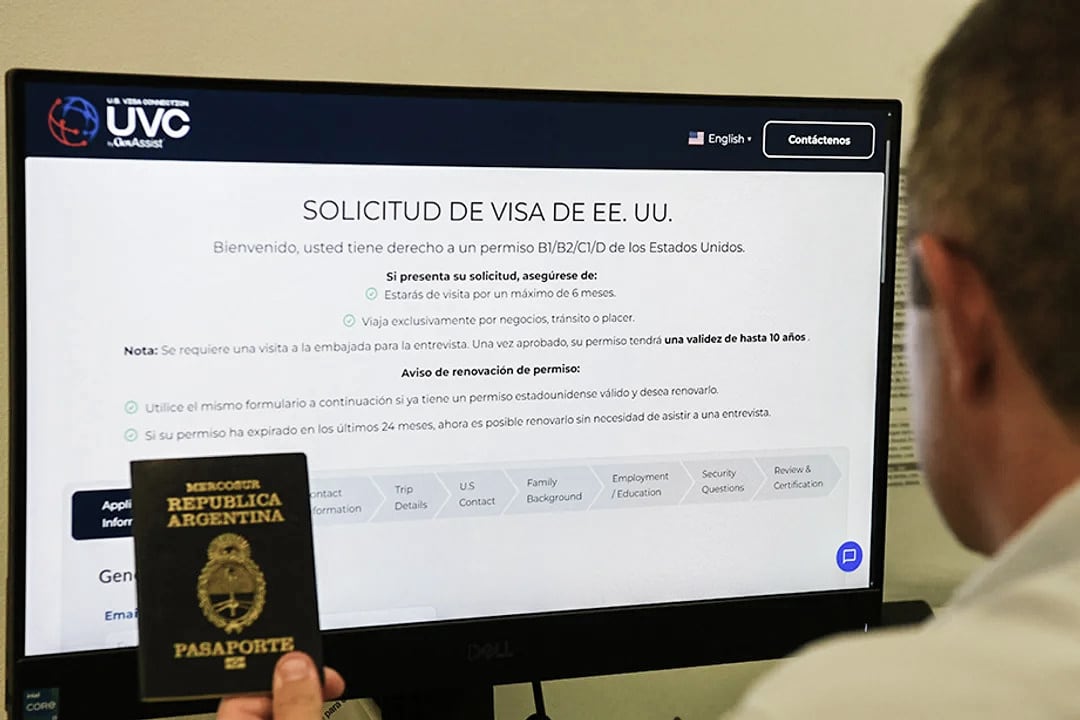Resistencia popular en las calles y en las urnas
Frente al desmantelamiento, un proyecto de Nación Educadora
Con la plaza todavía vibrando después de la multitudinaria marcha universitaria que rechazó el veto a la Ley de Financiamiento, la comunidad educativa sigue en alerta. En ese escenario de recortes históricos, deserción escolar y becas en retirada, Las12 conversó con Maru Bielli, socióloga, docente y legisladora porteña por Unión por la Patria, sobre los desafíos que atraviesa la educación y la universidad pública en Argentina. Entre un Congreso que achica derechos y una Legislatura porteña que avanza en la misma línea, Bielli analiza la continuidad política entre La Libertad Avanza y el PRO, el impacto de los ajustes en docentes y estudiantes, y las urgencias feministas en medio de una crisis económica, política e institucional.