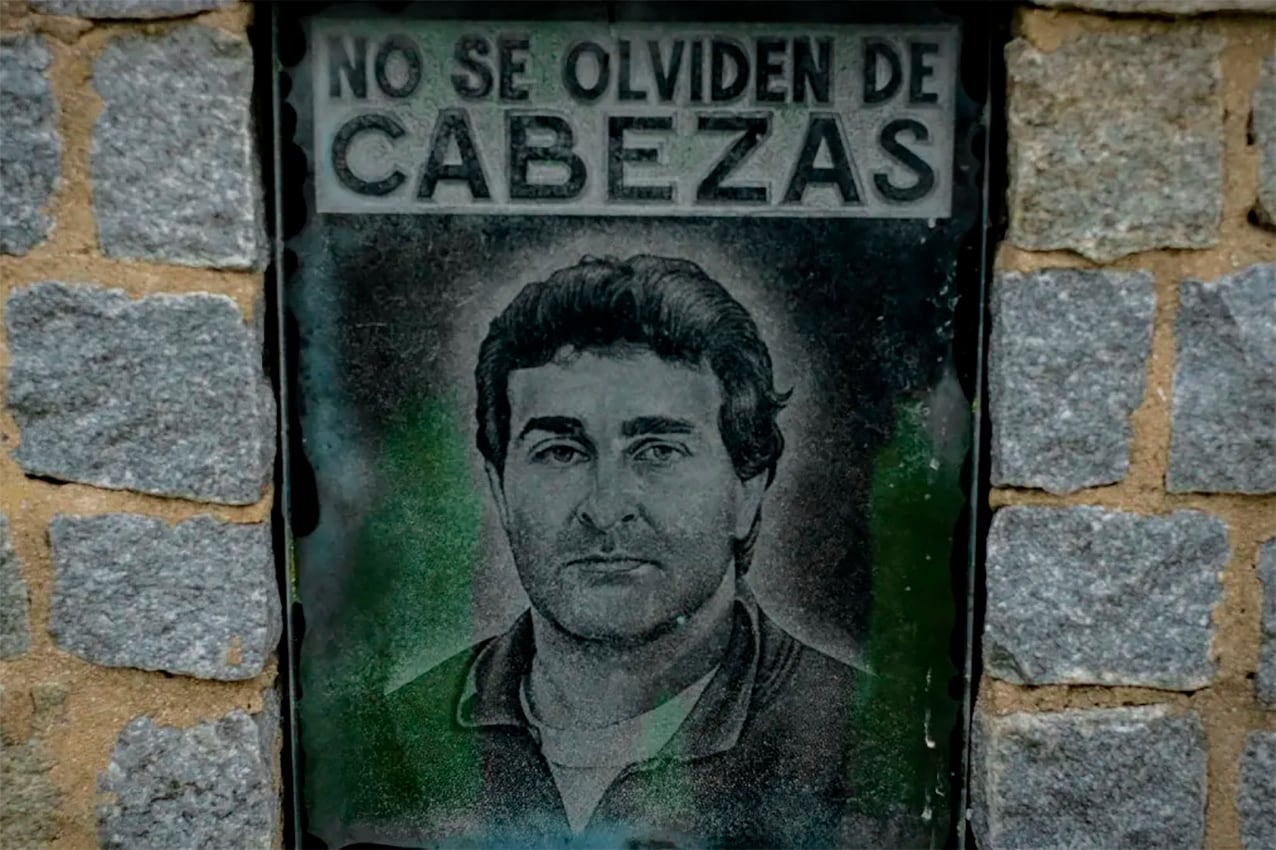Expertos en ciencias sociales debaten a favor y en contra de las prohibiciones
El dilema pedagógico de los celulares en el aula
Los que están a favor dicen que es mejor educar en un uso alternativo y moderado. Los que están en contra argumentan dispersión perceptiva y bullying.