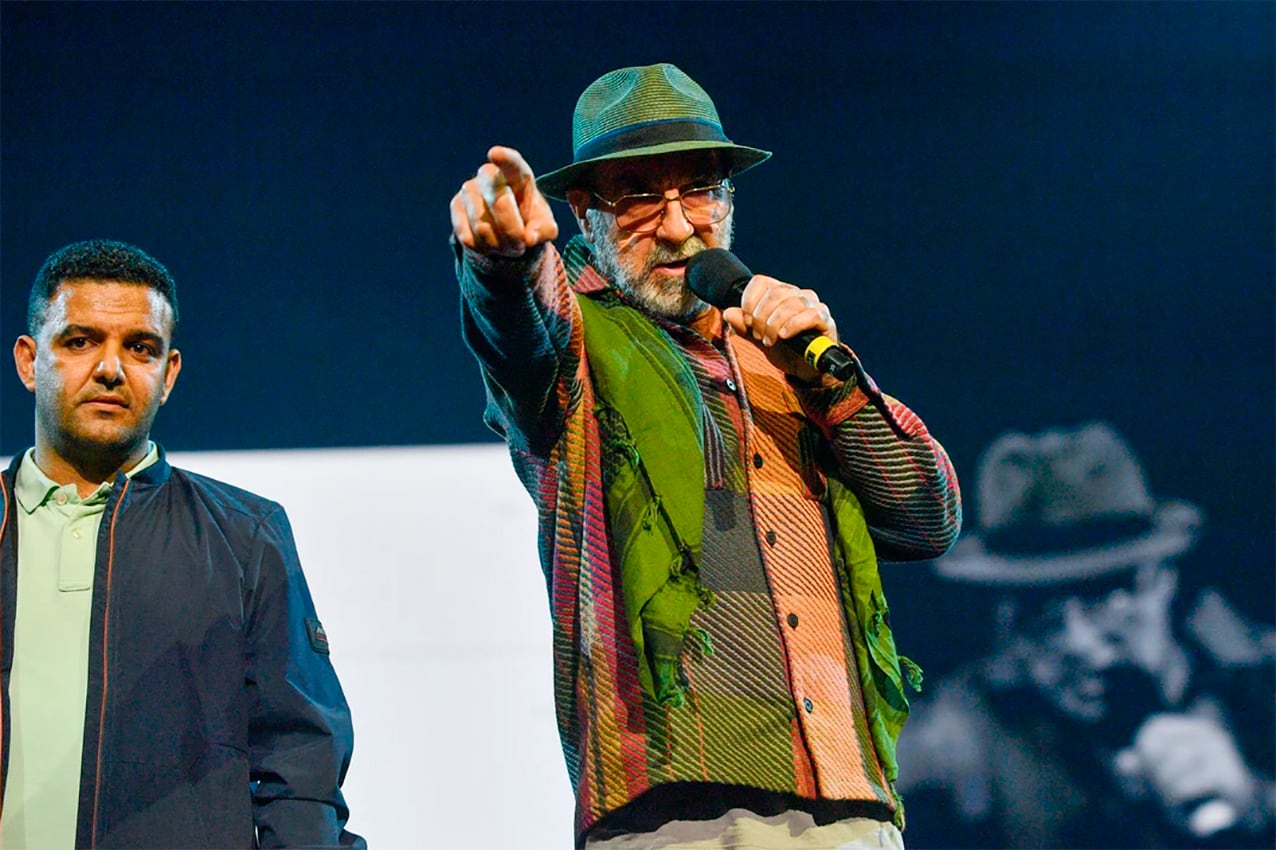Se cumplen sesenta años del asalto en San Fernando que inspiró "Plata quemada", la novela de Ricardo Piglia
El relato del crimen
Su epílogo sangriento en Montevideo marcó el paso de la represión de la delincuencia común a la persecución de la insurgencia política en el accionar policial. Además de sacar el caso del olvido, el relato de Piglia realiza una interpelación sobre la función del dinero y la violencia en el capitalismo.