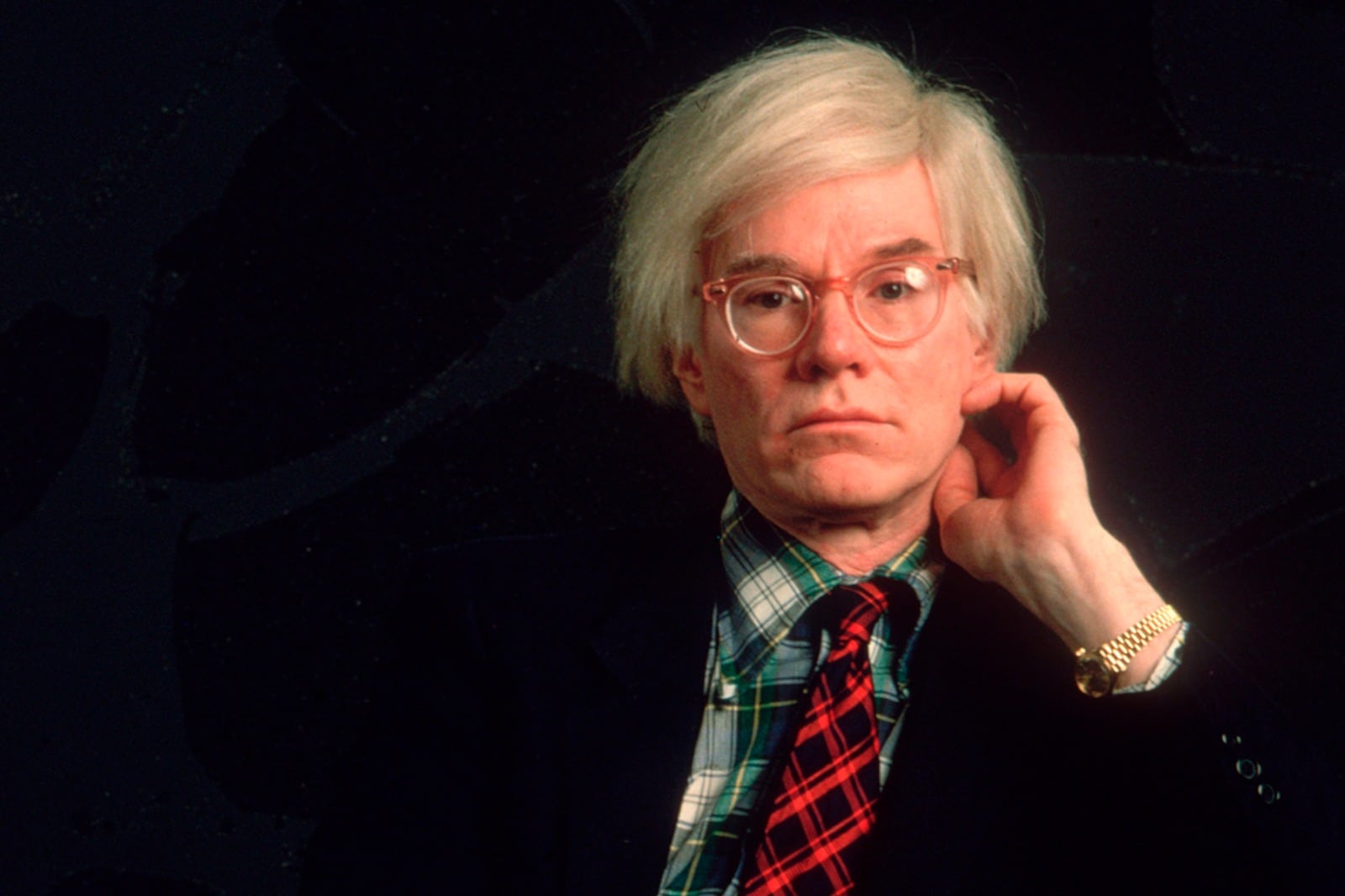"Chelsea Girls", las memorias del punk rock en la voz de Eileen Myles
Rechazada sistemáticamente por las editoriales a comienzos de los 90, Chelsea Girls de Eileen Myles tuvo su momento canónico cuando se reeditó en 2015. En este libro que acaba de publicarse en castellano (Las Afueras), se recrea la bohemia del punk rock con humor y sensibilidad. Myles traza su recorrido de la poesía a la narrativa y su transicion al género no binario.