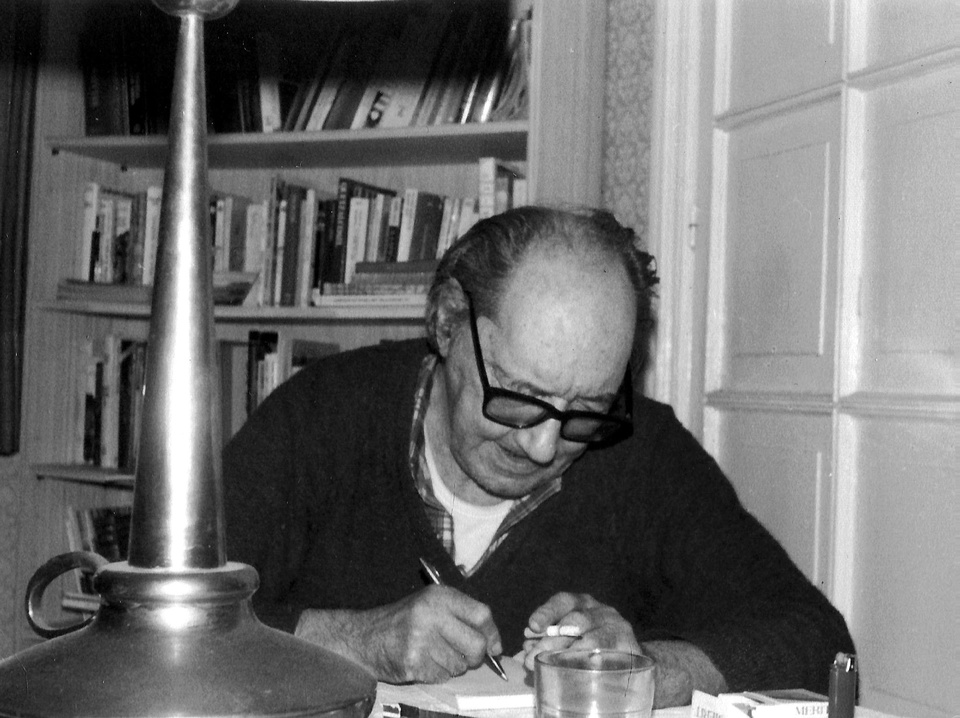Quien haya transitado por la narrativa de Onetti, no habrá de sorprenderse por el carácter lapidario de ciertas frases de su prosa. Provocador, incómodo, sin anestesia, con esa aspereza de sus juicios, militada como antídoto a toda posibilidad de autocomplacencia, el narrador uruguayo no anduvo con vueltas en el momento de definir, en una entrevista, a los críticos de la literatura: “Siempre dije que los críticos son la muerte; a veces demoran, pero siempre llegan”. Es lo que pasa con Mundo Onetti: Diccionario de Santa María de Nicolás Bompadre y Damián Repetto, un libro que los lectores esperábamos desde hace mucho tiempo y que, tan creativo como riguroso, con un prólogo de Carlos Gamerro, viene a llenar un vacío saldado a medias por la crítica académica hasta el presente. A decir verdad, como los grandes escritores del siglo XX, la obra de Onetti despertó desde el inicio una inmediata atención y generó, con el tiempo, una masa crítica voluminosa, acorde a su importancia y a la altura de un proyecto narrativo pionero en la narrativa latinoamericana. Era necesario un libro dispuesto a desmontar sus piezas no tanto para poner de relieve la construcción vanguardista y fragmentaria sino más bien para reunir esas fracciones narrativas y facilitar al lector la visión ampliada de la vastedad imaginativa del escritor uruguayo.
Los autores mismos -ya desde el título- lo denominan el mundo Onetti, ese universo inconmensurable e inagotable, poblado de personajes regidos por el principio de la migración de un relato a otro y de una férrea tenacidad, entendida como la pulsión de volver al lugar de pertenencia, a la zona natal o de adopción, cruzando el tiempo y sorteando las adversidades. El vínculo entre la narración onettiana y el tango es bastante ostensible respecto del “volver” pero lo que no lo es, es la vuelta de tuerca que consigue infundir al acto de narrar cada vez que hace del regreso un ingreso a otro mundo. Mediante la lección-Henry James con sus múltiples puntos de vista, Onetti parece desacralizar el nihilismo tanguero obteniendo así una compensación existencial, que los autores conciben como una especie de salvación por la escritura, la gran coartada del narrador uruguayo que debe en parte a su profundo conocimiento del Barroco.
Contrariando al mismo autor, quien más de una vez afirmara que sus personajes eran más bien escasos, -“yo hago música de cámara, con poquito me alcanza”, pues “unos se mueren, otros resucitan y otros simplemente cambian”-, la tentativa de los autores reside en desplegar el proyecto onettiano, esto es, mostrar el inventario, por un lado, de la totalidad de los personajes de la narrativa de Santa María inaugurada en La vida breve, la novela de 1950 en la que Onetti funda en efecto una ciudad con ese nombre y, por el otro, de todas las locaciones de que se compone el espacio imaginario de esa pequeña urbe inventada a la vera de un río que tiene lugar, además, en el mapa, como si buscara anclarse en lo real. Hacia atrás, está la literatura misma con todas las fructíferas influencias narrativas cuya prioridad la tiene, sin lugar a dudas, Faulkner pero también yacen en el subsuelo onettiano otras matrices: la oscilación entre realidad y ficción de Cervantes; la comedia humana –más que humana– de Balzac; el ciclo naturalista de Rougon-Macquart de Zola; el choque entre construcción del personaje y ciudad moderna de Pérez Galdós –aunque Onetti prefería a Pío Baroja a quien releía periódicamente y con suma avidez-. Y hacia adelante, la contraseña irrefutable del gesto fundador onettiano prevalece por sobre la invención de ciudades, una auténtica avanzada pionera la suya respecto de la Santa Mónica de los Venados de Carpentier, de la Comala de Rulfo, del Macondo de García Márquez, del Coronel Vallejos de Puig, de la así denominada Zona de Saer o más acá, en estas últimas décadas y dentro de la narrativa uruguaya Puerto Vírgenes de Claudio Invernizzi, Mosquitos de Delgado Aparaín, Paso Chico de Eugenia Ladra y un territorio con pequeñas ciudades de nombres elididos en la trilogía de Hugo Cabrera.
PLANES Y PLANOS
¿Por qué Faulkner en el centro de la constitución de la saga sanmariana que Onetti efectúa de un modo asombroso? Esta es la pregunta-clave que dispara el libro de Bompadre y Repetto en su afán por la reconstrucción de lo que está latente en esa naturaleza profusamente plisada de la saga. Esto desemboca en la creación de un diccionario de todos los elementos constitutivos de aquella, cuyo modelo es el condado ficticio y sureño llamado Yoknapatawpha de Faulkner, quien inventa incluso una capital: Jefferson. Los autores del libro lo organizan como un repertorio en tres dimensiones: personajes, espacio y tiempo y para eso se sirven de planos; de referencias múltiples; de asociaciones que son constantemente corroboradas; de deducciones a partir de lo dicho por los personajes; de la memoria de la ciudad que va creciendo con el tiempo; de cuadros y sinopsis que diseñan para hacer ver el espesor de la invención de Santa María. Lo que esta suerte de enciclopedia narrativa del mundo Onetti presenta es, entonces, la trama de entrecruzamientos e interferencias que se teje en el interior de la ficción en colisión con la temporalidad que termina diseñando un paisaje de alta densidad, hojaldrado, superpuesto, sumamente atractivo para el lector que deberá reconstruirla una y otra vez si quiere verificar sus alcances. En el fondo, se busca poner de manifiesto los dos lados del tapiz advirtiendo los desajustes cronológicos y los hiatos insalvables.
Los autores practican así el arte de unir los cabos sueltos ante la intersección de los sucesos con el propósito de ser reintegrados al conjunto narrativo. Incluso lo hacen hasta llegar al límite imposible de franquear. Los guía, un poco, en esta empresa, la vocación balzaciana de reconstruir la comedia humana de una sociedad entera como proyecto de totalidad -pura ilusión narrativa pero viable como representación- y otro poco el deseo de desentrañar el laberinto viviente que subyace a la saga onettiana, al punto de descomponerlo en sus partes y observar los entrelazamientos de la sucesión de los hechos de los personajes. Santa María tiene su historia y leerla es -como hace todo diccionario- describirla y explicarla pero hacerlo, lejos de romper el encanto de una saga construida por más de cuarenta años, pone a la luz la majestuosidad de su invención. No es poco lo que este libro consigue.
La importancia que Onetti adjudicó a la categoría-personaje está a la vista. A través de innumerables entradas, el lector puede desandar, de relato en relato, el recorrido de sus andanzas, desde la primera a su última aparición, y ver la película entera latente en la saga pero que gravita, y esto es lo deslumbrante, por fuera de los textos, en esos tempos extraliterarios en los que se constata un efecto de lo real tan potente que instala la percepción de los personajes de estar existiendo más allá del libro. El suyo es un realismo de desmontaje que termina siendo más real que el así llamado realista: si los personajes logran seguir viviendo entre libro y libro, eso significa que tal prepotencia de vivir -la que los hace volver a aparecer en otra ficción- deviene sin más la prueba de vida más irrebatible aun cuando algunos de ellos elijan el suicidio. Así es cómo Larsen, el protagonista de El astillero y Juntacadáveres, tiene un doble final como los borgeanos senderos que se bifurcan: en una interpretación muere y en otra no. Pero entonces, si aceptamos su muerte, debemos admitir por lo tanto que Larsen ha resucitado, pues en unos de sus últimos relatos, aparece aunque ya no vinculado a Santa María, convertido en un sacerdote yendo a llevar la extremaunción a un moribundo, lo que no puede leerse sino como la clásica ironía onettiana, una innegable alegoría desnuda del destino humano.
Lo que este diccionario de Santa María reúne con sus entradas es el espesor y la anchura de la imaginación narrativa de Onetti en las tres instancias antes señaladas en la medida en que los personajes son protagonistas, testigos y sujetos conscientes que habitan espacios imaginarios en contigüidad con los referenciales y, de modo similar, viven los tiempos psicológicos -en la estela proustiana- rozándose con los tiempos históricos, cuya reconstrucción rigurosa Bompadre y Repetto también emprenden. Cada entrada registra esa vívida apelación a la autorreferencialidad, una perspectiva descriptiva que Onetti toma del Barroco con su típica mirada en espejo como hace Velázquez en Las meninas, marcando a fuego la serie de relatos que tiene como epicentro Santa María, cuya nominación cercena el atributo del Buen Ayre para ser Santa María a secas. Todo esto responde a un sólido proyecto narrativo y es sostenido en la mayoría de las ficciones que escribe desde 1950 hasta su última novela Cuando ya no importe de 1993. La omisión en el nombre dado a la ciudad enfatiza una falta de aire que puede constatarse en las atmósferas enrarecidas y pesadas de los relatos que compone la saga sanmariana. También en Onetti adquiere un rol fundamental la temporalidad que se encuentra, como en Faulkner, secularizada, pero ya en este punto podemos empezar a avizorar el punto de desvío, a partir del cual se aparta del modelo para realizar su propia invención: a diferencia de la estructura teológica puritana y lo sagrado que aparece en el santuario del sur de los EEUU o en el sonido y la furia de sus negro spiriuals, Onetti seculariza el tiempo en una suerte de astillero abandonado, perdido en una ciudad olvidada de la región rioplatense, impotente ya de encarar algún tipo de ensamblaje trascendente, como si la suya no fuera sino una teología de la vida breve que sólo puede referenciarse en lo efímero, en ese instante, sagrado también si los hay, de los adioses, con todas las variaciones de sentido que instaura.
Los autores dedican el libro a la memoria de María Ramona Insaurralde Zamora, el personaje de la Moncha de La muerte y la niña y, al finalizar su redacción, suscriben como lugar de la escritura Santa Rosa (La Pampa) y como fecha “a 75 años del nacimiento de Díaz Grey y a 30 de la muerte de su creador”. Ellos llaman a esta pasión Onettitis, el conjunto de obsesiones y de fidelidades que compendia la ilusión de totalidad.
Menos una guía de viaje -los personajes de Onetti no son nunca turistas-, este libro parece rememorar como gesto aquel rito de calcar un mapa con tinta china, esmeradamente y con extremada atención, que no es sólo la pulcra copia de los accidentes geográficos sino, sobre todas las cosas, el trazado, lo más perfecto posible, de una cartografía amorosa. Qué otra cosa es la crítica sino esa transferencia que el lector realiza con la experiencia vivida en el espacio de la literatura. En el fondo, no hay críticos demorados sino venideros que tarde o temprano siempre llegan, como pensaba Onetti quien inventó, además, con el desarrollo de su saga, un lector a largo plazo que deberá reconstruir toda la historia sanmariana.
>Un Fragmento de Mundo Onetti: Diccionario de Santa María
Santa María cambió su fisonomía a lo largo de la historia. Alguna vez, dicen, fue la capital provincial por poco tiempo, pero casi siempre fue una pequeña ciudad ubicada entre la Colonía suiza y, al oeste, un río. Este es angosto y permite ver la orilla de enfrente; desemboca en otro mayor, sin costas a la vista, y forma una pequeña bahía, donde está la Isla de Latorre. A Santa María se llega por balsa, tren o micro.
Hacía el sur, pegado, está Enduro, un pequeño poblado con una fábrica de conservas de pescado y el barrio de los trabajadores alrededor. Desde una azotea se puede espiar lo que sucede en la localidad vecina. Más abajo, donde entra la costa, se ubica Miguez.
Al norte, a diez minutos en lancha o dos horas a pie por un tortuoso camino de tierra, está Puerto Astillero. Además de los galpones en ruinas y el muelle, hay un caserío, el Belgrano (almacén y pensión), el Chamamé (un bar pobretón) y la quinta de Petrus con la casona levantada sobre catorce pilares. Dos puertos al sur se encuentra Mercedes.
Esta es la región de Santa María. Fuera de ella hay dos ciudades importantes: El Rosario -la más relevante de la zona- está al norte de Buenos Aires -la Capital del país, adonde se llega atravesando el ancho río o dando un rodeo-–, al sur. Otros lugares de influencia que se mencionan son Colón y Salto, al norte. Además, aparecen capitales de países limítrofes. Una es Lavanda (La Banda Oriental del Uruguay), al sur, donde hay una Embajada Argentina. Otra es Monte (Montevideo). Para ir desde allí a Santa María, hay que atravesar el río ancho como un mar. También se menciona a Brasil, que parece estar a un par de horas de distancia en auto.
Quien busque el correlato geográfico de Santa María no lo encontrará, no existe. Sin embargo, creemos que Onetti tomó referencias concretas como modelo y las reubicó en otras regiones. El río que desagua en otro mayor, en una bahía pequeña que tiene una isla enfrente, puede ser una zona en las afueras de Montevideo, en la desembocadura del río Santa Lucía. Y la Isla de Latorre sería la del Tigre. Aquí encontramos muchos referentes reales que fueron incorporados a la ficción, como la pista de regatas, el puente de madera que luego fue reemplazado por uno más moderno, de cemento (puente de la Barra de Santa Lucía), el zanjón de Genser, que puede ser la Zanja Reyuna; también existen -o existían- el Camino de las Tropas, la Tablada Vieja y la Feria de Yaro. La represa mencionada en la última novela es Aguas Corrientes, cuarenta kilómetros río arriba. Y el Palacio Latorre, una casona rosada con una torre e innumerables ventanas que en la Saga está en la isla frente a Santa María, en la casa del General Máximo Tajes, ubicada en el parador que lleva su nombre, poco antes de llegar al dique. Helvecia, en el Departamento de Colonia, donde existe una Plaza de los Fundadores. Asimismo, el Mercado Viejo es muy similar al que existe en Salto.
En la ficción, el espacio antes delimitado se ubicaría más al noroeste, en las desembocaduras del río Uruguay, cerca de la Isla Martín García y sus alrededores. De allí que los sanmarianos “suben” a El Rosario o “bajan” a Buenos Aires, imposible si la ciudad mítica estuviera más al sur, a la altura de Colonia o Montevideo. Además, en “Presencia” se dice que en la Isla de Latorre, durante la dictadura, hubo un Penal, clara alusión a la Isla Martín García.
Más allá de estas referencias, no hay que perder de vista que Santa María es un lugar de ficción inventada por Onetti.