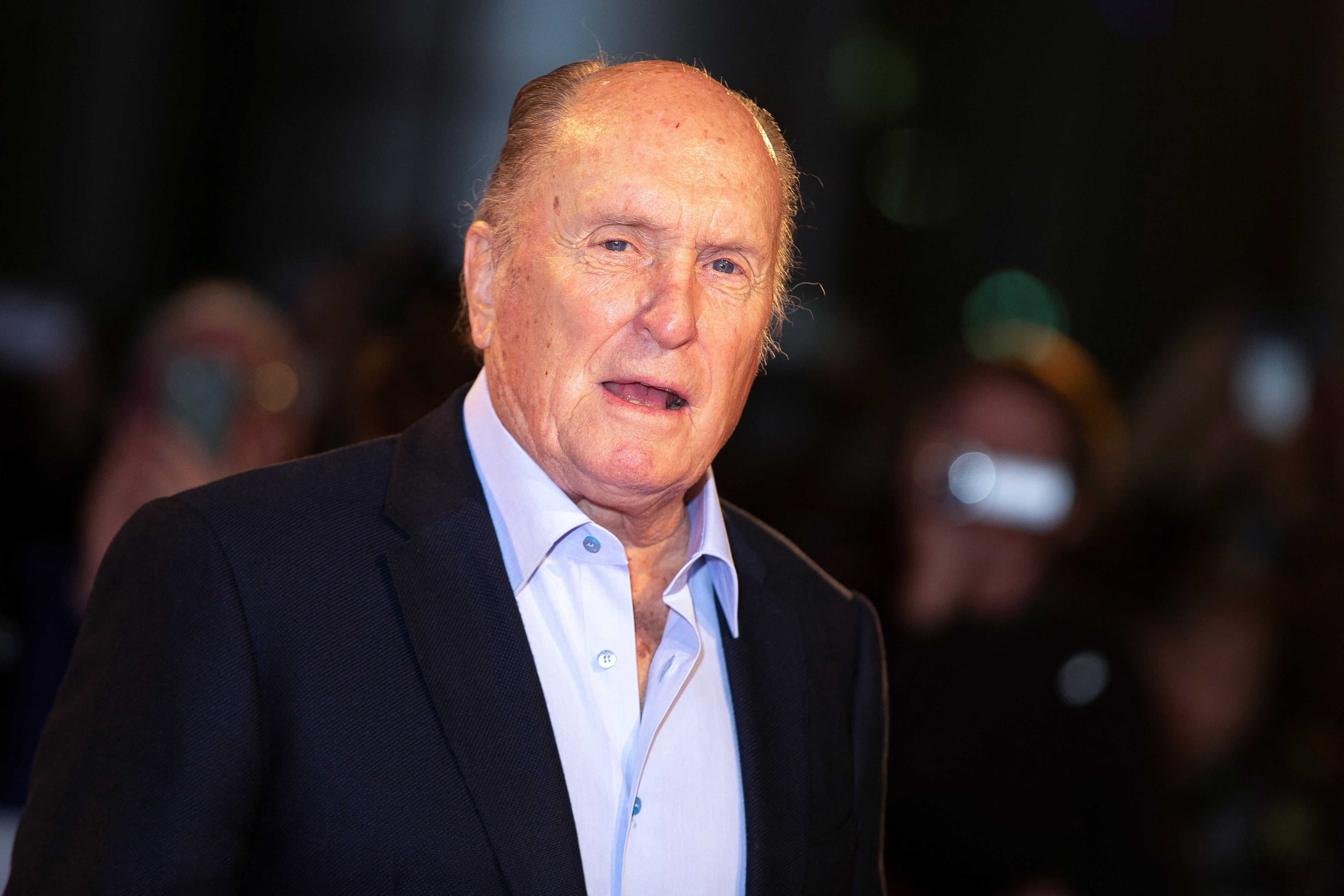Nueva muestra de Rodrigo Túnica en De Sousa Galería
Te llevo para que me lleves
La serie de acuarelas y esculturas que conforman Timbó timbó se articulan en torno a una gran canoa de madera como protagonista y guardan relación con la biografía de este artista y activista por la regeneración ambiental.