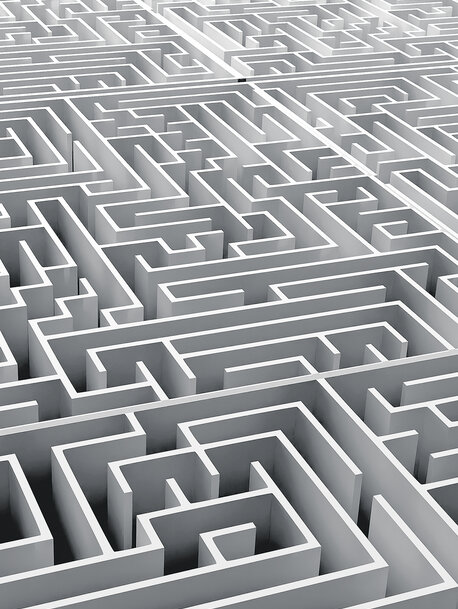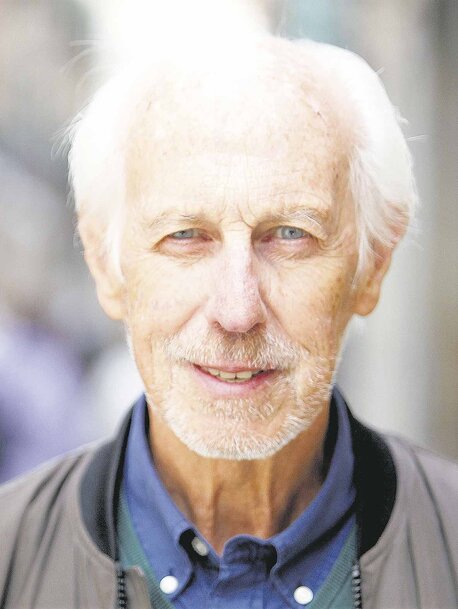En estos tiempos de crueldad, en el que los lazos sociales tienden a deshacerse, el retorno de la más antigua y primitiva pasión humana, a saber: el canibalismo, se extiende a campo traviesa por fuera de los espacios rituales.
En el diario dicen que un tipo de “clase media alta” asesinó a otro “de clase media alta” de tres disparos en la cabeza. Como mueca de la suerte, cuando los “linchamientos” están a la orden del día, esto ocurrió en Villa Lynch.
Hace algunos días un lumpen-proletario es masacrado por una horda de otros pobres solo por haber robado una cartera. El viejo slogan “de que no hay nadie más peligroso que un pequeño burgués asustado” se estrella de frente ante esta realidad.
Según un informe forense, un muchacho molido a patadas, en la Ciudad de Rosario, fue golpeado solo en el cuerpo y en la cabeza; los brazos y las piernas no presentaban daño alguno. Solo golpes en centros vitales.
Una niña adoptada es encerrada en un garaje con un perro y un mono y encuentra su cumple de quince con poco más de 20 kilos. Todo esto presentado una y otra vez en la “tele” con la inercia de repetición de una pornográfica o de un cuento del Marqués de Sade.
¿Puede el miedo provocar semejante reacción? Claro que no. Mucho menos el fastidio o el hartazgo de cierta parte de la sociedad que se sentiría “desprotegida”. Fue un tal Watson el que quiso imponer que el miedo es el afecto básico para el ser humano. Lo intentó demostrar, torturando a un bebé llamado Albert con ruidos inesperados e intempestivos. El “experimento científico” que rechaza el deseo del experimentador, no incluyó el sadismo de Watson en la experiencia, al mismo tiempo que el propio Watson ignoraba que él mismo era su instrumento.
Dejaremos de lado la anécdota de que el padre de Watson era un alcohólico violento que abandonó el hogar para irse a vivir con dos mujeres indígenas cuando Watson tenía 13 años. También dejaremos de lado las oscuras circunstancias en las que el pequeño Albert murió siendo aún un niño. Lo que no dejaremos de subrayar es que la experiencia demuestra que el odio está primero.
¡No, claro que no! El miedo no es primero. No. No se trata del miedo. Lo primero es el odio cuyo punto de máximo deleite es el canibalismo. Y no se trata de ninguna regresión a fases anteriores de la civilización del goce. Es que la mayoría de nuestros congéneres nunca han adquirido un progreso en dicha civilización. Solo han reprimido sus deseos criminales que están allí, listos para manifestarse en el mayor grado de abyección. El mismo Platón, en su República, aseguraba que el Hombre librado a sí mismo terminaría realizando el mayor de sus deleites, el más primitivo: comerse a su prójimo.
Freud fue uno de los más lucidos “decepcionados” por la crueldad extendida en la primera guerra mundial. En su contribución al por qué de la guerra, afirma que solo algunos han podido desarrollar una especie de modificación, que llama “orgánica”. Esta modificación hace que simplemente nos repugne aquello que para nuestros antepasados habría sido objeto de deleite extremo. En esto se basa su respuesta a Einstein.
La más antigua evidencia de la existencia del humano sobre la tierra son las primeras sepulturas. Ellas son la marca del nacimiento del símbolo y con él la prohibición de un goce: la injerencia sobre el cadáver. El modelo del canibalismo comienza su imperio allí hasta que el cristianismo lo sustituye por el modelo de lo útil. Para el antiguo modelo, del amor y el coito resultaba la peor de las combinaciones. El amor conduce a comerse al prójimo, el coito es insuficiente a esta aspiración.
¡No devorarás a tu prójimo! Pero ¿qué entender por el prójimo? Si bien etimológicamente el término “prójimo” no presenta mayores dificultades, al definirse como el más próximo, la noción es compleja. Una delgada línea separa, de mi más cercano, lo más amado y lo más odiado. Él puede atraerme hasta la fascinación, por su brillo o por su deformidad, puede ser mi refugio o mi pesadilla.
Es por esta división que el prójimo y lo abyecto son los dos polos de un complejo mayor que Freud pudo llamar “del semejante”. Es importante considerar que el semejante es, por identificación, un desprendimiento del prójimo. Algo de él queda fuera de esa identificación para constituir esa inquietante presencia del goce. El que dice que “no” conoce la experiencia de la nada y puede elegir la violencia aniquilante.
La negación es necesaria para la constitución del sujeto a la vez de que lanza a este sujeto al drama de la libertad. Si bien la negación es condición del pensamiento, también lo es de la desaparición de los límites y la libertad de poner en escena la violencia colectiva.
René Girard ha podido discernir cuatro estereotipos de violencia colectiva. Son: 1) la descripción de una crisis social y cultural o sea una indiferenciación generalizada; 2) crímenes indiferenciados; 3) la designación de autores de esos crímenes como poseedores de signos de selección victimaria, unas marcas paradójicas de indiferenciación; 4) la propia violencia.
No es preciso que en los testimonios en cuestión aparezcan todos estos estereotipos; bastan tres, a veces dos, para asegurar la violencia. René Girard agrega que: “a) las violencias son reales b) la crisis es real c) no se elige a las víctimas en virtud de los crímenes que se le atribuyen sino sus rasgos de victimarios d) el sentido de la operación consiste en achacar a las víctimas la responsabilidad de esta crisis y actuar sobre ellas destruyéndolas o, por lo menos, expulsándolas de la comunidad que contaminan”.
Por el rasgo, color de piel o por el significante como ocurre con el extranjero (judío, musulmán, bolita, peruca, paragua etc.) el que se diferencia del Ideal, es potencialmente un criminal. Esas dos estrategias de la segregación recién mencionadas quedan englobadas en lo que podemos llamar lo “deforme” aunque esta “diferencia” se jueguen dentro de una misma clase social.
El tercer estereotipo, el que determina los signos de selección de las víctimas, está regido por esta lógica de lo deforme, de lo sucio, de lo corrupto. Los cojos, tuertos, mancos, ciegos y otros lisiados, así como los “malformados” que incluye los feos, los obesos, los cabecitas, son en general presas fáciles de la selección persecutoria. La deformidad física se torna deformidad moral al instante.
Los monstruos de la literatura infantil son figuras que tienden a estabilizar en el imaginario la fragmentación de lo percibido efecto de un desfallecimiento del orden significante, de una descomposición de un sistema representacional dado. El prójimo es una extrañeza familiar que amenaza ese sistema. No es el semejante ni cualquiera de sus variaciones especulares; es más bien quien rompe el plano del espejo, lo impar, lo discontinuo, lo hetero; las mujeres también se ubican como lo que siembra el universo de discordia.
Mary Douglas, una antropóloga británica especializada en el análisis del simbolismo y los textos bíblicos, en su ya clásico libro Pureza y peligro, trató de mostrar que los ritos de pureza y de impureza que crean la unidad en la experiencia son contribuciones positivas a la explicación de la religión. Esta nueva visión rompe la que en el siglo XIX consideraba que las religiones primitivas estaban inspiradas en el temor y se encontraban confundidas con la contaminación y la higiene. La suciedad consiste esencialmente en desorden y no la evitamos por temor religioso ni por temor a la enfermedad. No hay un universal sobre la suciedad, así como tampoco existe tal universal sobre el asco y otros afectos. Lo sucio en cierto lazo social es deleite en otro, así como lo asqueroso de un objeto en determinada situación es causa del deseo en otro.
Es en un discurso determinado donde un resto conserva un poder que genera una reacción de rechazo, de repudio. De ese repudio surge la búsqueda de la pureza. Pero ocurre que esa “pureza creativa” de convertir el desecho en algo duro e inerte suele transformarse en que nuestra misma existencia se convierta en una forma petrificada e inmutable. Es allí donde la pureza es enemiga del cambio, de la ambigüedad y del compromiso. La pureza rechaza la ambigüedad misma que el prójimo siempre me impone, lejos de comprometerme con él, lo traiciona cada vez que el amo de turno lo solicite; entonces, el cambio jamás se producirá. La esterilidad y la muerte serán el destino de cualquier grupo “puro” en la raza, en la religión o en el dogma.
Sabemos que es fácil definir al enemigo en la complicidad mafiosa del lazo, pero ¿cómo definir el amigo en esa cofradía de traidores? Ese es el fracaso de Carl Smith, aunque algo de ello advirtiera en su genial interpretación del Hamlet de Shakespeare.
El juego sobre la forma y lo informe es aún mucho más claro en los ritos de la sociedad. Cuando se ataca a la comunidad desde fuera, el peligro externo fomenta la solidaridad de los que están dentro. Cuando se ataca desde dentro por obra de individuos díscolos y disolutos, se puede castigar a estos y volver a consolidar públicamente la estructura. Pero es posible que la estructura se destruya a sí misma. ¿Es que acaso todos los sistemas sociales se funden en la contradicción y, en cierto sentido, se encuentran en estado de guerra consigo mismos? La teoría de la entropía puede ayudar en esto de por qué perecen los sistemas cerrados.
El peligro nunca es externo, siempre es interno. La inercia que sostiene el lazo muestra allí su rostro feroz de la pulsión de muerte. Existen dos formas distintas de suprimir una contaminación: una es los ritos de la selección de la víctima como chivo expiatorio, la otra los ritos de reconciliación. Los ritos de reconciliación que representan el entierro de la falta cometida tienen el efecto creador de todos los ritos. Pueden ayudar a borrar la memoria de la falta y alentar el desarrollo de los sentimientos justos. La sociedad en su totalidad saldría ganando si se pudieran reducir las ofensas morales a la condición de ofensas de contaminación que pueden lavarse instantáneamente gracias al rito. El entierro de la falta cometida por la gracia del rito de reconciliación parece detener la repetición infernal de: cadáver insepulto, venganza y muerte de los jóvenes. Alguna vez, los desaparecidos, otras los asesinados por el gatillo fácil, los chicos de la guerra, hoy los motochorros. Siempre jóvenes, víctimas ya no propiciatorias en el espacio ritual sino víctimas a campo traviesa, de todos contra todos, de pobres contra pobres.
En esta línea, los psicoanalistas podemos tomar como nuestra la propuesta que Freud realiza al final de su carta a Rolland, sobre su experiencia en la Acrópolis. Allí propone un afecto necesario para detener la horrorosa inercia del pasado, a saber: la piedad. Este afecto no se reduce a lo que muestra la estatua de Miguel Ángel: la Madre y su hijo muerto en su regazo. La piedad es un afecto ligado al duelo. Como afecto supone la civilización del goce de la venganza interminable. Lincharás al prójimo como a ti mismo parece ser unos de los mandamientos que faltan en el Decálogo, si es verdad que no el amor sino el odio es primero.
El mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo escandalizaba a Freud, porque del otro no esperaba más que la extrema crueldad. Lacan dio un paso más al afirmar que esa crueldad también es la propia. Si la estructura es criminal, lo que define es la ética. Sabemos que no hay ética sin estética, pero ese es otro desarrollo.