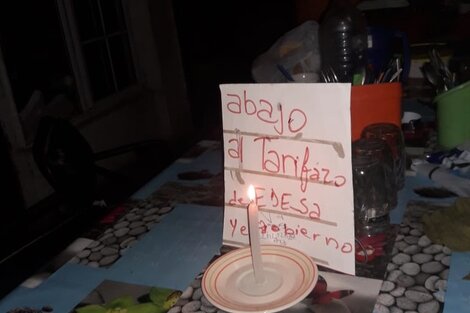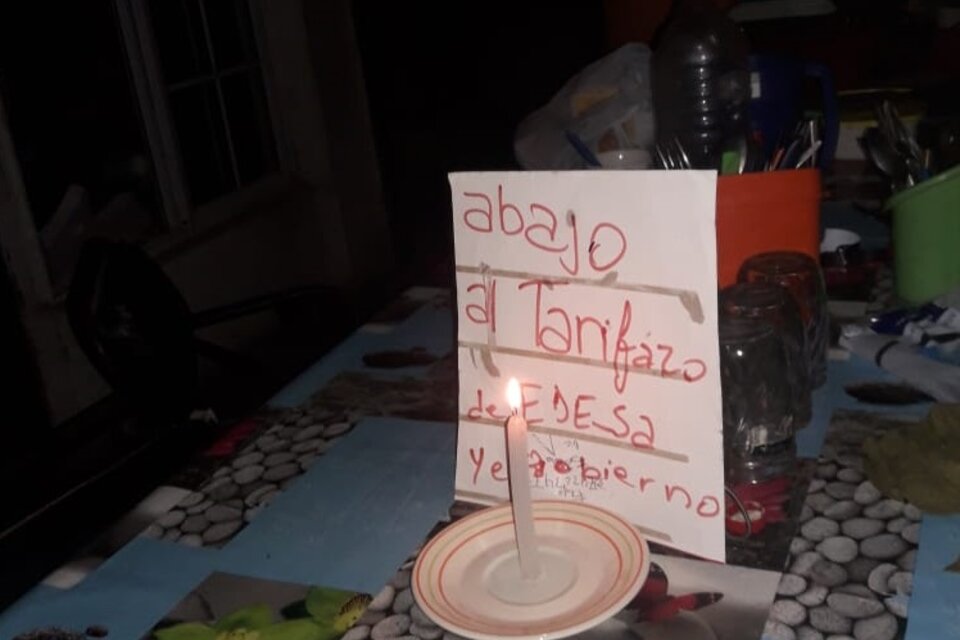Dioses e ídolos. El extraño camino de los elegidos es el que se propone transitar Agustín Carbonere en El santo, su ópera prima de ficción, aquella que llega varios años después de su lúcido documental Babasónicos por Melero (2009), que intentaba mirar la gestación musical no tanto desde la inspiración celestial sino desde la corporalidad de la música. Dioses e ídolos que tenían cuerpo y ejecutaban acordes, una melodía frenética que se desplegaba en ciudades y geografías dispersas, que se unía en la vocación de una mirada. El santo también muestra los cuerpos y sus contorsiones, en este caso de Rubén Sosa (Roberto Suárez), un inspirado sanador que atiende a sus frecuentes consultores con singular heterodoxia. Huevos batidos, humo de cigarrillo, abrazos pegajosos son las múltiples técnicas de su templo improvisado entre los trastos de un local en plena ciudad. Nada parece insinuar lo sagrado, sin embargo Rubén dispensa a sus fieles las virtudes de su santidad. Y en ese espacio que atesora todo lo imaginable, Carbonere aloja su cámara, con la paciencia vigilante de quien espera lo que va a acontecer.
La historia de El santo no es solo la de sus poderes, la de su don excepcional frente a lo ordinario. Lo que interesa en el recorrido de la película es la reacción del entorno, la inesperada popularidad y las envidias que se despiertan a su alrededor. Si en Babasónicos por Melero, bajo las coordenadas del documental, intentaba replicar la engreída mirada del compositor sobre una banda que conocía desde su gestación, desde que eran un proyecto en ciernes para luego convertirse en una arrolladora realidad, Carbonere replica ahora el gesto al acoplar su cámara a la experiencia de su personaje, esta vez nacido de la ficción. Un hombre común cuyo genio consiste en la performance de sus curaciones, rituales con aire de conurbano, iluminados con las velas de una estufa de cuarzo, con los olores de una galería de Once, las conversaciones de una noche larga de alcohol y divagues. En ese ecosistema conocemos a Rubén, secundado por Oscar (Claudio Da Passano), su amigo, su casero y "manager", con la humildad de los santos populares, entregando su arte a los demás, sin esperar demasiado.
A modo de estaciones de un calvario, Carbonere divide su película en episodios, en postas en las que asistimos al camino de Rubén en su larga peregrinación. La primera, "El sanador: Un dios fermentado" revela la simpleza de su técnica, y lo hace convirtiendo los detalles mundanos de su entorno en la exuberancia de su poder interior. Una cortina roja vista de cerca crea un manto psicodélico que presenta una nueva intervención, un hombre aquejado de un dolor abdominal recibe un abrazo desnudo como en acto dadaísta, el conveniente huevo batido parece una pintura abstracta de Warhol, unas volutas de nicotina extinguen el dolor acuciante como en una pieza teatral de Bertolt Brecht. En el segundo capítulo, "El niño: El gigante y la aldea", asoma la excepción. Una mujer de dinero (Elisa Carricajo) convoca a Rubén para dar respuesta a la inexplicable inmovilidad de su pequeño hijo. Iluminada durante una excursión al sagrado Himalaya decidió quedar embarazada y ser madre para ahora ver frustrado su deseo en la expresión inmóvil de su heredero ¿Qué se puede hacer? Rubén entierra al niño bajo metros de tierra húmeda para sacarlo agitado por el encierro y el ahogo. El milagro se ha producido.
El camino que le espera a Rubén es el de la consagración de su santidad. El templo, las estampas, la idolatría. En cada nueva presentación se arremolinan los pliegues del negocio, que incluyen vestimenta, rituales más ortodoxos, un aprendizaje necesario para "normalizar" su poder. Lo que había comenzado como un encuentro íntimo con cada doliente, una diálogo confesional en el que Rubén desplegaba su performance extravagante como amparo de ese misterio nunca develado, se transforma en un show a todas luces, producción en serie de estampitas, merchandising y dividendos. Como una estrella de rock es acariciado por sus fieles, reclamado a gritos y venerado por sus devotos al mismo tiempo que sospechado por sus detractores, consumidos en la envidia y el remolino de un ingente rencor. El destino de su don, que no parecía ser el cielo sino un estudio de televisión, prontamente se ve minado de sombras y paranoia, una remolino del que no es fácil escapar sin el atisbo de un injusto sacrificio.
Carbonere mira el fenómeno desde adentro, desde la misma perspectiva que su personaje. Su humor no nace de la superioridad que a veces concede la distancia sino de la gracia que emerge en ese derrotero simple que esconde lo trágico. Como los personajes de Robert Bresson, desde el cura ulceroso de Diario de un cura rural hasta la errática Mouchette y su impenetrable mirada, todos están atrapados en la circularidad de su calvario, en la esquiva gracia de un mundo que cada día se hace más cruel y miserable. Sobre ellos se eleva Rubén con su circo, su vestuario, contradiciendo las imposiciones de su interesada mecenas y su inesperado discípulo. Ese humor seco y desprovisto de cinismo parece invitarnos a mirar el acontecimiento en su desnudez, sin aseveraciones de verdad o impostura. ¿Es Rubén un elegido atrapado en su propia trampa? ¿O una víctima corriente de quienes lo han explotado como hacedores de un nuevo santo?
Los brillos y la psicodelia que habían definido al documental Babasónicos por Melero aquí encuentran su radiografía en negativo: un universo de colores estridentes e intensos que en el comienzo condesa el don indescifrable del santo para luego impregnarse de sombras, de un clima asfixiante y siniestro de planos cercanos y agobiantes, un laberinto de formas inquietantes en el que es difícil desatar el nudo gordiano. Carbonere ofrece una nueva perspectiva de la celebridad en un tiempo que acelera su culto al mismo paso que celebra su destrucción, ensayando una inteligente deconstrucción de esas pasiones complementarias: la demanda de ser salvado, la furia de exigir la aniquilación.
El santo se estrena el 28 de marzo en Cine Arte Cacodelphia (Roque Sáenz Peña 1150).