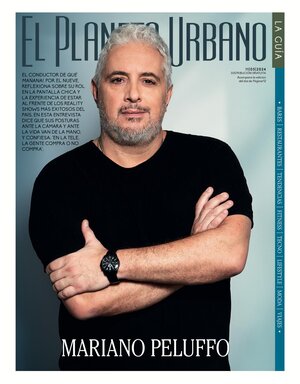Toda época carga con su horror. En algunas ocasiones no lo percibimos, en otras son millones los tocados por su presencia. Siempre feroz. Nunca inocente. A veces es fugaz, otras persisten, insisten. Hiere más de lo que hubiéramos pensado o deseado. La sorpresa de lo monstruoso nos deja sin aliento, sin ideas y sin promesas. No es convincente que una vida descanse en ellas, tampoco lo es en un país. Sin embargo, reposamos en ellas ya porque las inventamos, ya porque las consideramos colectivamente indiscutibles. Sin duda la más poderosa es la de felicidad individual y colectiva, como cierta tregua ante la incertidumbre, ya que no hay felicidad sin recelo, sin temor. Son estos meses y estos días argentinos los que confirman, ahora a la inversa, el horror de la época, el peligro de este tiempo. Cuando las instituciones se rompen en mil pedazos porque la lengua usada ni siquiera es mejor que la de los medios de comunicación, ni las del soez presidente que tenemos, cuando el deshonor y el agravio sustituyen y olvidan los cuerpos sufrientes ya no estamos en el escenario de la política sino en la disolución de la misma, en puras tretas ligeras y chatas. Estos procedimientos son los responsables del velo que ensombrece y torna sospechosa la más alta palabra que no sin conflictos y tensiones pues en eso consiste, ha permitido la organización de los pueblos; la política. Con ella es que podemos hablar de los dolidos. Sin ellos, no hay política
Los dolidos