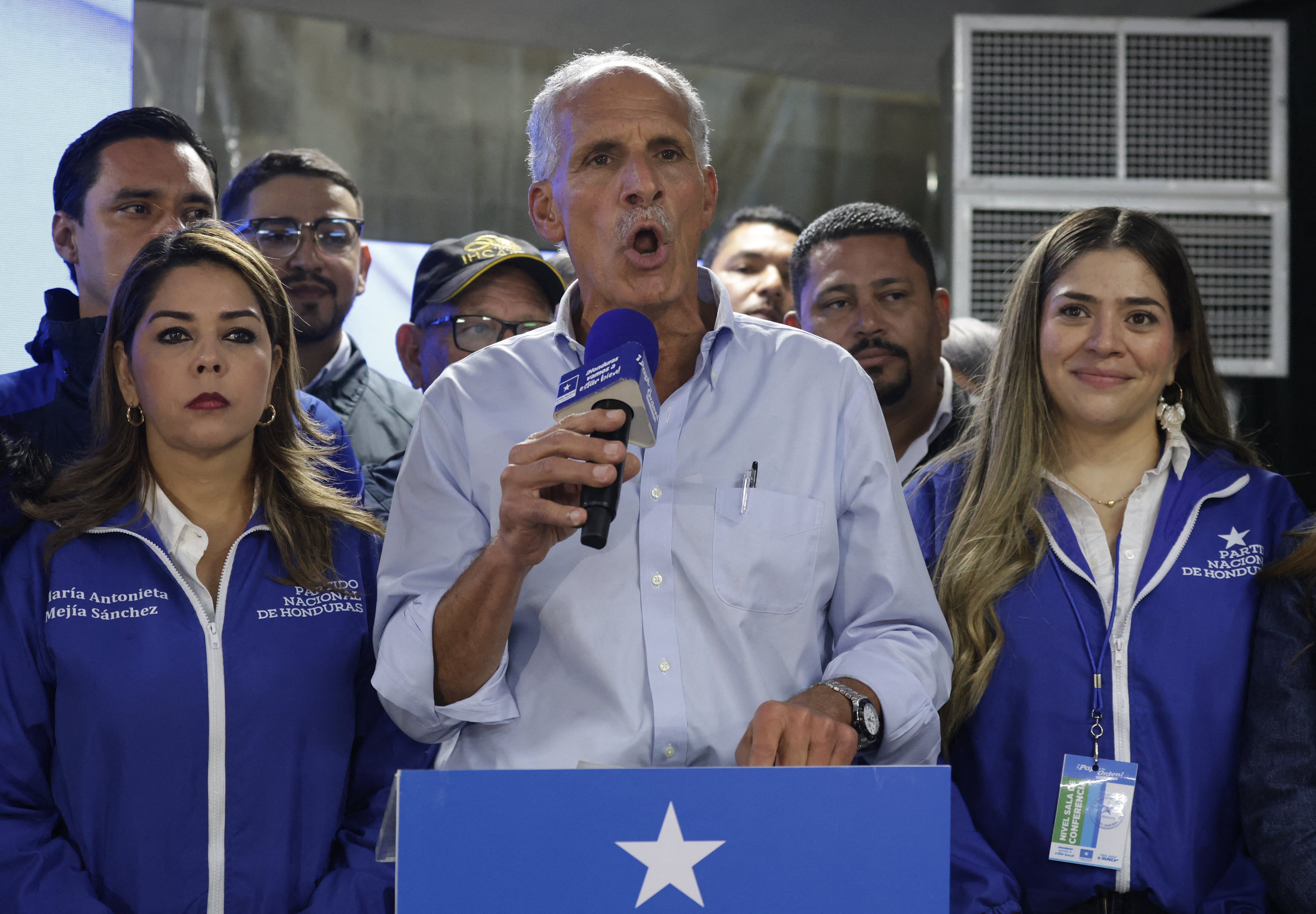John Berger
Un modo de alumbrar
La semana pasada murió John Berger, el escritor, artista plástico y crítico de arte inglés que marcó a una generación con el ensayo Modos de ver (1972), un libro fundamental que se acompañó por una serie para la BBC. Modos de ver resultó un texto de referencia crucial por muchos motivos pero sobre todo porque su crítica a la estética occidental desnudaba ideologías: es un libro político que cuestiona el canon y que propone al arte como un modo de conocimiento y descubrimiento.