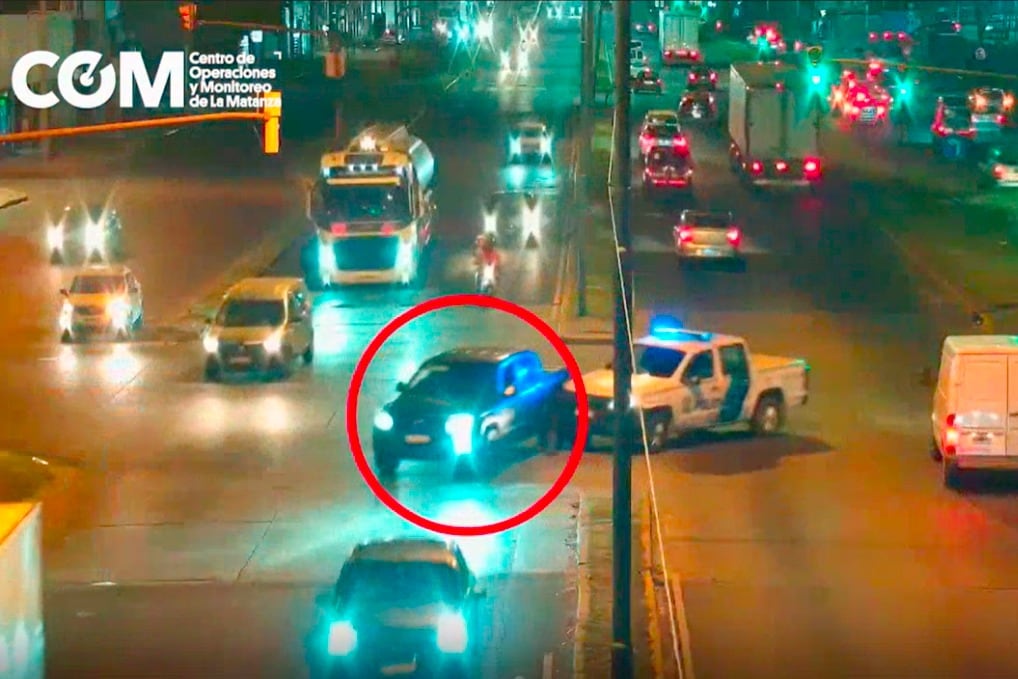Fragmentos del reciente libro sobre Miguel Harte
Alrededor de los años de formación
Acaba de publicarse un libro sobre la vida y la obra de Miguel Harte, un artista cuyo trabajo es un referente del arte local a partir de los años ‘90. En esta entrevista cuenta sobre su formación y primeras muestras.