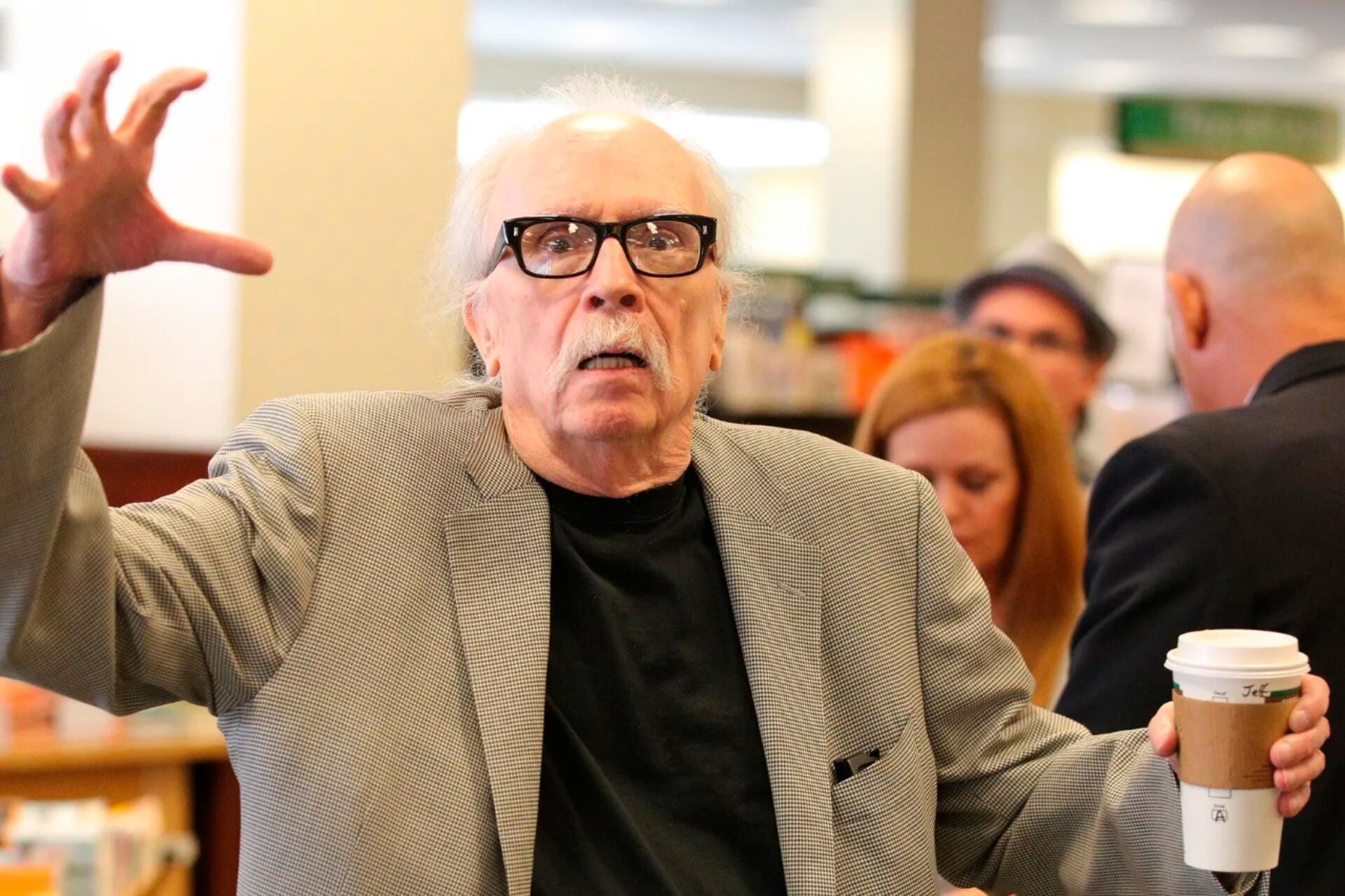Koshmar, el libro de la semana trágica
Una semana de cien años
Hace cien años, durante los sucesos de enero de 1919 conocidos como la Semana Trágica, un inmigrante polaco que residía en Buenos Aires desde 1906 y trabajaba como periodista en diarios de la comunidad judía fue detenido y torturado, acusado de ser el presidente del “Soviet argentino”. Pinie Wald pudo salvar su vida, fue liberado y diez años después publicaría Koshmar (Pesadilla), una crónica de los sucesos escrita en lengua ídish, y que, en opinión de algunos críticos y escritores, se puede leer como un legítimo antecedente del nuevo periodismo. En 1987 fue vertido del ídish al castellano por Simja Sneh para una colección de crónicas judeoargentinas, y en 1998 Pedro Orgambide volvió a publicarlo en la editorial Ameghino. En conmemoración de los cien años de la Semana Trágica, Astier Libros presenta una edición crítica de Koshmar –con textos de Perla Sneh, Gabriel Lerman, Herman Schiller, Christian Ferrer, Katherine Dreier y Alejandro Kaufman– que rescata su carácter totalmente original de texto urgente inmerso en un universo cultural bastante desconocido aún hoy y, a la vez, indaga en los conflictos sindicales y sociales y la brutal represión que comenzó en los Talleres Vasena y culminó, en un paroxismo de violencia y odio, en el primer pogrom de la Argentina.