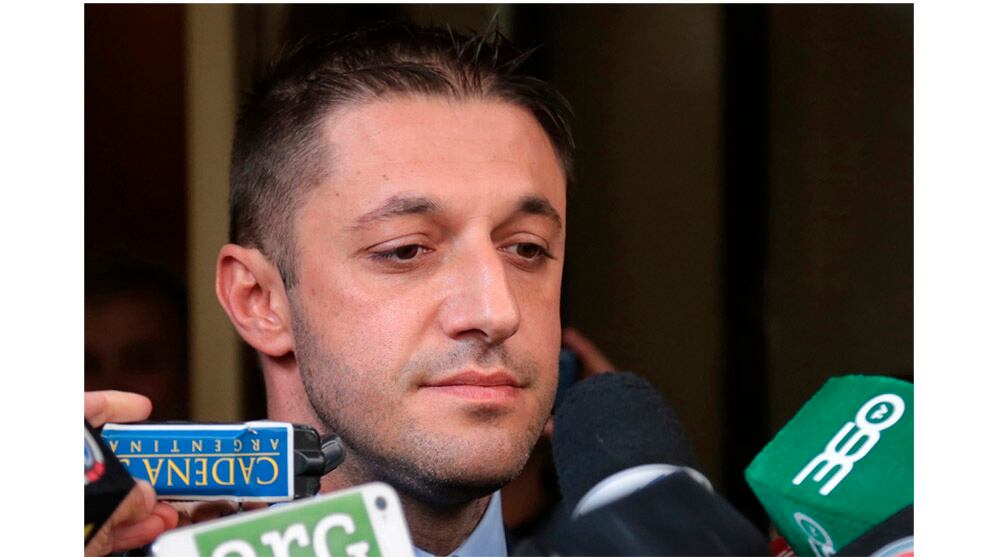La decadencia que puso en escena la catedral arrasada por el fuego de una restauración
La caída de Notre Dame
El espanto de la destrucción, advierten los autores, es también un símbolo de ese desastre contemporáneo por el cual el estatuto mismo de alma e inconsciente, tal como Freud lo propusiera, está siendo devastado.