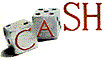

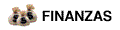

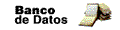

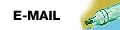


|

Por M. Fernández López
¿Escuela pública? ¿para qué?
Algunas contribuciones interesantes a la ciencia económica se deben a individuos que no estudiaron en la escuela pública. Turgot anticipó la fórmula precisa de la ley de las proporciones variables: “Si se incrementa por incrementos iguales la cantidad de un servicio productivo, sin variar las cantidades de los demás servicios productivos, los incrementos de producto resultantes decrecerán a partir de cierto punto” (Stigler, 1946). Ricardo fue el primero en incorporar el principio de la ventaja relativa a una teoría del comercio internacional, y a partir de ella demostrar entre qué términos del intercambio el comercio es ventajoso para cada participante y para el mundo en su conjunto. John Stuart Mill reunió la economía política clásica con la ciencia económico-social francesa y las completó con aportes novedosos, como la teoría de los valores internacionales. La obra hizo posible la transición hacia la economía neoclásica. Turgot, tercer hijo de una familia acomodada, de larga trayectoria en la administración pública y la magistratura, a causa de timidez debió recibir su educación en el hogar a través de un tutor. Ricardo, el tercero de diecisiete hermanos, tuvo una fugaz educación formal entre los once y los trece años en una escuela de gran reputación en Amsterdam, pero todo lo demás dependió de instructores privados, que su familia podía pagar por su gran fortuna. El padre de Stuart Mill, en cambio, era un obrero de la pluma. Frustrado en su aspiración de recibirse de pastor de la iglesia escocesa, debió vivir de sus contribuciones literarias en Londres y de la ayuda de Bentham, en cuya casa pasaba con su prole buena parte del año. Mill fue el primogénito de seis hermanos, y su educación la recibió directamente de su padre, quien le enseñó diversas materias, la última de las cuales fue Economía Política, en 1819, cuando Mill tenía trece años. Adam Smith, los folletos de Ricardo sobre oro y sus Principios de Economía, publicado dos años antes, fueron los textos con que Mill se inició en estos estudios. Estos casos no demuestran la inutilidad de la escuela, y dependían de la fortuna de los Turgot o los Ricardo, o de la genialidad de un Ricardo o un Stuart Mill. Evidencian los múltiples caminos de la transmisión del conocimiento y cómo la multiplicación de los medios hoy puede hacer para muchos lo que ayer estaba reservado a unos pocos.
Un Premio Nobel nos visita
Acaba de visitarnos Douglass C. North, laureado con el Premio Nobel en Economía por sus contribuciones pioneras a la Nueva Historia Económica, y actualmente explorador de otra frontera de la ciencia: la nueva economía institucional, orientación que deriva de la economía institucionalista norteamericana, cuyo origen se remonta a los escritos de Veblen y de Commons, e incorpora los aportes más recientes sobre economía de mercado y derechos de propiedad. Al considerar el caso latinoamericano, el profesor North pone el acento en la inconveniente herencia iberoamericana de confusión de los intereses del gobernante con los de empresarios cercanos al poder. Su sugerencia, más allá de las circunstancias locales en cada país, es romper ese vínculo y obligar a que las empresas se rijan sólo por las reglas del mercado y la eficiencia. North, hoy de 78 años, nació en Cambridge, Massachussetts, en el corazón mismo de una gran república burguesa, y le es obvio pensar en una sociedad donde cada uno es un empresario en potencia, y halla natural identificar la retirada del Estado como algo favorable a la competencia, y por tanto un beneficio público. Se olvida, o no le han dicho, que el principal derecho de propiedad que no se respeta acá es el derecho a la vida. En su país, un automovilista que daña a una persona puede terminar trabajando para el damnificado por el resto de sus días. Acá el propio Estado, en tanto remite miles de millones de dólares a los supuestos acreedores externos o celebra multimillonarios contratos informáticos pagados con dinero del presupuesto público, evalúa la posibilidad de trasladar masivamente a los jubilados a sistemas privados de capitalización. Mientras toma la resolución de desprenderse o no de ellos, usa la misma táctica que empleó cada vez que se propuso eliminar un servicio público del Estado: dejar caer la calidad de la prestación. Antes de privatizarse teléfonos, gas, ferrocarriles, agua, teníamos, y no por casualidad, gas insuficiente, trenes inmundos y agua amarilla. Hoy paga a los jubilados $ 5 por día, se declara incapaz de determinar cuánto aportó cada uno, no paga en proporción al aporte y niega de plano toda posibilidad de mejora. No sólo viola unilateralmente un contrato, viola asimismo un derecho constitucional (art. 14 bis) y, al disponer sobre la vida de un segmento de los argentinos, pisa un terreno repudiado por el artículo 29.
|