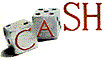

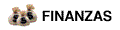

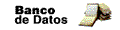

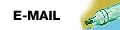


|

Por M. Fernández López
El misterioso punto G
El mercado es lugar de encuentro de decisiones económicas de muy distinta entidad temporal. La oferta refleja una serie de decisiones anteriores sobre análisis de mercado, organización de la producción y fuentes crediticias, y tiene una gestación mucho más prolongada que la demanda, la que puede fluctuar en el curso de horas o minutos. Cuanto más prolongado el lapso de análisis, más decisiones sobre la producción pueden tenerse en cuenta. Cuanto más breve, tanto menos puede ajustarse la producción y tanto más la demanda ocupa el centro de la escena. La economía clásica consideraba muy natural medir el tiempo en años o quinquenios, por lo que las condiciones productivas se suponían flexibles y adaptables a cualquier alteración de las circunstancias. Ello le permitía despreciar los factores de demanda, y de hecho no eran tomados en cuenta. Fallecido Ricardo en 1823, esta posición se debilitó visiblemente y ya en los Principios de economía de Stuart Mill (1848) la demanda se integra al análisis, tanto de los mercados internos como de los internacionales. El gran salto ocurre al descubrirse la igualdad de las utilidades marginales ponderadas como criterio de asignación de recursos desde el punto de vista del consumidor: dada la utilidad decreciente de los bienes, su demanda debe llevarse hasta el punto en que el incremento de utilidad que provoca cada bien, en relación con su precio, es igual para todos los bienes. El criterio fue descubierto por el inglés William Stanley Jevons y por el francés Leon Walras, sin que cada uno supiera de los estudios del otro. Jevons en febrero de 1860 ya tenía en sus manos los hilos del problema, y todo lo demás fue lograr publicar los resultados, cosa que pudo hacer en 1871. Lo cual fue amargo para Walras, embarcado en un programa grandioso de formular todas las relaciones económicas como sistemas de equilibrio general, que publicó en una Memoria de 1873: éste sería su gran aporte a la ciencia y en particular a la teoría económica del siglo XX. Pero él estaba convencido de que su gran descubrimiento era la teoría de la utilidad, y precisamente esa prioridad se la había quitado Jevons. De pronto se supo que un punto alemán de apellido con G. había hallado antes que ambos el principio de máxima utilidad. Se enviaron investigadores, hasta que salieron a luz los datos. Era Hermann Heinrich Gossen, y en 1854 había publicado el resultado.
Original y duplicado
Soy agricultor y vendo mi producto en el exterior. Por cada bolsa de trigo me dan 1 kg de ropa. Digo que cambio uno por uno. De pronto, por kg de ropa me piden 2 bolsas de trigo. Ahora cambio dos por uno. Antes mis términos del intercambio eran 1:1 y ahora 2:1. A mí adquirir la misma cantidad de ropa que antes me cuesta ahora el doble de trabajo y recursos. Si hablamos de países exportadores de bienes primarios y países exportadores de manufacturas, que los primeros entreguen más cantidad de bienes primarios por iguales cantidades de manufacturas representa undeterioro de sus términos del intercambio. Para un país exportador primario, cuyas ventas de materia prima le permiten obtener recursos para importar aquellos bienes que necesita para su desarrollo, tal deterioro merma esa posibilidad. Y precisamente en el período dorado de la Argentina agroexportadora, de 1873 a 1938 -cuando, según ciertos nostálgicos, estábamos entre los primeros países del mundo- las estadísticas de términos del intercambio británicos exhibían una tendencia a la valorización de los bienes manufacturados a expensas de las mercancías primarias. Cincuenta años atrás, el profesor de economía de la UBA y ex gerente general del Banco Central, Raúl Prebisch, en El desarrollo económico de América latina y algunos de sus principales problemas, conocido como El manifiesto, sostuvo que se estaba ante una tendencia estructural. Algo semejante planteó Hans Singer, por lo que se llamó tesis Prebisch-Singer. ¿Razones? 1) La elasticidad de la demanda de bienes primarios, menor que la demanda de manufacturas. 2) La demanda de manufacturas, más expansiva que la demanda de materias primas, y éstas reemplazadas por sucedáneos sintéticos. 3) El fruto de los avances técnicos en la producción de manufacturas, concentrado en los países exportadores y por las empresas multinacionales. 4) La concentración empresaria y sindical de los países exportadores de manufacturas convertía los resultados del progreso técnico en mayores ingresos y no en manufacturas más baratas. Tras 50 años, la tesis Prebisch-Singer conserva su vigor. Hoy el avance tecnológico es aún más acelerado que entonces. Sin embargo, al momento de repartir los frutos del progreso técnico entre los países que comercian entre sí, la cancha sigue inclinada a favor de los países prestamistas y exportadores de manufacturas.
|