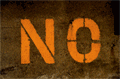 |
|
Jueves 13 de Agosto de 2000 |
LA REALIDAD DE LOS PIBES Y LAS PIBAS DE DOS INSTITUTOS DE MENORES
Tan solos
Pasan su días antes de la mayoría de edad en lugares que, si no son cárceles, le pegan en el palo. Casi todos sueñan con algo que difícilmente puedan encontrar cuando salgan. Aun así, en un mundo que es naturalmente opresivo y sombrío, les queda lugar para la esperanza. Desde llevar a un niño a la plaza hasta conocer la nieve, todo cabe en esas cabecitas
TEXTO:
TAMARA PINCO
FOTOS: RAQUEL ROBLES
 “Los
jueces (...) ante quienes comparezca un menor de 18 años, acusado
de algún delito o como víctima de un delito, deberán
disponer preventivamente de ese menor si se encuentra material o moralmente
abandonado o en peligro moral entregándolo al Consejo Nacional
del Menor. (...) Los mismos jueces cuando sobresean provisoria o definitivamente
a un menor de 18 años (...) podrán disponer del menor por
tiempo indeterminado y hasta los 21 años.” He aquí
un significativo párrafo de la ley de Patronato de la Infancia,
sancionada en... 1919: los chicos no tienen condena como los adultos,
y de la opinión del juez depende que vuelvan a estar en libertad,
hayan cometido o no algún delito. En este 2000, algunos vientos
de cambio parecen soplar: por lo menos para cambiar el marco legal y reemplazarlo
por la (mucho más actual y real) Convención Internacional
de los Derechos del Niño.
“Los
jueces (...) ante quienes comparezca un menor de 18 años, acusado
de algún delito o como víctima de un delito, deberán
disponer preventivamente de ese menor si se encuentra material o moralmente
abandonado o en peligro moral entregándolo al Consejo Nacional
del Menor. (...) Los mismos jueces cuando sobresean provisoria o definitivamente
a un menor de 18 años (...) podrán disponer del menor por
tiempo indeterminado y hasta los 21 años.” He aquí
un significativo párrafo de la ley de Patronato de la Infancia,
sancionada en... 1919: los chicos no tienen condena como los adultos,
y de la opinión del juez depende que vuelvan a estar en libertad,
hayan cometido o no algún delito. En este 2000, algunos vientos
de cambio parecen soplar: por lo menos para cambiar el marco legal y reemplazarlo
por la (mucho más actual y real) Convención Internacional
de los Derechos del Niño.
Mientras tanto, la vida continúa en los institutos de menores. El Inchausti, en pleno barrio de Once, es el único dependiente del Consejo del Menor y la Familia con niveles de seguridad de una cárcel. Ahí adentro, chicas de entre 14 y 18 años que están “en conflicto con la ley” pasan sus días esperando que un juez decida su destino. A unos kilómetros de ahí, en Floresta, unos paredones muy altos cercan el Instituto Rocca, donde 155 pibes de entre 16 y 18 años –acusados también– cumplen sus días de encierro. Ambos lugares son botones de muestra, en realidad. En total, se trata de 8500 pibes bajo la tutela del Consejo. Ya sea por haber infringido la ley o porque según la opinión del Estado, sus familias no son aptas o no pueden hacerse cargo de la crianza.
Las chicas
 Nélida
Varela, la directora del Inchausti desde hace unos años, dice esforzarse
para que la vida cotidiana de las once chicas que tiene a su cargo sea
tolerable. Al entrar se huele el aroma de las albóndigas, el plato
del día. Al lado de la cocina, el sonido rítmico de los
lavarropas se mezcla con las conversaciones. Subiendo por un ascensor,
cuyo buen funcionamiento es una novedad muy festejada, y atravesando una
puerta que una celadora abre con su llave, se llega al primer piso. Allí
duermen, almuerzan, miran televisión y cursan talleres la mitad
de las chicas. Alrededor de una mesa, cinco de ellas están haciendo
la revista del instituto. La tele está encendida con una serie
yanqui de los años sesenta. En una mesa apartada están sentadas
las guardias. A unos pasos de ahí se suceden las celdas. En algunas
hay espacio para dos camas, en otras entran cuatro. Si no fuera porque
la puerta es de rejas y para entrar hay que pedir a las celadoras que
abran, podrían parecer simples habitaciones de adolescentes muy
prolijas. Dibujos de Mickey y corazones pintados con los colores del arco
iris pegados en las paredes, ositos de peluche sobre las camas y una austeridad
monacal forman parte del paisaje. En el baño que acaban de terminar,
una pila de Tupper guardan las trabitas, vinchas, y hebillas de cada chica.
Unas cortinas con dibujitos colgadas de unos tubos de policarbonato (de
un material más contundente podían convertirse en armas,
según las guardias) protegen la intimidad en las duchas. En el
salón, que más tarde será también el comedor,
es el momento del taller de plástica. En el suelo, sobre la mesa,
cada una está abocada a su obra. El profesor da algunas indicaciones,
aunque las chicas se dispersan para saludar a la directora. Se ve que
tienen un contacto muy fluido. Cuando empiezan a hablar, estas imágenes
como de poster Sarah Kay se hace añicos. Patricia, una gordita
de ojos escurridizos, dice que quiere salir para estar con su marido.
Aunque lo primero que va a hacer cuando esté en libertad es ir
a visitar a su mamá, presa en Ezeiza. Está dibujando para
ella, luego lo mandará por correo. “A veces los días
se te hacen largos acá”, dice. En la pared un reloj grande
marca las once de la mañana. Hasta hace no tanto estaba prohibido
contar el tiempo o mirar el almanaque.Parece mentira, pero es verdad.
Nélida Varela logró imponer la “novedad”, contra
la opinión de la antigua jefa de seguridad.
Nélida
Varela, la directora del Inchausti desde hace unos años, dice esforzarse
para que la vida cotidiana de las once chicas que tiene a su cargo sea
tolerable. Al entrar se huele el aroma de las albóndigas, el plato
del día. Al lado de la cocina, el sonido rítmico de los
lavarropas se mezcla con las conversaciones. Subiendo por un ascensor,
cuyo buen funcionamiento es una novedad muy festejada, y atravesando una
puerta que una celadora abre con su llave, se llega al primer piso. Allí
duermen, almuerzan, miran televisión y cursan talleres la mitad
de las chicas. Alrededor de una mesa, cinco de ellas están haciendo
la revista del instituto. La tele está encendida con una serie
yanqui de los años sesenta. En una mesa apartada están sentadas
las guardias. A unos pasos de ahí se suceden las celdas. En algunas
hay espacio para dos camas, en otras entran cuatro. Si no fuera porque
la puerta es de rejas y para entrar hay que pedir a las celadoras que
abran, podrían parecer simples habitaciones de adolescentes muy
prolijas. Dibujos de Mickey y corazones pintados con los colores del arco
iris pegados en las paredes, ositos de peluche sobre las camas y una austeridad
monacal forman parte del paisaje. En el baño que acaban de terminar,
una pila de Tupper guardan las trabitas, vinchas, y hebillas de cada chica.
Unas cortinas con dibujitos colgadas de unos tubos de policarbonato (de
un material más contundente podían convertirse en armas,
según las guardias) protegen la intimidad en las duchas. En el
salón, que más tarde será también el comedor,
es el momento del taller de plástica. En el suelo, sobre la mesa,
cada una está abocada a su obra. El profesor da algunas indicaciones,
aunque las chicas se dispersan para saludar a la directora. Se ve que
tienen un contacto muy fluido. Cuando empiezan a hablar, estas imágenes
como de poster Sarah Kay se hace añicos. Patricia, una gordita
de ojos escurridizos, dice que quiere salir para estar con su marido.
Aunque lo primero que va a hacer cuando esté en libertad es ir
a visitar a su mamá, presa en Ezeiza. Está dibujando para
ella, luego lo mandará por correo. “A veces los días
se te hacen largos acá”, dice. En la pared un reloj grande
marca las once de la mañana. Hasta hace no tanto estaba prohibido
contar el tiempo o mirar el almanaque.Parece mentira, pero es verdad.
Nélida Varela logró imponer la “novedad”, contra
la opinión de la antigua jefa de seguridad.
Otra chica de pelo corto salta de aquí para allá, como un conejito. Va hacia los brazos de un operador del Consejo del Menor, besa a la directora, muestra su dibujo. Todo en menos de treinta segundos. Está ansiosa por pedir un favor. Le da un poco de vergüenza, pero al final se decide. “¿Podés poner mi foto en el diario? Así mi familia se entera de que estoy acá.” En menos de lo que canta un gallo cuenta que desde que se tomó el tren a Constitución desde Mar del Plata donde vivía, nunca más volvió a su casa. Se acuerda que quedaba en el barrio San Martín, en la calle Alvarado, y que muy cerca paraba el colectivo 180, pero cuando se fue tenía diez años. Ya no está muy segura de sus recuerdos. Lo que sí sabe es que en esa casa vivía con su papá, con su hermana Valeria y con su madrastra Blanca. “Quisiera volver con ellos, por favor”, añora. El equipo del instituto explica que ya no saben cómo hacer para encontrarlos, porque cada vez ella se acuerda de cosas diferentes y no hay día que no diga una dirección distinta. Los jueces prohíben exponer la cara de los menores públicamente, así como su nombre completo. A la chica de pelo corto la tienen sin cuidado estas consideraciones. Sólo repite “por favor” y sigue con su dibujo. En el piso de arriba las escenas se repiten. La otra mitad de las de las chicas vive algo parecido, y con historias similares.
Después del almuerzo, Jennifer –fanática hincha de Racing– se acerca para hablar. Tiene una historia muy larga, que parece complicado meter en los 18 años que acaba de cumplir. Vivió sola desde los cinco en la estación de Once, donde aprendió todos los trucos de supervivencia. Tuvo un hijo a los 14 y lo bautizó con el nombre de un pibe que le dio una mano. No supo qué hacer con el bebé, y se lo dejó a su mamá. Su novio murió de un balazo en la cabeza cuando robaba un colectivo. Los dos habían prometido “tener un vida común y corriente” cuando cumplieran 18. Es como la cuarta o la quinta vez que está en este instituto. Pero sólo esta vez y la anterior confesó su nombre verdadero. “Al principio no me creían, me decían que tenía como 21 años, pero mi vieja presentó partida de nacimiento y todo, y me creyeron que tenía 18, bueno ahora cumplí los 18... Mis nombres truchos eran Andrea Fernández o Andrea Díaz”, precisa. Antes de que el juez se diera cuenta de que era menor de edad (había caído con documento falso), se “comió” una semana en Ezeiza, en la cárcel de mujeres. “Fue una locura. Entré y me encontré con una pibita que había estado conmigo acá en el `97. Yo no tenía ropa ni nada y ella me dijo que me bañara, me dio champú y me presentó a todas las pibas. Ahí estás desde los 18 hasta los 21. Las celdas son chiquitas y una para cada una. Cuando te pasan a Unidad ya hay piezas compartidas, con una cama al lado de la otra... Un requilombo. Yo estaba medio engripada, porque llovía, y por los días que había pasado en la comisaría, sin frazada ni nada. Me invitaron a fumar porro y me enganché. Me encontré con mucha gente conocida, señoras grandes, que mandaban esquelazos (papeles escritos) a mi pabellón, diciendo que no me bardeen, que yo era una pibita chorra, que se comporten conmigo, y me re-respetaron.” Pero no tiene nostalgias de Ezeiza. Si tiene que nombrar algo lindo, se acuerda de su cumpleaños. “Me levantó la celadora a las siete de la mañana cantándome el feliz cumpleaños. A las diez vinieron dos compañeras también, y aunque nadie puede quedarse en una pieza de otra, las dejaron quedarse. Me hicieron una torta con el escudo de Racing, me regalaron la camiseta y un reloj de la Academia.”
Los chicos
 En
la oficina del director del Rocca están presentes doce delegados,
dos por pabellón, sentados en ronda. Algunos son casi niños,
otros parecen acumular demasiada vida en tan pocos años. Les cuesta
empezar a hablar. Es una situación novedosa para ellos: reunión
con el director. Lo que más surgen son quejas. Lamparitas rotas,
lugares que se llueven, el agua caliente del sector 2 que no anda, la
calefacción del comedor, el extractor que hace ruido. Tal vez porque
se han hecho varias mejoras y se ha instalado la sospecha de que es posible
vivir un poco mejor, la lista parece no tener fin. El director llama al
jefe de mantenimiento. El hombre toma nota, se queja de los que usan las
duchas sin medida (o dejan la canilla abierta), y que los vidrios que
faltan se salieron porque algunos le sacan el pegamento y se lo comen.
En
la oficina del director del Rocca están presentes doce delegados,
dos por pabellón, sentados en ronda. Algunos son casi niños,
otros parecen acumular demasiada vida en tan pocos años. Les cuesta
empezar a hablar. Es una situación novedosa para ellos: reunión
con el director. Lo que más surgen son quejas. Lamparitas rotas,
lugares que se llueven, el agua caliente del sector 2 que no anda, la
calefacción del comedor, el extractor que hace ruido. Tal vez porque
se han hecho varias mejoras y se ha instalado la sospecha de que es posible
vivir un poco mejor, la lista parece no tener fin. El director llama al
jefe de mantenimiento. El hombre toma nota, se queja de los que usan las
duchas sin medida (o dejan la canilla abierta), y que los vidrios que
faltan se salieron porque algunos le sacan el pegamento y se lo comen.
En el Rocca todo es una mezcla de viejo y nuevo, roto y arreglado, entusiasmo y bajón. Es un lugar donde los nombres de pila no existen, o quedan irremediablemente detrás de los apellidos. Atravesando el paredón estampado de murales que rodea todo el Instituto, una persona de seguridad apostada en una casita de material toma los datos de los visitantes. Entonces se pasa otra puerta, y de ahí al edificio donde están los chicos. Por entre las ventanas de rejas asoman zapatillas de todos los números secándose en el aire frío de la tarde. Una virgen tamaño casi natural ruega por nosotros pecadores.
Para llegar a las celdas donde los chicos tienen que estar desde las 22 hasta las 7 de la mañana, y las dos horas de siesta diaria, hay que pasar varios guardias y un montón de candados. La primera puerta da al patio. Es alta y verde. Dos hombres con bigotes se acercan y franquean la entrada con una llave grande. Las celdas están pintadas de verde y la pintura hace rato que ha sido carcomida por el tiempo, y también por los chicos. La puerta es de enrejado naranja. La ventana es pequeña, pero antes era más chiquita todavía. La nueva administración agrandó el agujero y puso una luz desde atrás de la reja, como si asomara una luna de mentira todas las noches. Para que no estén a oscuras, como antes. Y también para que los chicos no hagan quién sabe qué con las lamparitas. Sobre una tarima de cemento hay un colchón, y en algunas celdas también hay otros en el piso. Aunque ahora, por suerte, hay losa radiante y está más o menos calentito. Ahora también las sábanas se cambian cada dos semanas. El comedor, donde se pasa el tiempo si no hay clases, salida al patio, o algún taller, es puro cemento. La tele es la reina del salón. Es muy oscuro y también está separado del resto por una puerta de rejas.
Afuera, en el patio, hay un sol que hace menos crudo el frío de invierno. Los pibes juegan a la pelota bajo la mirada atenta de los guardias. Algunos visten un remedo de uniforme de fajina, otros apenas jean y campera. Adentro, en otra ala, las escaleras mordidas por antiguos motines llevan a la recién arreglada escuela. Las maestras se esfuerzan para convencer a los chicos de que no es verdad “que no les da la cabeza”, como ellos suelen repetir. Cuando lo logran, dicen que se sienten “como si hubieran escalado el Himalaya”. Las armas están prohibidas. Hace muy poco tiempo, sin embargo, se hizo un allanamiento a partir de unas denuncias por apremios ilegales. En los cofres de cuatro guardias encontraron cachiporras, gases paralizantes y algunos otros elementos contundentes para “contención”.
Pablo tiene 16 años,
y 4 cuatro meses en el instituto. Dice que ahora no pasa  nada.
“Antes, te cuentan que les re-pegaban, que nadie sabía lo
pasaba acá adentro. A mí me contó un guardia que
ponían a los pibes en el piso mojado y les daban patadas eléctricas,
o los tiraban debajo del agua fría y les daban con los palos. Ahora
el trato es diferente. Con esto de que ahora los pibes mandan en cana,
vienen y te hablan aparte para que no digas nada.” Pablo hace buena
conducta y suma puntos repartiendo la comida. También limpia los
pasillos y su celda es de las que más brillan. La parte más
esperada del día para él, y para casi todos, es el momento
de hablar por teléfono. De 18 a 22, cada uno puede hacer una llamada.
Algunos guardias ponen el cronómetro y cortan cuando se cumplen
los tres minutos reglamentarios. Otros son un poco más flexibles.
Pablo aprendió a hacer como que sigue hablando y hacer otra llamada.
Todas las noches habla con su viejo, y cuando le toca un guardia “copado”,
también habla con su hermana, sus ex novias y algún amigo.
Miércoles y domingos, los pibes se dividen en dos mitades. Los
que están contentos porque vienen a visitarlos y los que no tienen
esperanzas de ver a nadie de su familia. “Las familias no vienen,
pienso, porque no tienen plata para viajar hasta acá, o porque
no les gustará venir con las manos vacías”, explica
Pablo haciendo gestos con sus brazos flaquitos.
nada.
“Antes, te cuentan que les re-pegaban, que nadie sabía lo
pasaba acá adentro. A mí me contó un guardia que
ponían a los pibes en el piso mojado y les daban patadas eléctricas,
o los tiraban debajo del agua fría y les daban con los palos. Ahora
el trato es diferente. Con esto de que ahora los pibes mandan en cana,
vienen y te hablan aparte para que no digas nada.” Pablo hace buena
conducta y suma puntos repartiendo la comida. También limpia los
pasillos y su celda es de las que más brillan. La parte más
esperada del día para él, y para casi todos, es el momento
de hablar por teléfono. De 18 a 22, cada uno puede hacer una llamada.
Algunos guardias ponen el cronómetro y cortan cuando se cumplen
los tres minutos reglamentarios. Otros son un poco más flexibles.
Pablo aprendió a hacer como que sigue hablando y hacer otra llamada.
Todas las noches habla con su viejo, y cuando le toca un guardia “copado”,
también habla con su hermana, sus ex novias y algún amigo.
Miércoles y domingos, los pibes se dividen en dos mitades. Los
que están contentos porque vienen a visitarlos y los que no tienen
esperanzas de ver a nadie de su familia. “Las familias no vienen,
pienso, porque no tienen plata para viajar hasta acá, o porque
no les gustará venir con las manos vacías”, explica
Pablo haciendo gestos con sus brazos flaquitos.
Visita implica requisa, además. El director dice que son imprescindibles porque muchas veces algunos familiares intentan ingresar drogas. Pablo opina que eso está bien, pero que le molesta que sean tan dañinos para revisar. “Te pueden traer cigarrillos, pero te los rompen todos. Galletitas también se puede, pero el paquete tiene que ser transparente, porque si no te lo rompen y te las tiran adentro de una bolsa, los caramelos tienen que ser de miel o menta cristal, con papel transparente. Chicles no se puede, y zapatillas tampoco.” Tiene esperanzas de salir pronto. Dice que no piensa robar más, aunque sabe que no habrá muchas otras opciones laborales. Si la vida fuera distinta, le gustaría ser piloto y manejar una Ferrari. Un sueño más cercano es ir de viaje de egresados. Hasta es capaz de ir a un secundario acelerado para después anotarse en quinto año y poder hacerlo. Quiere conocer chicas nuevas. “Y también quiero saber cómo es la nieve.”