|
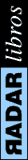
|
Ecografías
En la página
anterior: Ilustración de los Evangelios (Constantinopla, siglo XI). De
izquierda a derecha: mosaico dEl emperador Justiniano (527-565) y su corte,
Ruinas del Monasterio de cristo pantocrátor construido por encargo del
emperador juan II comneno en 1136, Ezequías enfermo y el profeta Isaías
en el Florilegio de Juan Damasceno (Sacra Parallela). Al pie: El rey Salomón
(Constantinopla, siglo X)
POR
DANIEL LINK
En 1982,
el profesor Umberto Eco (1932), conocidísimo en los ambientes académicos
por su erudición medievalista, sus obsesiones semiológicas
y sus agudos análisis de la cultura mediática (ver recuadro
aparte), publicó un novelón imposible. “Había
pensado darle a Franco Maria Ricci El nombre de la rosa para su collana
blu (colección azul). Hacer de él un objeto escogido. Pero
después lo leyó el entonces director editorial de Bompiani,
Di Giuro. Se quedó entusiasmado y declaró: ‘¡Voy
a hacer 30 mil copias!’. Yo pensé que estaba loco”, declara
ahora que comienza a circular en Occidente Baudolino, su cuarta novela.
UN AUTOR APOCALIPTICO
Todo el mundo sabe lo que pasó después de El nombre
de la rosa. El éxito inesperado en Italia, Francia, España,
Inglaterra. Cientos de millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.
Una adaptación a la pantalla grande protagonizada por Sean Connery
y Christian Slater. Umberto Eco triunfaba allí donde no debería
haber triunfado. Todavía no se han explicado las razones de un
suceso semejante para un libro que, careciendo de toda sofisticación,
de todos modos sigue estando bastante por encima de los estándares
de la literatura de la tierra media (del “bestsellerismo”).
Novela cultísima, El nombre de la rosa examinaba las relaciones
entre saber y poder en el corazón mismo de la Edad Media occidental
a partir de una serie de crímenes que se sucedían en una
misteriosa y rica abadía. Si, por un lado, Eco se proponía
abonar las corrientes historiográficas que, desde mediados del
siglo pasado, se empeñaron en desmentir el carácter sólo
“bárbaro” del medioevo católico, por el otro su
novela incorporaba, a partir de una trama sencilla y deliciosa, el gran
tema de su época. El fin de la modernidad, debatido filosóficamente
entre Lyotard, Habermas y una cohorte de “pensadores” de distinta
inserción teórica (Daniel Bell, Fredric Jameson, Andreas
Huyssen), encontraba en El nombre de la rosa su definitiva formulación
novelesca. Esa persecución imposible de un saber (el perdido segundo
libro de la Poética de Aristóteles), la decadencia de la
cultura monástica y la quema de libros de la riquísima biblioteca
de la abadía que circula como escenario de la novela, funcionan
como metáfora exacta del derrumbe de un mundo: el mundo de la cultura
letrada definitivamente desplazado por la cultura industrial.
El propio Eco había reflexionado sobre las tensiones entre esos
dos mundos en un célebre artículo de la década del
sesenta, “Apocalípticos e integrados”. El nombre de la
rosa, de ahí su importancia, arrasaba en el universo de la cultura
industrial, demostrando su carácter perfectamente integrado a los
mecanismos industriales de producción cultural, precisamente a
partir de la tematización del Apocalipsis. Son precisamente las
versiones del Apocalipsis que Jorge de Burgos, el siniestro ex bibliotecario
ciego, incorpora al catálogo de la “mayor biblioteca de la
Cristiandad” lo que fundamenta su poder dentro de la abadía.
Y los versos del Apocalipsis (como la Ideología, por otra parte)
encubren (a la vez que ordenan) los sucesivos asesinatos. “Apocalíptica”
por su tema (y por la melancolía de su punto de vista), “integrada”
por su efectiva circulación por el mundo, El nombre de la rosa
venía a plantear, por primera vez, un objeto literario de un orden
nuevo, sin ningún tipo de inocencia (de allí la reivindicación
política que ciertos jóvenes rojos boloñeses hacen
hoy de su obra: ver recuadro).
Después, ni la aburrida El péndulo de Foucault (1988) ni
la mediocre La isla del día de antes (1994) consiguieron repetir
el suceso. Parecía que Eco había sido, simplemente, un profesor
con suerte: había estado en el lugar indicado, con el saber indicado,
y nada más. Ahora, Baudolino, que vuelve a la Edad Media por diferentes
caminos, nos obliga a pensar todo de nuevo.
UN AUTOR INTEGRADO
“Baudolino –ha declarado Umberto Eco– es un chico
que vive en el campo, en Marengo, más o menos donde en 1168 nacerá
la ciudad deAlejandría, cuyo patrono será precisamente San
Baudolino. Baudolino es un granuja, parecido a los que existen en muchas
mitologías autóctonas: en Alemania lo llaman Schelm; en
Inglaterra, Trikster God. El libro, que en este aspecto es una novela
picaresca, cuenta sus aventuras por diversos territorios. El padre de
Baudolino es el mítico Gagliaudo Aulari, que salva a Alejandría
del asedio de Federico I Barbarroja.”
Para los argentinos, Baudolino es un pichón de Don Mateo, aquel
genial peluquero televisivo desempeñado por Fidel Pintos, un mentiroso
patológico de cuyo capricho dependía la historia entera
de la humanidad. Así como Don Mateo era amigo íntimo de
todos los presidentes del mundo, del Papa y las grandes estrellas del
cine mundial (como quien dice “¿Bin Laden? Yo le enseñé
a leer el Corán”), así Baudolino se convierte, por
esos azares de la vida de un pícaro y por su propia fantasía
(queda claro que a Baudolino no hay que creerle nada de lo que dice),
en hijo adoptivo de Federico I Barbarroja (1152-1190), el emperador germánico
que, habiendo conseguido un precario equilibrio de poder entre los Hohenstaufen
y los Güelfos, restablece la autoridad imperial sobre las comunas
italianas que, durante largo tiempo (desde los tiempos de Carlomagno),
habían gozado de autonomía, y vuelve a imponer la hegemonía
imperial frente a la influencia del Papado.
Según su propio relato, las cuatro campañas italianas de
Federico Barbarroja resultan de la inspiración política
de Baudolino (que es también su involuntario asesino). Pero no
sólo eso: en el fondo, Eco relee la historia de ese período
como fruto de las invenciones de un muchachito que después crece
y junto a una pandilla de amigos –astutamente, el profesor de Bolonia
incluye a un musulmán rubio y a un judío en la pandilla
de mentirosos– inventa la legitimación del imperio por parte
de los juristas boloñeses, parte del epistolario de Abelardo y
Eloísa, la leyenda del Grial (como la contará más
tarde Wolfram von Eschenbach). Son él y sus amigos los que inventan
la mítica carta del preste Juan, que realmente circuló en
aquella época, describiendo un legendario reino cristiano en Extremo
Oriente, que será lo que Marco Polo sale infructuosamente a buscar
por el mundo.
Como si todo esto fuera poco, nos enteramos de que la historia oficial
del Occidente católico es la invención de un antepasado
de Don Mateo a través del relato que Baudolino hace de su vida
y sus aventuras a Nicetas Coniates, probablemente el más grande
historiador bizantino, durante los penosos sucesos de abril de 1204.
UNA RECAPITULACIóN
HISTóRICA Los hechos que cuenta Baudolino son inmediatamente
anteriores a los que tematiza El nombre de la rosa (que, aunque guarda
deliberadamente silencio sobre la fecha exacta de la semana fatídica
que narra, cuenta hechos necesariamente posteriores a 1231, cuando el
Papa confía el Santo Oficio de la Inquisición a la orden
de los Dominicos, fundada en 1216). Pero, además, el punto de vista
es muy diferente. “El nombre de la rosa hablaba del mundo monástico,
éste habla del mundo laico, de la corte imperial de Federico Barbarroja,
los enfrentamientos entre imperio y comunes, la Tercera Cruzada (a la
que él mismo le empuja), y así sucesivamente. El nombre
de la rosa es culta, Baudolino es popular. El nombre de la rosa está
escrita en estilo elevado; Baudolino, en estilo vulgar. El lenguaje es
el de los campesinos de la época o el de los estudiantes parisinos
que hablan como los ladrones. Nada de latín, salvo alguna palabra
suelta”, dice Umberto Eco.
Lo que no dice es precisamente lo que hace de Baudolino un libro tan oportuno
como El nombre de la rosa. Si su primera novela puede leerse como una
intervención en la definición del presente (esos años
ochenta que habrían aniquilado para siempre las utopías
modernas), ésta puede leersecomo una interpretación de las
relaciones entre un cualquiera (Baudolino) y un representante de un gigantesco
y decadente imperio (Nicetas).
Rápidamente: en 476 cae el Imperio Romano de Occidente, que es
sustituido por un mosaico de reinos germánicos con arreglo a su
propio derecho pero respetando, en general, la cultura romano-cristiana.
Lo que se salva del derrumbe es una gigantesca unidad administrativa y
cultural, el Imperio Romano de Oriente, que sobrevivirá casi milagrosamente
hasta el 29 de mayo de 1453, cuando Constantinopla (defendida por bizantinos,
genoveses y venecianos) cae en poder de los turcos.
El fin de Bizancio marca el fin de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento.
Los doctos bizantinos emigrados llevan a Italia la cultura antigua, provocando
el florecimiento del Humanismo; la dirección de la Iglesia ortodoxa
pasa al zar y a Moscú (“tercera Roma”) y, perdido el
acceso al mar Negro y la vía de comunicación con la India,
los europeos se ven forzados a buscar un nuevo camino que conducirá
al descubrimiento de América en 1492.
En el corazón de esa historia “bizantina”, el 14 de abril
de 1204, Baudolino se encuentra con Nicetas Coniantes, discípulo
de la gran historiadora Ana Comnena. Ese día, los aventureros de
la cuarta cruzada, que por segunda vez en dos años invadían
la ciudad, a la que odiaban desde el gran cisma de 1054 (provocado por
doctrinas encontradas sobre la naturaleza de Cristo), incendiaban Constantinopla
y se entregaban al mayor saqueo de reliquias y objetos artísticos
de toda la Edad Media.
Encerrados por necesidad, Baudolino y Nicetas conversan y cada uno le
cuenta al otro su historia y su punto de vista: el punto de vista de un
pícaro de pueblo italiano, el punto de vista de un docto señor
“grecano” de Bizancio. Por supuesto, pronto quedará claro
que Baudolino es, según su relato, también responsable de
muchos de los sucesos y vaivenes de fortuna del último de los imperios
clásicos (como quien dice: “el ántrax, ah sí:
yo les enseñé cómo fabricarlo”).
Un poco más allá del vandalismo de los caballeros católicos,
los turcos y los árabes se preparan para acabar con Bizancio que,
después de los acontecimientos de 1204, ya no podrá recuperar
su antiguo esplendor.
Y UNA NOVELA
No importa si nuestro presente es una nueva Edad Media. Lo que importa
es que Umberto Eco, desde La estrategia de la ilusión, nos ha convencido
de que ésa es una analogía posible (así como, desde
el Tratado de semiótica general, nos ha convencido de que un signo
es eso que sirve para mentir). Más allá de las interpretaciones,
Baudolino se refiere a un imperio decadente. Su protagonista, el joven
mentiroso, es sucesivamente un eficaz agente de prensa y propaganda gubernamental
y el inventor de la máquina narrativa de la cultura industrial:
todo lo que Baudolino cuenta haber hecho después de la muerte de
Federico Barbarroja (su viaje en busca del reino mítico del Preste
Juan, los seres con los que entabla relación en el principado de
Pndapetzim) sólo puede compararse con una sobredosis de Disneylandia
o de La guerra de las galaxias (se trata, de paso, de la parte más
aburrida de la novela).
Como en Las mil y una noches, Baudolino sabe que su suerte pende de la
eficacia de su relato. Nicetas seguirá ofreciéndole esas
comidas sofisticadísimas mientras el joven lo mantenga entretenido,
lejos del desastre de la Cuarta Cruzada.
Es que la destrucción de Constantinopla no es obra de ese Oriente
amenazante sino de las propias fuerzas de una Europa atrapada en sus contradicciones
económicas, políticas y doctrinarias. “Al estudiar
aquella época –ha dicho Umberto Eco– he entendido muchas
de las razones de la crisis política italiana de hoy.” Tal
vez un poco más. Tal vez mucho más. Baudolino, más
allá de las mentiras (o precisamente por eso), bien puede ser una
ecografía del presente.
Las palabras de Umberto Eco
citadas aparecieron en diferentes entrevistas que concedió a medios
españoles cuando se distribuyó la primera edición
de su novela.
|
Eco,
S.A.
por Diego Bentivegna
En 1998 Einaudi publicó una novela de más de
seiscientas páginas, acompañada de una atronadora
campaña publicitaria, con el enigmático título
Q, que Mondadori acaba de distribuir en castellano. La autoría
de la novela, que narra las vicisitudes de un estudiante alemán
del teología del siglo XVI (el propio Q) a través
de una Europa desgarrada por las luchas de religión y la
guerra de los campesinos desencadenadas por la Reforma protestante,
fue asumida por un personaje muy conocido por los frecuentadores
de los sitios de la red dedicados a repensar las relaciones entre
arte, medios y política: Luther Blissett. Bajo ese nombre
se nucleaba, en realidad, un grupo de jóvenes escritores
residentes en Bolonia que pasaban sus días entre los debates
políticos de la ciudad más roja de Italia, el trabajo
en la industria cultural del próspero Norte y el otium intelectual.
Esto, sin embargo, se sabría sólo luego de un largo
debate público en torno de la “verdadera identidad”
del autor de la novela, que no ahorraba la asimilación de
Blissett con el Anticristo.
Apenas salida Q, algunos medios italianos señalaron a Umberto
Eco (que, se sabe, dicta cátedra en Bolonia), sino como autor
directo, al menos como instigador del proyecto Q, y, ya que estamos,
como el Anticristo mismo. La hipótesis tenía sus fundamentos.
Luther Blissett es un “nombre múltiple” que las
erráticas multitudes que proliferan en el universo de la
web tomaron de un mediocre jugador negro del Milan de los años
80 odiado por los neofascistas. La legión de Luther Blissett
hizo manifiestas desde un principio sus afinidades electivas con
el universo desplegado por Eco en El péndulo de Foucault
(1988). Es más, la idea misma del nombre múltiple
se inspira en ciertos planteos en torno al borgeano personaje de
Milo Temesvar, que Eco hace funcionar en muchos puntos de su obra,
ficcional y no ficcional, desde su primera aparición en 1964
en el celebérrimo Apocalípticos e integrados, en los
años en que la semiótica se configuraba como brazo
teórico de la neovanguardia poética conocida como
Gruppo 63 (más allá de la ácida descalificación
que Eco sufrió por aquellos años por parte del gigante
neovanguardista Edoardo Sanguinetti).
A todo esto vino a agregarse, en 1997, la circulación en
diarios y editoriales de un escrito paranoico, Il nome multiplo
di Umberto Eco, firmado con la sigla K.M.A. Tomando como punto de
partida el apoyo histórico de Eco a la sinistra italiana,
el opúsculo afirma, además del éxito del evangelio
semiótico del autor de El nombre de la rosa entre los jóvenes
italianos:
- La responsabilidad de la “mente malata di Umberto Eco”
y del entorno de semióticos y comunicólogos de Bolonia
en el diseño de la campaña electoral que, explotando
los mecanismos de la cultura de masas a los que dedican su actividad
académica, provocó la derrota del zar mediático
Silvio Berlusconi en manos de la izquierda en las elecciones de
1996.
- El lugar determinante de Eco (sobre todo como consecuencia del
artículo “Para una guerrilla semiológica”
de 1967, donde se postula la necesidad de abandonar la crítica
distanciada de los medios, exasperar sus contradicciones internas
y politizar su recepción) en la redefinición de la
lucha por la hegemonía como lucha cultural (heredad de Gramsci)
en términos de lucha en y por los medios masivos.
- La legitimación de las nuevas prácticas culturales
de las juventudes urbanas (sobre todo de las nucleadas en los Centros
Sociales, estigmatizados por la derecha italiana como reencarnación
de la violencia política de los ‘70) en el “neoagnosticismo”
propugnado por Eco en sus libros teóricos y ficcionales.
En efecto, en la semiótica tal como es pensada por Eco en
el Tratado de semiótica general (1975) y en Semiótica
y filosofía del lenguaje (1984) no hay trascendencia, no
hay un afuera de la semiosis, del proceso de sentido: un signo no
hace sino remitir a otro signo, que a su vez remite a un tercero
y así ad infinitum.
En los últimos tiempos las cosas han cambiado bastante. Los
muchachos de Bolonia abandonaron a Luther Blissett y adoptaron,
por fundamentadas razones geopolíticas, el nombre chino de
Wu Ming. El colectivo, autodefinido como “una empresa de narraciones,
política y autónoma” publicó ya varias
novelas (como Libera Baku ora, Asce di guerra y Havana Glam) y un
manifiesto en el que reconocen la afinidad entre su postura estética
y el pensamiento de Toni Negri. Además, Bolonia ha dejado
de ser una roca inexpugnable de la izquierda y desde 1999 la alcaldía
de la ciudad permanece en manos de la derechista Forza Italia. Para
colmo, Berlusconi, a pesar de las diatribas de Eco, ha vuelto a
ocupar el cargo de presidente del Consejo de Ministros, aliado de
la Liga del Norte y de los neofascistas.
Todo en la Península parece fluir rápida y caóticamente,
como la Europa oscilante y en fuga desentrañada en Q: ese
campo de tensiones semióticas que nunca llega a estabilizarse
y en el que cada uno puede ser todos y, al mismo tiempo, nadie.
|
|
Webeando
El sitio oficial de Wu
Ming es http://www.bambinidisatana.com/wuming.
Contiene la declaración programática del grupo y un
completo archivo bibliográfico con la recepción de
las obras del grupo en las páginas culturales de los diarios
italianos y la versión descargable de todas las publicaciones
del grupo, de Q (1998) a Havana Glam (2001). Imperdibles, los afiches
de las presentaciones del grupo en diferentes ciudades italianas.
Hay también un sitio dedicado al “caso Blissett”,
que incluye la versión completa del opúsculo Il nome
múltiplo di Umberto Eco: www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/5999
y varios sitios dedicados a genio y figura de Umberto Eco. En inglés,
lo más completo se halla en el sitio Semiotics (www.carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/semiotics.html),
de la Universidad de Colorado. Porta Ludovica (www.libyrinth.com/eco/index.html)
contiene una surtida selección de reportajes y de otras intervenciones
periodísticas del semiólogo italiano. Además
del sitio de la Universidad de Bolonia (http://andromeda.dsc.unibo.it/),
se puede consultar el de la revista Golem, codirigida por Umberto
Eco, que se actualiza mensualmente (http://www.enel.it/it/enel/magazine/golem/).
|
|
La
traducción no miente
Párrafo aparte
merece la excelente traducción de Helena Lozano Miralles.
Es que Eco, porque habla de su ciudad, intentó imitar su
dialecto. “Me ha sorprendido encontrar en los documentos oficiales
de la época –confesó el autor– los nombres
de los alejandrinos que fundaron la ciudad: ¡son los mismos
que los de mis compañeros de colegio! Me he divertido mucho.
He inventado un italiano imaginario. No son páginas eruditas,
son páginas cómicas.” La traductora declara,
en un bello epígrafe a la novela, haber descartado “la
idea de traducir variedades regionales italianas con variedades
peninsulares de origen romance (gallego o catalán), o con
desviaciones de la norma, que podría indicar una categoría
social”. No es el único rasgo de lucidez de esta traducción,
pero alcanza para caer de rodillas ante ella.
|
arriba
|