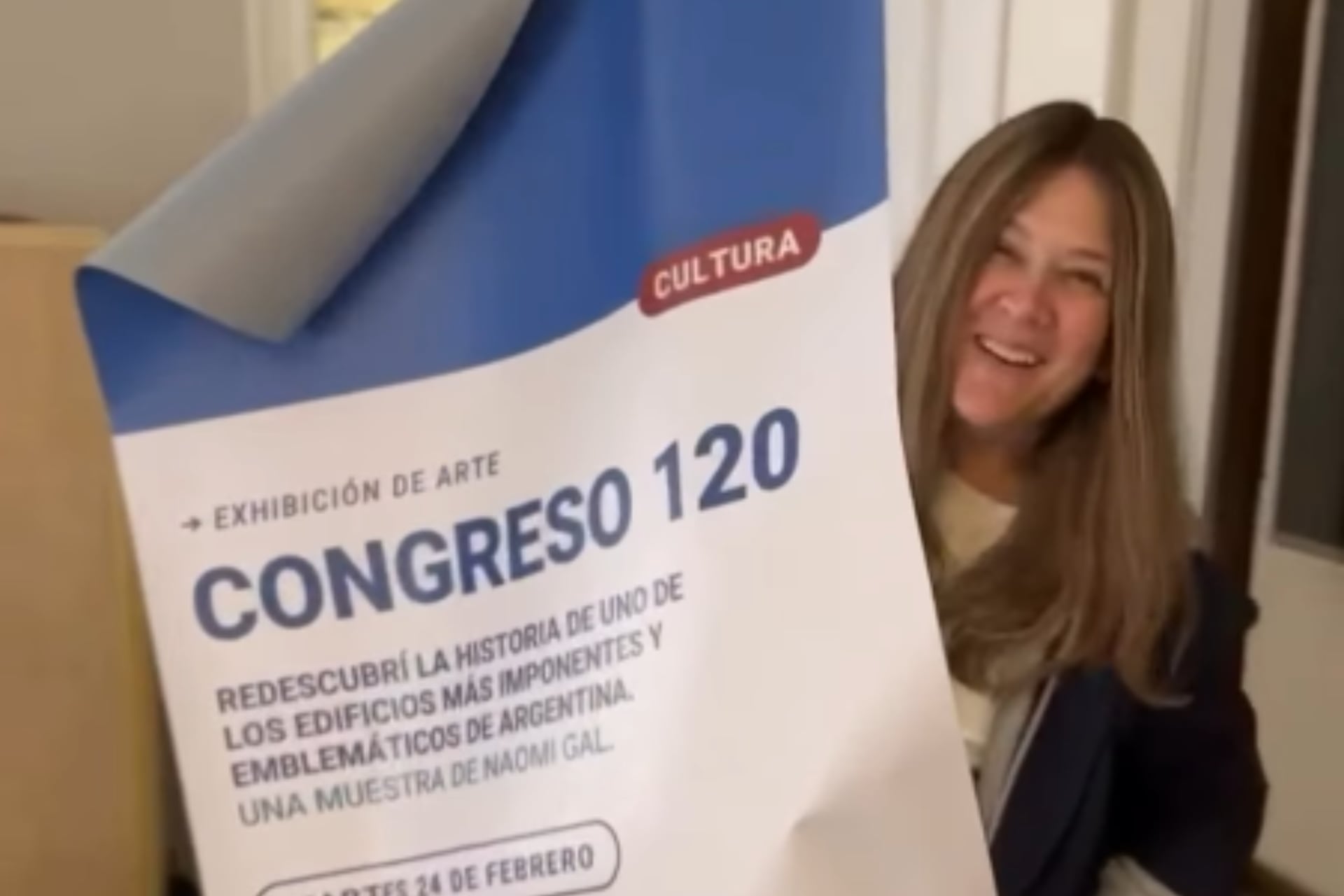- Edición Impresa
- 50 Años del Golpe
- El País
- Economía
- Sociedad
- Deportes
- El Mundo
- Opinión
- Contratapa
- Recordatorios
- Cultura
- Cash
- Radio 750
- Buenos Aires|12
- Rosario|12
- Salta|12
- Argentina|12
- Radar
- Radar Libros
- Soy
- Las12
- No
- Negrx
- Ciencia
- Universidad
- Psicología
- La Ventana
- Plástica
- Diálogos
- Opens in new window
- Suplementos Especiales
- Latinoamérica Piensa
- Malena
- Público
La chica de la Leica de Helena Janeczek: Una historia de guerra, amor y muerte
Una novela sobre la fotorreportera Gerda Taro
Gerda Taro fue la primera fotorreportera de la historia capaz de contar la guerra desde adentro. Alemana de origen polaco, murió en el frente de batalla de la Guerra Civil Española a los 26 años. Esta figura sin par inspiró a Helena Janeczek para su novela La chica de la Leica, una reconstrucción caleidoscópica de su vida y su tiempo.