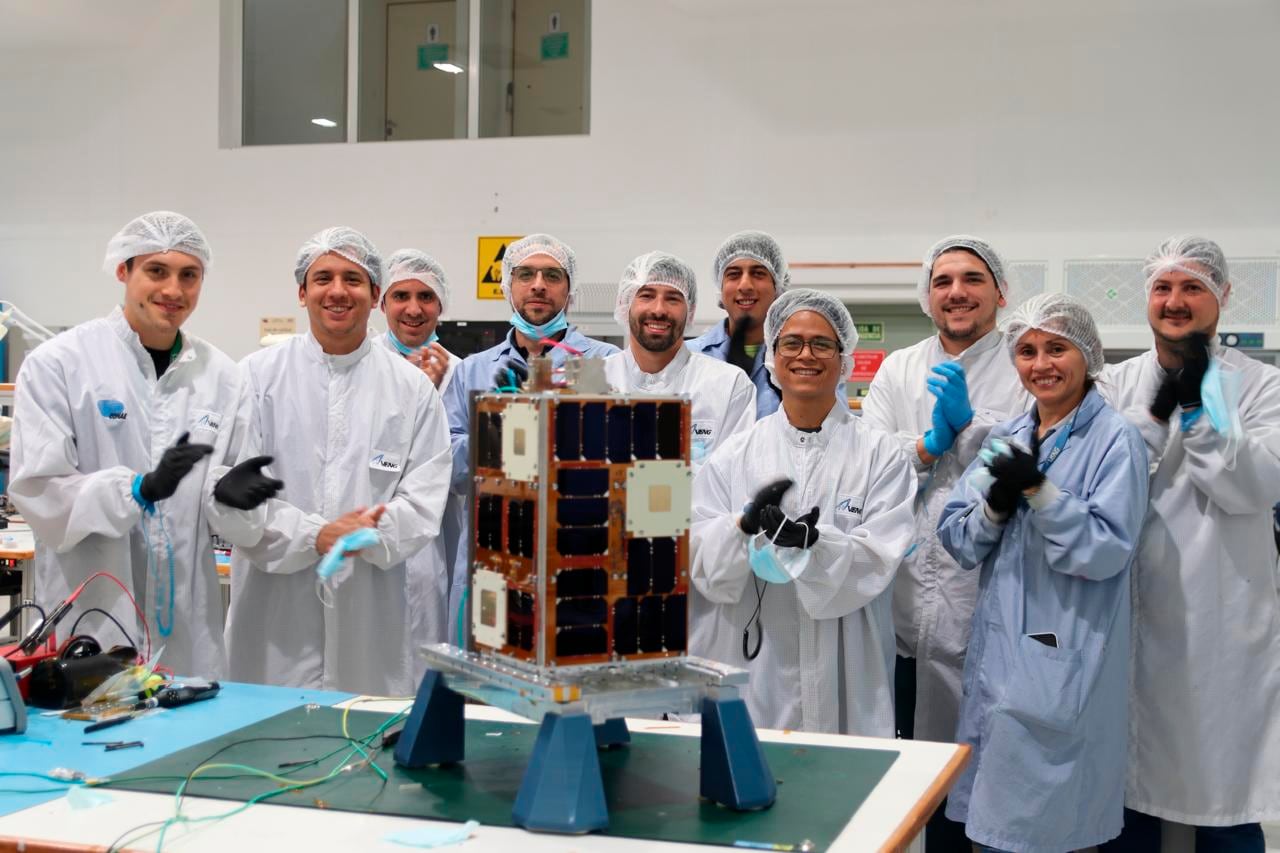Su nueva película, "Zombie Child", se puede alquilar en streaming
Vudú y adolescencia según Bertrand Bonello
Son los años 60 en Haití: un hombre, Clairvius Narcisse muere en la calle, pero será resucitado como zombie. En la actualidad su nieta, Mélissa, ingresa a una escuela de élite en Francia gracias a las condecoraciones de su padre, un militar que se enfrentó a la dictadura de Duvalier. Entre estas dos historias, el director Bertrand Bonello (Saint Laurent, De la guerra) construye una película de contrastes en Zombie Child (que se puede alquilar online en Google Play y ITunes: un particular relato de iniciación adolescente, cruzado por la memoria del colonialismo francés en tierras lejanas y un presente donde conviven la modernidad, atavismos oculto, la política y los privilegios de raza y de clase.