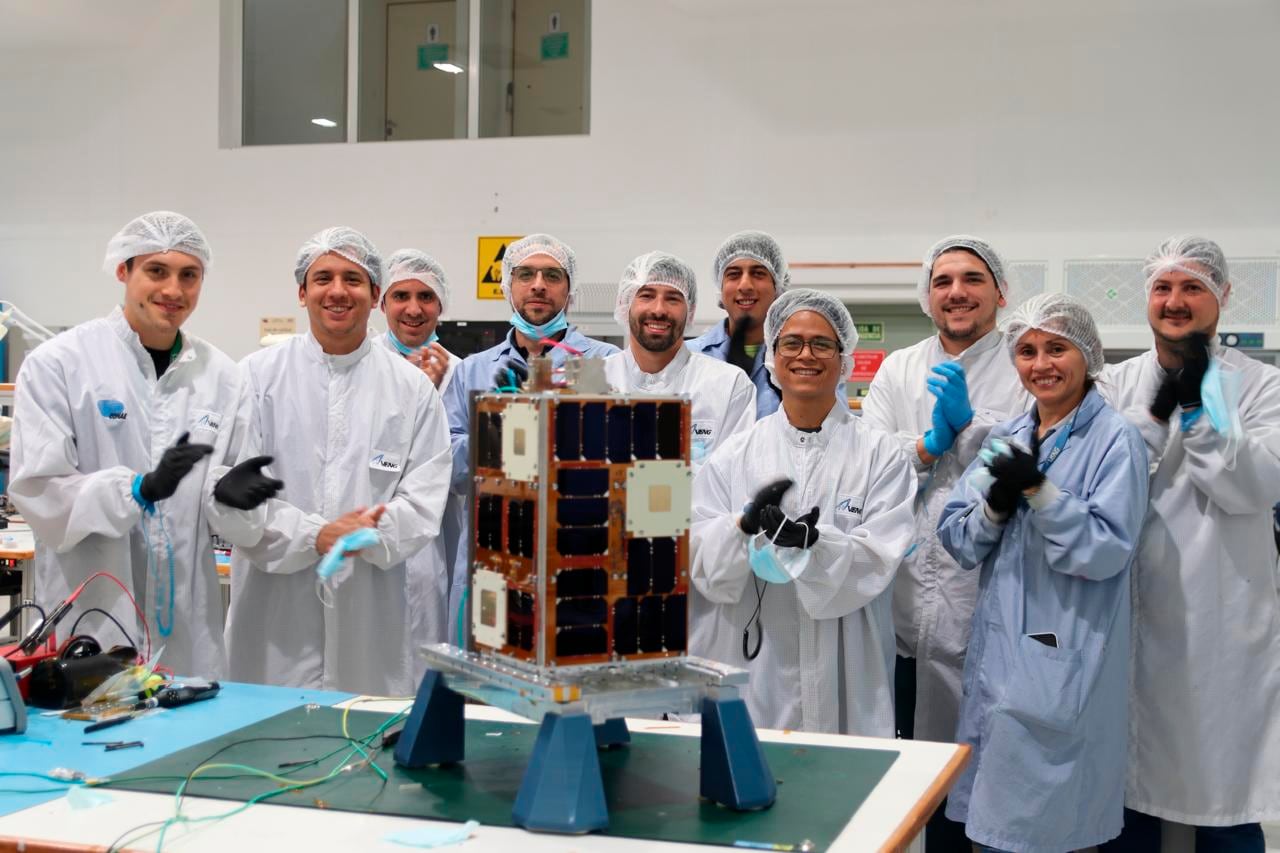Un cineasta fuera de norma
Ciclo dedicado al japonés Seijun Suzuki en Qubit
Está integrado por cinco películas representativas de la diversidad de géneros que Suzuki supo abordar en sus años más prolíficos, del cine de yakuzas a la comedia juvenil, del policial al melodrama histórico, pasando por el cine erótico.