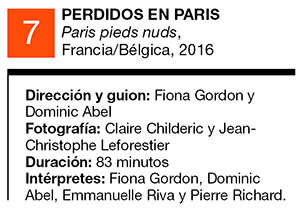Formados en la mímica y el arte físico, la pelirroja australiana Fiona Gordon y el belga Dominique Abel vienen desarrollando desde hace veinte años, primero con una serie de cortos y más tarde con un puñado de largometrajes, una obra pequeña e inconfundible. Si bien en su cine el habla no está vedada (lo cual es un acierto, ya que lo contrario podría resultar molestamente artificioso), lo de Gordon & Abel se basa en una restitución del arte cómico mudo en el cine, encarnado en el gag visual. Aquí se estrenó, en 2009 –en pleno Bafici, que no es el momento más adecuado para una película off-mainstream– su mejor película, Rumba, y unos años antes se había conocido en el Festival de Mar del Plata su ópera prima, El iceberg (2005). Hay un detalle que no suele tenerse en cuenta y es que sus películas previas fueron coescritas y codirigidas por el actor Bruno Romy. Después de El hada (2011), Perdidos en París es la primera que no, y tal vez la ausencia de Romy influya en una menor acumulación de peripecias con respecto a las anteriores. Lo cual puede representar una debilidad o no, según el gusto del cliente.
“Quiero conocer París”, coinciden abuela y nieta en medio de una nieve implacable, observando desde una elevación su pequeño pueblito de tarjeta postal, que luego crece en casas en el mismo plano, señalando del modo más simple y clásico posible el paso del tiempo. Gordon & Abel son de recuperar recursos clásicos, no como gesto retro sino con el simple desprejuicio de no decir “esto es viejo”. El pueblito nevado es canadiense, algo de lo que el espectador se entera –otra vez la confianza en la simpleza visual– gracias a la exposición de la bandera con la hoja de maple. A propósito: Gordon nació en Australia, pero es nacionalizada canadiense. A Fiona (en todas las películas el personaje se llama como ella) le llega una carta de la abuela (la legendaria Emanuelle Riva, de Hiroshima mon amour y Amour, de Michael Haneke, en una de sus últimas películas), pidiéndole que vaya a verla a París, donde vive. El resto serán los desencuentros de abuela y nieta, los problemas un poco de pajuerana de Fiona en la gran ciudad y el encuentro con un clochard (Dominique Abel, que siempre se llama Dom), que es un poco ingenuo y un poco vivo. El último punto es clave: el carácter funambulesco de Fiona y Dom, sus miradas frecuentemente asombradas ante el mundo y los demás, el aspecto de salitas de jardín recién pintadas, con fuertes colores primarios, que tienen muchos decorados, hacen correr el riesgo del efecto Amèlie, un mundo de adultos infantilizados. Gordon & Abel confrontan este naïf con un dark que repone, desde el máximo artificio, algo del mundo real. En El iceberg, Fiona abandonaba a su horrible familia y se iba de viaje, en busca de otra vida; en Rumba sufría un accidente que la dejaba en silla de ruedas, y de ahí en más se sucedían los gags de humor negro que incluían el incendio de su casa. Es verdad que en Perdidos en París la negrura está mucho más diluida, y tal vez se deba a la ausencia de Romy. Hay algo de crueldad en el hecho de que Fiona pierda todas sus pertenencias en un accidente, Dom las encuentre y no se las quiera devolver, aunque sabe que la otra no tiene un peso, y tampoco dónde dormir (crueldad chapliniana, uno de los referentes del dúo). Y no es una imagen bonita la de una anciana digna revolviendo entre la basura, en busca de comida. O muy agradable un responso fúnebre que termina en insulto. Así como tampoco es muy naïf que la señora cuasi nonagenaria le diga a su nieta que está muy contenta porque se pasó la noche “haciendo el amor con un joven buen mozo”. Es de esperar que el dúo no pierda ese filo en manos de un naïf lavado.