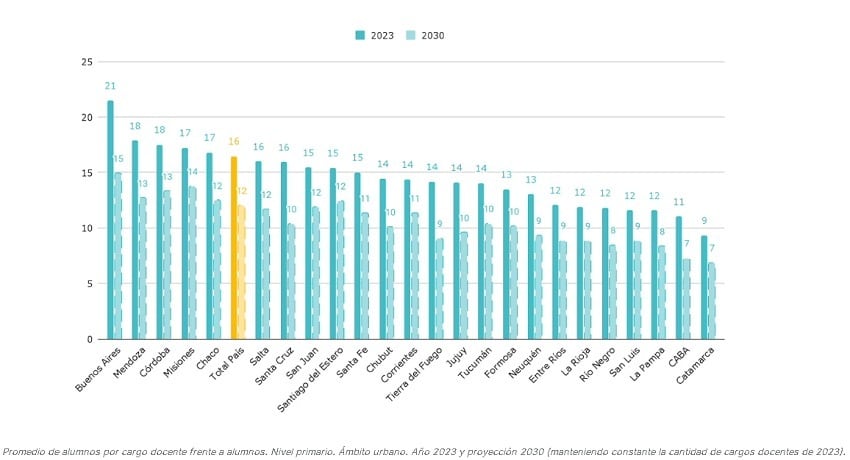Publicó la novela "Un futuro anterior"
Mauro Libertella: “Todos vamos negociando como podemos con el deseo”
En su última autoficción, el escritor bucea en la culpa, la vergüenza, la traición y las transformaciones de una pareja que pasa de la “clandestinidad” a formar una familia.