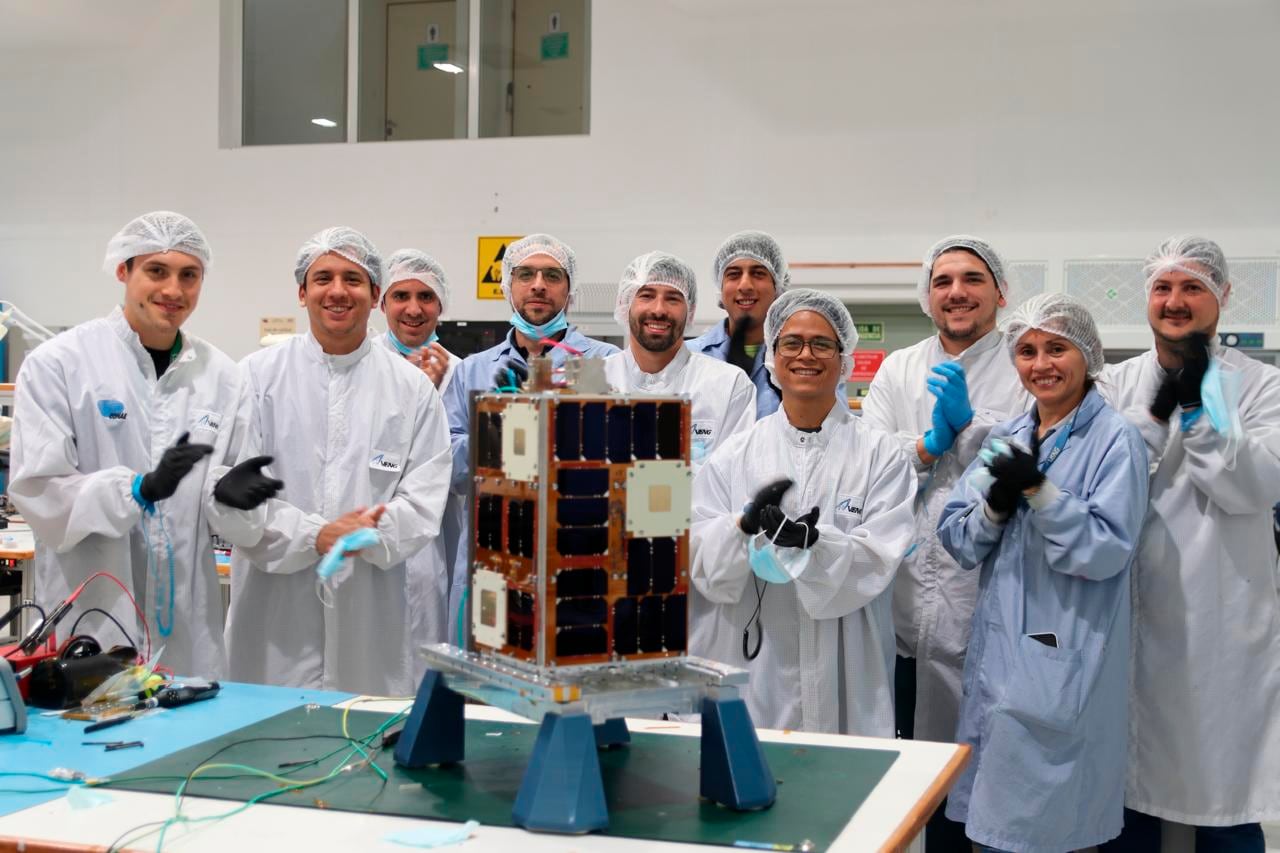cosas veredes
Adiós, Rapunzel, adiós
Cara Delevingne, Kristen Stewart, Adwoa Aboah o Zoë Kravitz, siguiendo una tradición a la que ya le habían puesto la cabeza Sinead O’Connor y Breatney Spears –en diversos estados–, le dijeron chau a la noble cabellera y pueden sentir en la palma esa cosquilla tan linda del pelo recién rapado. No es fácil decir si se trata de un gesto radical o pura moda, pero seguro es comodísimo.