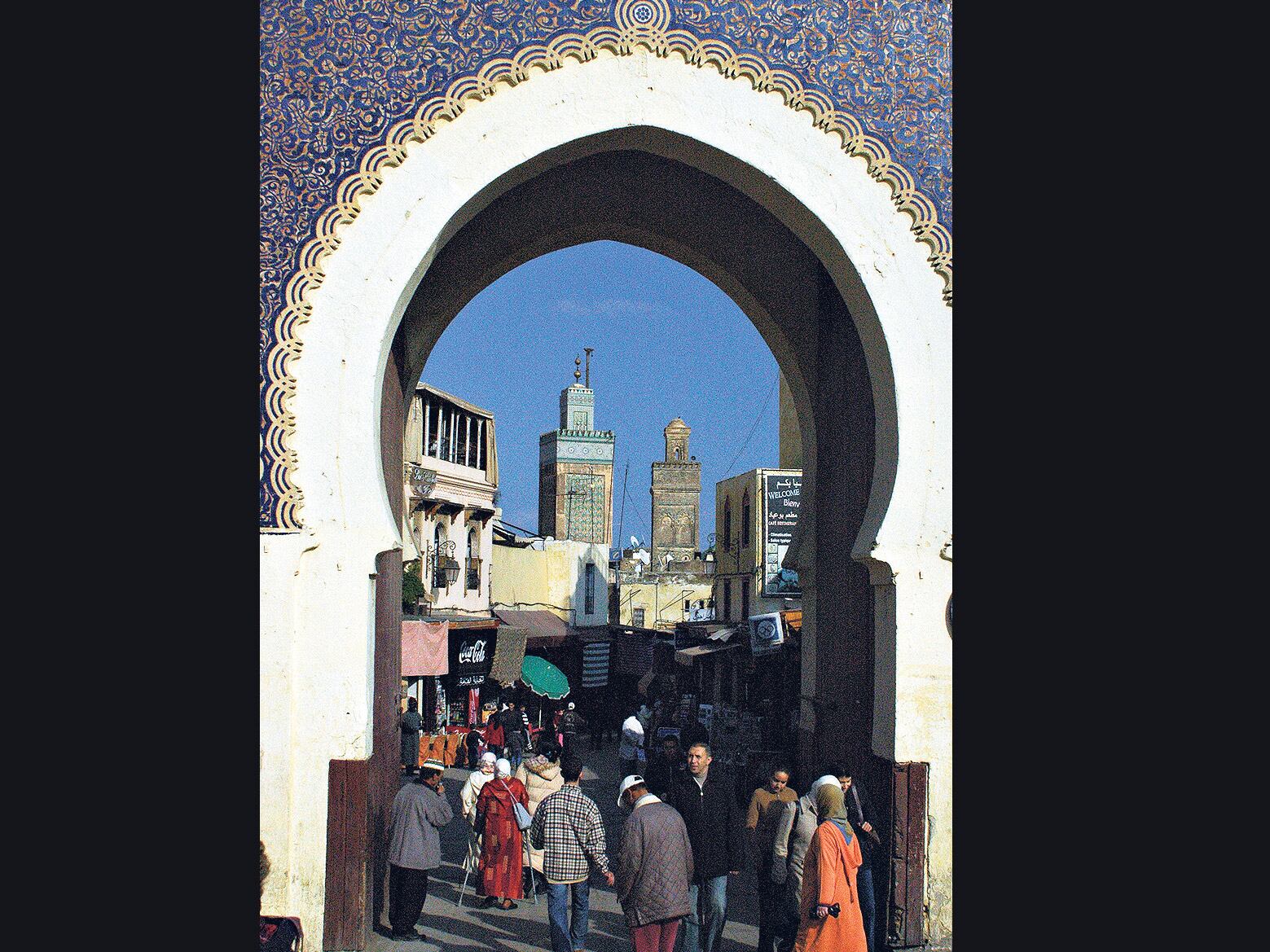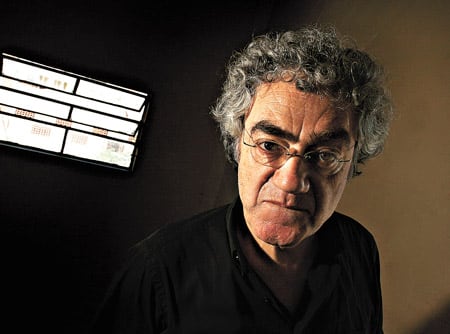ISLAM > Mercados en Fez, Kashgar y Doha
El mundo de un bazar
En China, Marruecos y Qatar se visitan zocos que parecen salidos del libro de Las Mil y Una Noches y convocan desde nómadas de Asia Central hasta jeques árabes, atraídos por la multitudinaria variedad de estos variopintos espacios que en el mundo islámico tienen carácter de institución.