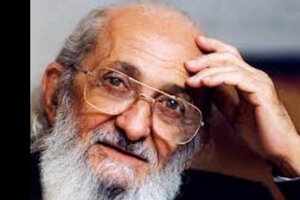Digo que tomando mates uno pasa el rato. Debe ser por eso que a los jesuitas se lo tenían prohibido.
¿De dónde sacó eso?
Lo leí por ahí, deduzco era porque consideraban que perdían el tiempo.
Ni se pierde, ni se gana, se está, se pasa la tarde, o la mañana, aunque por la mañana uno tiene otras cosas que hacer, ¡ah!, me hizo acordar, mañana tengo que ir arreglar unas alambradas. ¿Me acompaña?
Le cabeceé, no tenía nada que hacer, aunque seguía intrigado por qué no había podido llegar a ese pueblo, Manquinchao. En la despensa nadie lo conocía. Tiré el nombre, pero nadie me había dado pistas.
Tal vez debe ser un nombre indígena y usted lo pronuncia mal, me había dicho uno.
No podía ser que el pueblo hubiera desaparecido.
¿Y para qué busca ese pueblo? me preguntó el viejo
Verdaderamente no lo sé, le respondí sin convicción.
¿Por qué duda?
Tampoco lo sé, me reí; con los años cada vez sé menos. ¿No le pasa lo mismo?
No, verdaderamente no. Con lo que sé me sobra y me basta.
Me parecieron palabras atinadas, tal vez yo supiera menos porque antes pretendía saber demasiado. Guardé silencio.
¿A qué se dedicaba, o dedica usted?
Qué pregunta difícil de contestar, de responder; me lo quedé mirando.
¿Vive de rentas?
Tampoco.
¿Entonces?
Soy escritor.
¡Ah! ¡Qué interesante! Se levantó para acercar unas brasas.
¿Y de qué se trata eso?
Y, mire, tampoco en realidad sé de qué se trata, pero le diría, de estarse sentado. Se rio.
Bueno, entonces nosotros hace dos días que estamos escribiendo.
Y, sí, podría ser. El viejo era muy real para creer que era un personaje.
Usted podría ser un personaje, me cortó.
¿Un personaje?, me hizo dudar.
Sí, esas personas importantes, un personaje, así le decimos.
Ah, si, ya sé a qué se refiere, le dije con alivio. No se crea, no soy conocido.
Pero se dice que los escritores son personajes.
Así es, pero no es mi caso.
El asado estaba a punto. Aparecieron unas tablitas. Más cómodos, me dijo el viejo, y dos cuchillos curvos, filosos.
Manquinchao, repitió el viejo al masticar. Me suena a nombre indio. Tal vez sea alguna de las tolderías.
En realidad, el nombre apareció al azar en una de mis novelas, y lo entré a buscar.
La carne era tierna, apetitosa, y se dejaba comer. Hacía falta, la galleta marina acompañaba en la medida justa.
Lo escucho, me dijo.
Dos chicos de dieciséis, diecisiete años que rompen el precinto de un tren en Bariloche y se suben.
Continué comiendo. Lo escucho.
A cada estación se bajan por agua, o simplemente a curiosear, hay uno más audaz y otro más tímido, son estudiantes, han terminado el secundario y salen a recorrer el país de mochileros. Por eso lo del tren.
De aventura.
Eso. Entonces, el más audaz, digámosle Oso, llega a un pueblo, Manquinchao, y se baja como de costumbre y regresa y se sienta en el vagón con las piernas colgadas hacia afuera, y no va que un policía ferroviario lo descubre.
Linda historia, continue.
Entonces el policía se acerca y lo increpa, y el Oso no tiene mejor respuesta que preguntarle al policía si no sabía que los ferrocarriles eran argentinos, por supuesto le respondió el otro, y el Oso le contestó que él solo estaba haciendo uso de la parte que le correspondía.
De allí a la comisaría, los dos detenidos.
El viejo largó la risa. Muy ocurrente.
El asado era jugoso, caliente, comido al pie de la parrilla, sin demoras para enfriarse en esperas de restorán, o simplemente una bandeja y un plato de loza que lo enfría, no, del asador al comedor diario, la mandíbula. Tal vez más cercano a la dentellada de un tigre que mastica la carne todavía palpitando, a una temperatura agradable, ni frío, ni caliente, es decir, a punto.
Como texto es muy duro, brutal, tal vez desagradable de tan cierto.
¿Qué está pensando? me preguntó el viejo.
Un texto.
Ah, sí, claro. Échese una siesta, si quiere, y más tarde vamos a lo de Cárcano. Yo voy a ver a las gallinas. Hay una que estaba empollando, doce huevos, va a haber cría.
¿No íbamos a ir por las alambradas?, le recordé.
Las dejamos para otro día, me dijo cuando se retiraba.
No sabía qué hacer. Había llegado hasta allí en busca de ese pueblo fantaseado. Era extraño, lo había visto con entera claridad en la novela, como si lo hubiese vivido. Estaba a mitad de una línea ferroviaria que cruzaba un valle pedregoso, Manquinchao. Y en realidad, existía en la cartografía, en Google, pero cuando lo vine a buscar, había desaparecido. Al bajarme de la estación el propio jefe me lo había advertido, pero terco como soy, emprendí el camino, y me perdí.
Por cierto, es extraño. Escribir una novela y hablar de un pueblo que termina existiendo. Me había sucedido con apellidos, sobrenombres, puestos al azar. Pero apellidos y apodos que nunca había escuchado, pero resultaban ciertos con todas las letras. O, con hechos remotos o imposibles.
Cuando partí de Bahía Blanca, Google me lo marcaba con claridad, pero después fui a almorzar al coche comedor, y me quedé dormido. Al despertar ya no tenía señal, le pregunté a uno del pasaje, y me dijo que por allí se perdía, y los lugareños se comunicaban con señales de humo, se rio.
La recordaba perfectamente, los dos días que los chicos tuvieron que pasar en la comisaría, la charla que tuvieron en la oficina del comisario aclarando su situación, él sentado arriba del escritorio, balanceando su pierna con los documentos de identidad. Así que son estudiantes... dijo haciendo sonar los documentos en la palma de su mano, y el más flaquito de los dos, el de pelo y barba rala, se adelantó a responderle lo que le respondía o explicaba a todos cuando se presentaba en el viaje: somos estudiantes y hemos salido a conocer el país, y como no tenemos dinero, pedimos trabajar donde sea y dormimos donde podamos; un remedo de una serie de televisión de moda por los años 60, ruta 66, y tal vez, remedo de En el camino de Jean Keruac, aunque los chicos nada supieran de aquel escritor y su novela. La situación en la comisaría estaba aclarada, habían averiguado los antecedentes de los dos, y el resultado estaba a la vista: dos chicos de clase media largados a la aventura.
Una sola explicación tenía para ir detrás de ese pueblo, cansancio, resignación, frustración. Y me largué a buscar ese lugar ficticio, de loco, de loco porque el pueblo existía, pero cuando pisé la estación de trenes, cuando desapareció internet, repito, también se llevó al pueblo.
Y es que yo lo había gugleado y había aparecido tal cual como me lo había imaginado, o muy parecido: los chicos se alojaron en la comisaría por dos o tres días, dormían sobre los bancos, sobre los sillones a la espera de la averiguación de antecedentes. Los policías lo ignoraban, o por lo menos ellos no sentían su presencia como hoy, pasados tantos años, sucedido tantas cosas, a esos chicos seguramente entrar a una comisaría les hubiera producido cierta inquietud, aunque no fueran acusados de nada.
Tal vez porque ellos ya estaban acostumbrados a esa forma de pasar la noche. Como no llevaban carpas, ni mochilas: es que ni siquiera se decían mochileros, ellos salían a conocer la situación real por la que atravesaba el país bajo un régimen militar, los esperaba la facultad y la lucha por la restauración de la democracia; por lo menos era lo que le inflamaba la imaginación al más flaquito, al que le llamé Daniel. Y como no llevaban carpas ni mochilas estaban obligados a dormir a donde sea, una comisaría, como la de Bariloche, o en la guardia del regimiento 3 de infantería de Neuquén.
¿No pudo dormir?, me preguntó el viejo sosteniendo un lazo en su mano.
Desperté de la imaginación, del recuerdo, como cuando en los cómics se les revienta el globito a los personajes. Y allí estaba, en la realidad, en el paso a paso, en el lento transcurrir de los días, en el tic tac de las cosas cotidianas.
¿Cómo dice?
Nada, nada, hablaba para mí.
Le traje este lazo porque le va a hacer falta. No se olvide de llevar el puñal que le di.
¿Puede haber alguna disputa?
Nada de eso, gente pacífica; pero lo va a necesitar para el asado; ahora le alcanzo la funda; llévelo aquí, así no le molesta. Me mostró el suyo atravesado a la espalda.
¿Y el lazo?
¡Ah!, se sonrió. Un gaucho no debe andar sin puñal, ni lazo.
No lo entiendo, bueno lo del puñal lo entiendo, pero le repito ¿el lazo?
Para que no lo tomen por cafisho.
No lo entiendo.
Sí, así le dicen a los de la ciudad. Usted llévelo colgado del recado, y enseguida lo van a tomar por uno de ellos. Trate de no hablar mucho, limítese a mirar y a comer, y ¡ojo!, con las chinitas, son muy celosos.
Me sonreí.