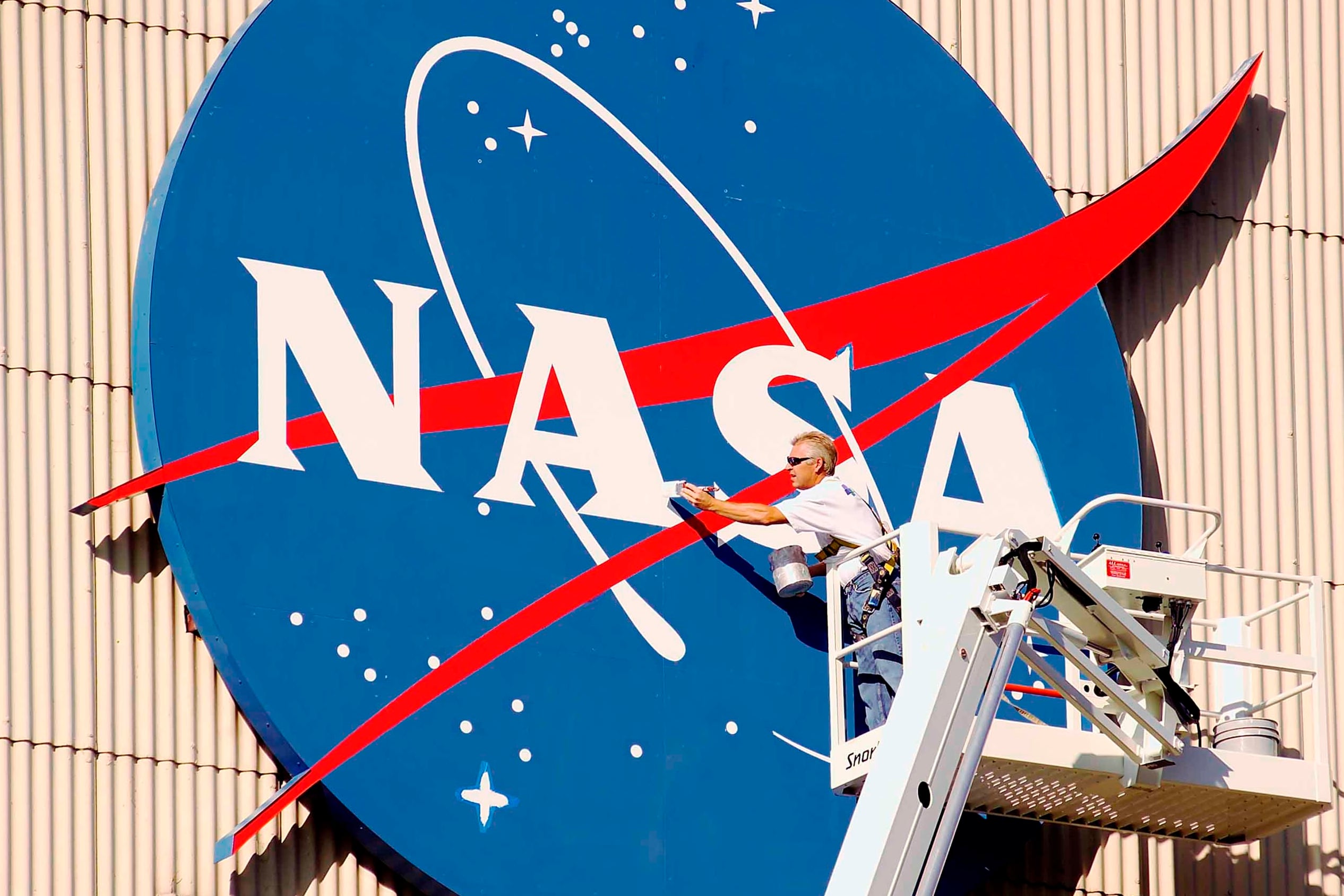Un diálogo imaginario a través del tiempo
Cuando Jefferson conoció a Gramsci
Un intercambio sobre un tema que apasionó a ambos: los medios de comunicación. Un debate sobre el periodismo y el papel que cumplen los diarios en la sociedad. Entre ser control a los poderes del Estado o herramientas de los poderosos.