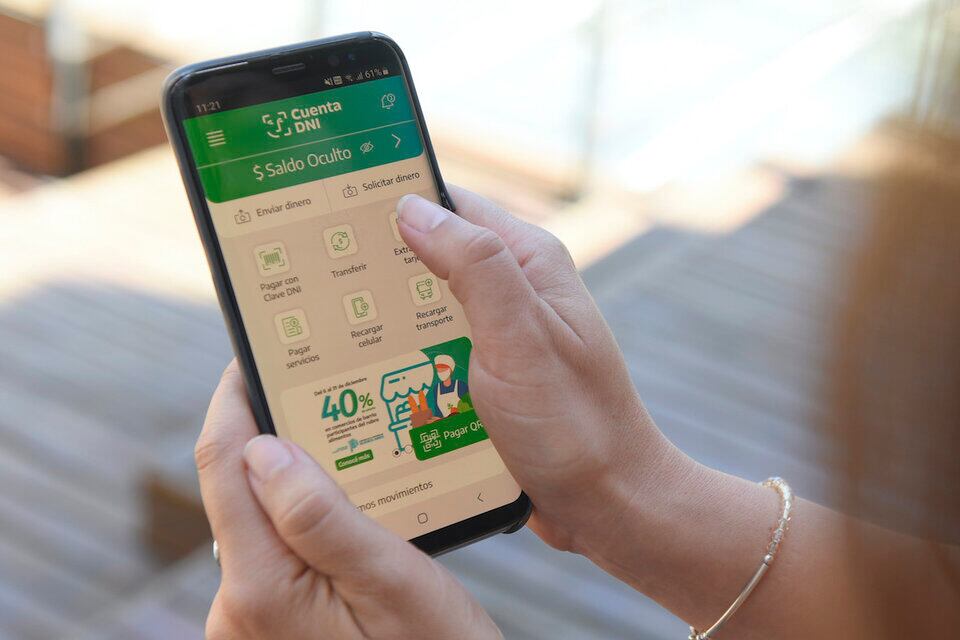El avance del neoliberalismo y su carácter devastador para las mayorías sociales
Los efectos en la subjetividad del cambio de época
Los múltiples impactos de la creciente metamorfosis del Estado benefactor en un Estado devenido mercado. Estrategias para una reconfiguración de la subjetividad.