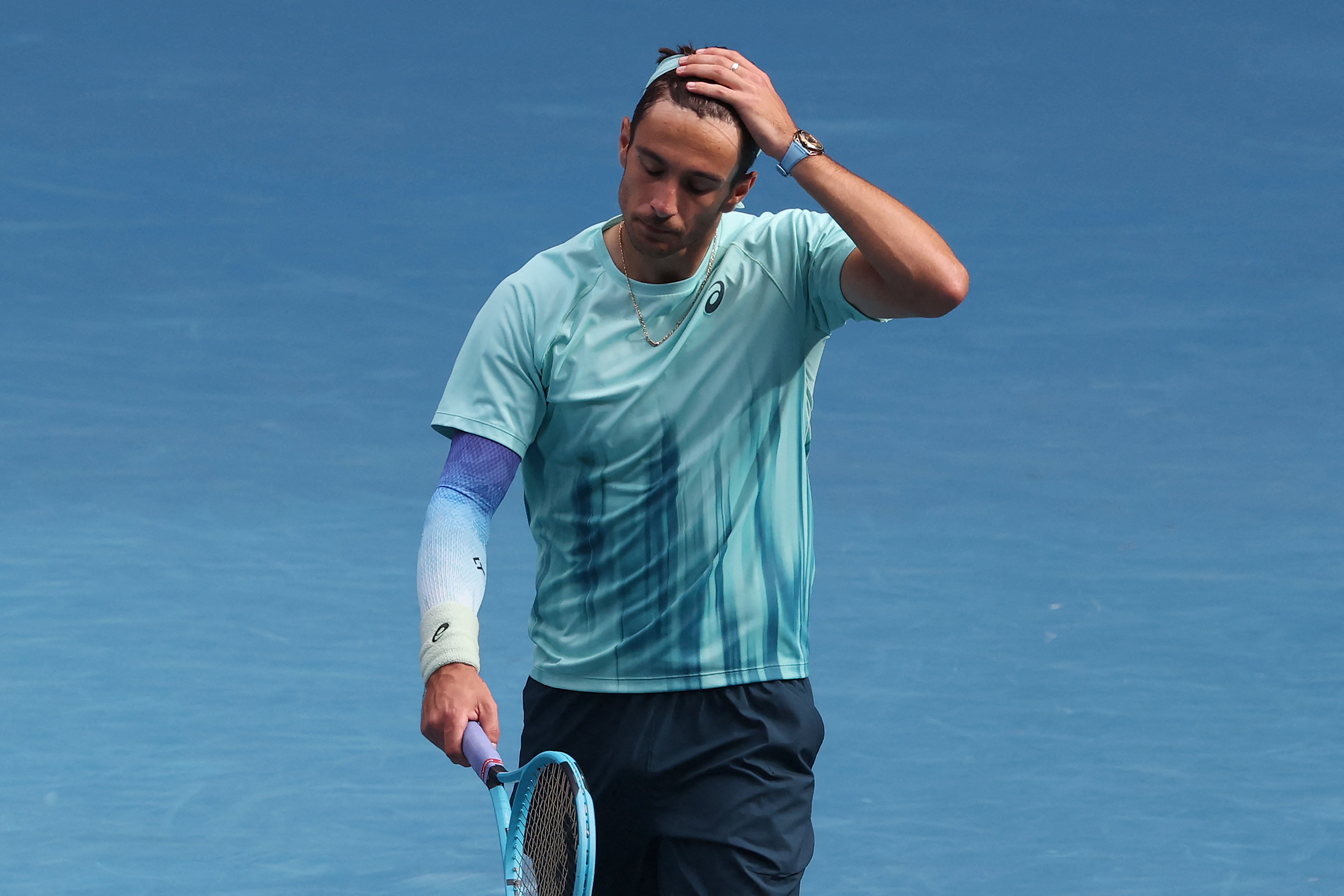Brasil: Julio, mes de la mujeres negras
Beatriz Nascimento: la poeta de la historia que redefinió la narrativa negra en Brasil
Beatriz Nascimento fue una de las intelectuales más originales y poderosas del Brasil del siglo XX. Poeta, historiadora y activista, reinterpretó la historia desde el cuerpo, la memoria y la ancestralidad negra. Su pensamiento sigue iluminando luchas actuales por libertad, identidad y justicia. En el Julho das Pretas, su legado se vuelve bandera.