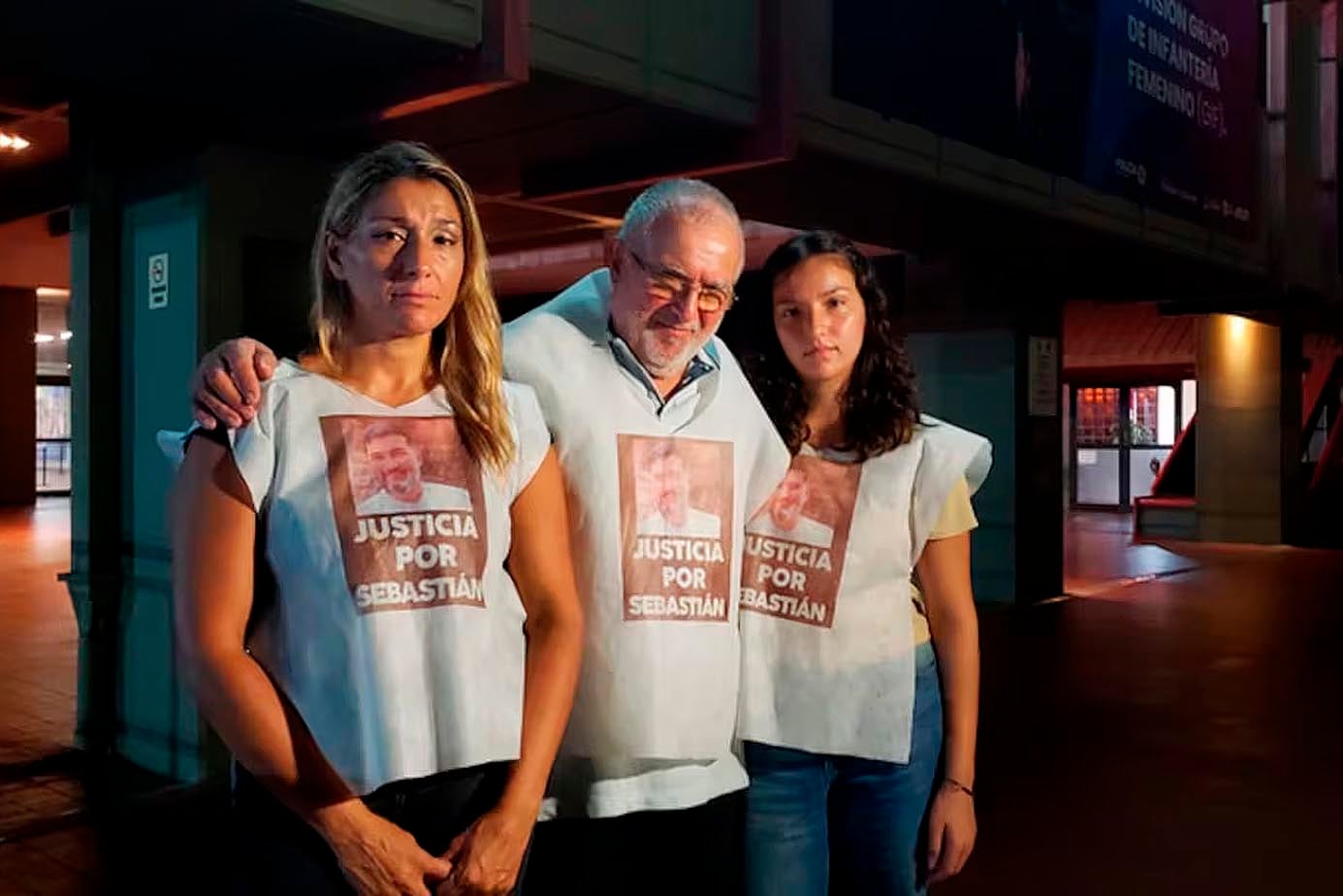Claves para entender el éxito de la difusión de la investigación del Conicet
Sobre la viralidad del streaming científico submarino
Lo que la experiencia deja a los comunicadores para intentar entender a la sociedad argentina y su vinculación con los medios. Aquí algunas de las claves. El éxito logrado ¿es un final o apenas un comienzo?