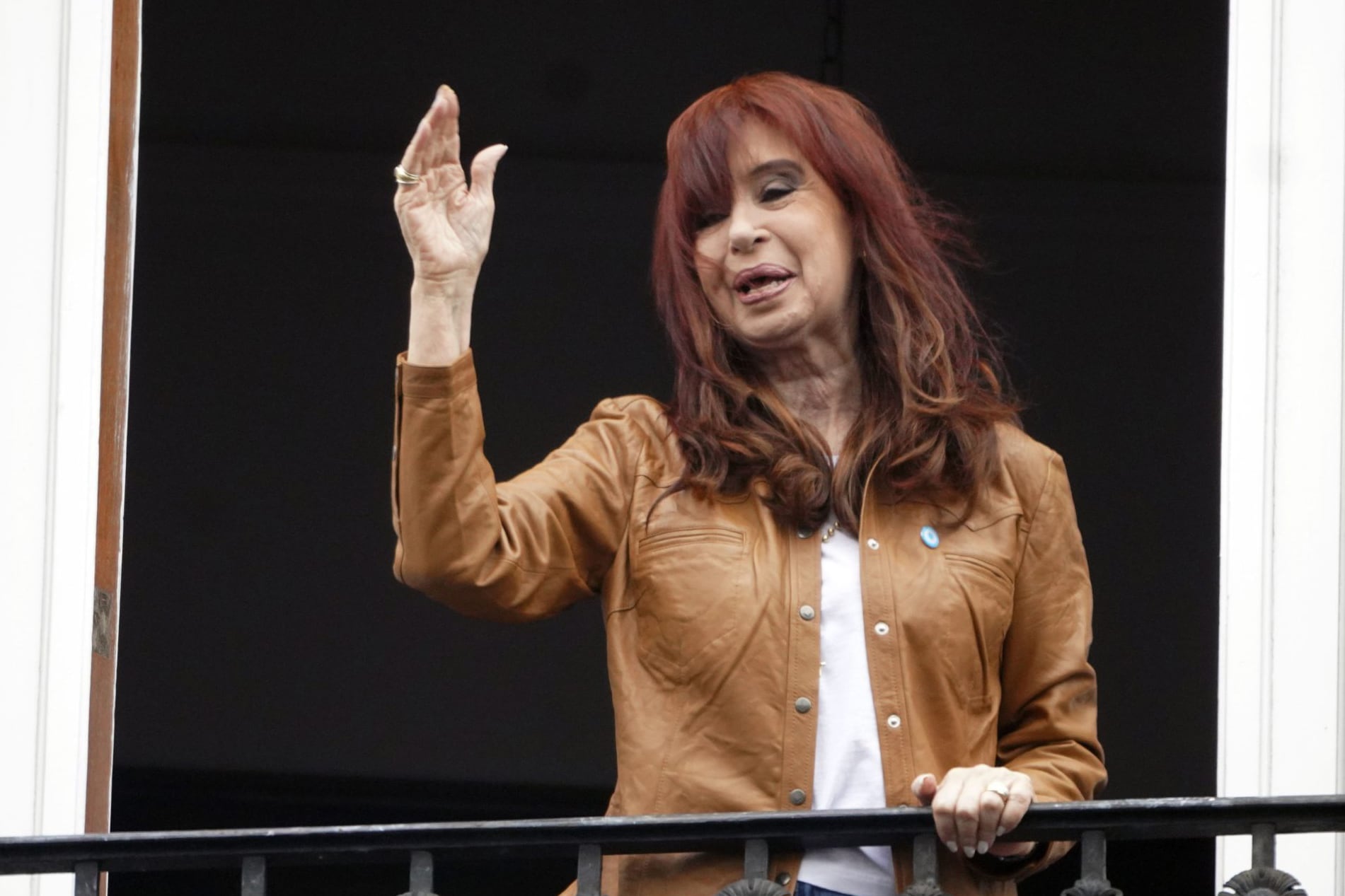Entrevista a Yayo Herrero, experta antopóloga y ecofeminista
“La dinámica de la guerra contra la vida, empieza a manifestarse ya de una forma brutal”
Los recursos de un mundo que parecía distópico ya están en alerta porque el capitalismo extremo de las últimas décadas hizo estragos en poblaciones enteras que viven la hambruna, la guerra, la quita de derechos. Por qué es fundamental pensar el avance de las derechas y el blindaje de los poderes económicos en detrimento de los pueblos y las mayorías trabajadoras en clave ambientalista.