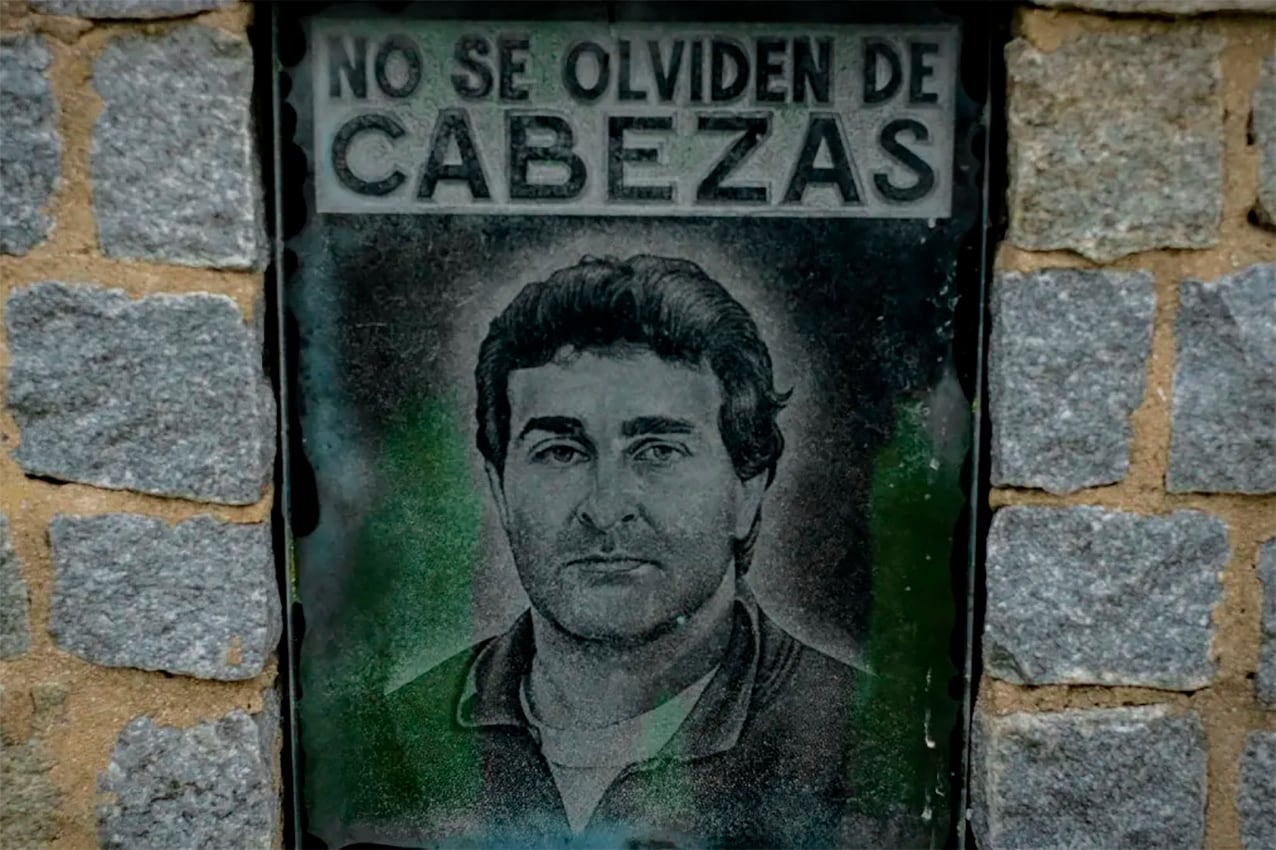Mauricio Kartun presenta "Baco polaco", su personal adaptación de la tragedia de Eurípides
Hay bacantes
En esta entrevista, recorre el largo devenir creativo que lo llevó hasta su nueva obra, reflexiona sobre el error como parte del proceso artístico y repasa el recorrido iniciático que lo llevó hasta el teatro y también su tardío regreso a la literatura, con la reciente edición de una novela Salo solo y un libro de cuentos.