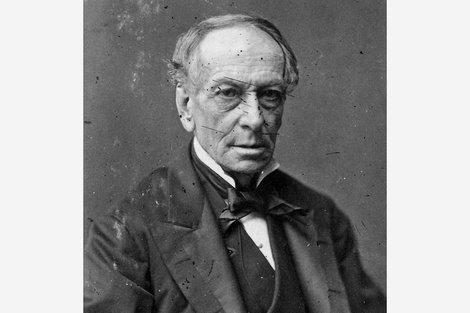En 1837 Juan Bautista Alberdi publica “Fragmento preliminar al estudio del derecho”, un texto sin dudas medular para la filosofía política latinoamericana. Inserto como destacado miembro de la llamada Generación Romántica, el tucumano se había asignado el ajetreado rol de arquitecto de naciones, luego de un fallido derrotero posindependentista que había dejado como secuela por una parte la guerra civil entre unitarios y federales, y por la otra el inquietante predominio de Juan Manuel de Rosas.
Ese persistente estado de extravío no era mera consecuencia de desatinos dirigenciales, sino además de insuficiencias doctrinarias que debían ser reparadas como paso previo a cualquier durable solución institucional. En el libro, la mirada presta especial atención al aspecto normativo y constitucional de esa patria inconclusa, pues hasta allí se había pendulado entre las torpes iniciativas promovidas por el grupo rivadaviano y las reluctancias permanentes del entonces gobernador de Buenos Aires. Sin constitución no puede haber nación alguna, pero para hurgar en esa orfandad, Alberdi señala un punto sustantivo.
A diferencia de las grandes revoluciones modernas (la inglesa, la norteamericana, la francesa), en las cuales la emancipación política se había producido como coronación de un paulatino proceso de maduración cultural, en el caso de la independencia de Sudamérica ese desencadenamiento emergió como súbita e inopinada repercusión de la crisis de la monarquía hispánica luego de las invasiones napoleónicas. Habían sido, por decirlo de algún modo, revoluciones fuera de tiempo, que habían salteado inevitablemente el acumulativo fortalecimiento de una conciencia autónoma. Hiato profundo entre la historicidad efectiva de un pueblo y el autoconocimiento exacto de ese pueblo como protagonista de su singular destino.
Esa tarea de indagación interior y urdimbre reflexiva tomará el nombre de filosofía, magna disciplina a la que se la convoca para encarrilar la traumática confusión de las excolonias de España. Obvio indicar que Alberdi no persigue preciosismos académicos, sino herramientas operativas para la terapéutica política. Al punto que en esa búsqueda teórica coloca su amigable interés en la polémica figura del Restaurador de las Leyes.
En este sentido la rareza del “Fragmento”, a diferencia de casi todo el resto de las obras de esta Generación, es que el ojo crítico no se coloca en quien se convierte más tarde en su más furibundo enemigo, sino en el grupo rivadaviano, culpable del naufragio absoluto de las intentonas constitucionales de 1819 y 1826. Las causas de esa debacle fueron por cierto varias, pero la principal de ellas es que en el proyecto finalmente desechado, la elección de los gobernadores de provincia no quedaba en manos de sus respectivos pueblos sino del Presidente de la Nación, en la suposición de que un orden estatal aún increado requería de un vigoroso centralismo decisorio. Tan temeraria intentona chocó como era de esperar con la enconada resistencia de los caudillos que, esgrimiendo la aguerrida bandera del federalismo, no solo barrieron con aquella pretensión, sino que terminaron batiendo militarmente a Buenos Aires en la conocida "Anarquía del año 20".
Ese dato concluyente es el que le permite obtener a Alberdi su filosófica moraleja. El federalismo no es un sentimiento atávico ni un empecinamiento de líderes ambiciosos sino un ingrediente insoslayable de la idiosincrasia nacional, que debe ser por tanto justicieramente apreciado al momento de diseñar un perdurable andamiaje institucional.
Esta sofisticada pieza argumentativa corresponde sin embargo verla en perspectiva. Imaginarla como propedéutica para el que es sin dudas su trabajo más influyente, “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”. Inspirado en los auspiciosos aires modernizantes que a su juicio traía Justo José de Urquiza, se plasman allí los lineamientos de lo que terminará configurando el orden jurídico de una nación ahora finalmente completa en su estructura.
Ambos textos están claramente anudados por una idéntica preocupación pero también por una noción que proviene de las canteras del historicismo romántico. Esa categoría es la de “originalidad”, núcleo de autonomía cognitiva y procedimental que parte de la convicción que las operaciones puramente miméticas nunca llegan a buen puerto. Esa carencia de una adecuada percepción situacional había condenado a Rivadavia, pero permanecía también como peligro potencial en los nuevos tiempos posteriores a la batalla de Caseros.
Ese riesgo queda plenamente confirmado en la acalorada polémica que enemista a Alberdi con Sarmiento, que si bien adquiere muchas facetas repercute además en su dimensión constitucional. El sanjuanino, extasiado con el modelo estadounidense, le imputa a su contrincante la falta de un más extendido federalismo. El tucumano replica con un argumento atendible. Si por una parte hay una idiosincrasia federal (que proviene de las insurgencias locales de la posindependencia), hay otra veta arraigadamente centralista (que emana de las marcas de haber sido gobernado, a diferencia de las excolonias británicas, por una monarquía despótica).
Si Rivadavia pecaba por exceso de centralismo, obsesionado por disciplinar al resto de las provincias bajo la égida de Buenos Aires; Sarmiento pecaba por exceso de federalismo procurando paradójicamente resguardar los intereses de Buenos Aires frente a los avances del liderazgo de Urquiza.
Y aquí conviene introducir una distinción conceptual relevante, pues al calor de las guerras civiles de aquel tiempo es habitual confundir la semántica de algunos términos. Vamos a denominar aquí “unitarismo” a la pretensión de establecer una hegemonía directriz del poder porteño, y vamos a calificar como “centralismo” a la certeza de que una unidad política aún en formación requiere un estado nacional con amplias incumbencias en las principales decisiones.
El caso de Alberdi es emblemático. En su polémica con Sarmiento reclama cuantiosas atribuciones para el estado nacional, pero simultáneamente siempre procuró limitar el poder de Buenos Aires (al punto de promover el traslado de la capital a Paraná o apuntalar a Rosario como puerto alternativo).
Esto también se observa en el debate sobre el régimen político que circula en “Las Bases”. Si bien por entonces la opción monárquica había desaparecido de la agenda y el imaginario republicano era ampliamente dominante, Alberdi despliega un dispositivo constitucional muy llamativo. Pues por una parte habilita que los pueblos de cada provincia elijan a su gobernador (cosa que de ninguna manera ocurre en otros países de América Latina), pero por la otra otorga al Presidente de la Nación enormes facultades (vetar leyes, decretar el estado de sitio o intervenir provincias en caso de convulsión interior). Un Presidente casi Rey.
Por lo demás es oportuno recordar a propósito de la fenecida inclinación monárquica, que los principales protagonistas de la independencia preferían ese camino, empezando por las cabezas de nuestro ilustre procerato (Belgrano y San Martín) y siguiendo por casi todo el resto (Rivadavia, Carlos María de Alvear, Guemes o el propio Monteagudo). Y en el caso de los dos primeros, siguiendo esta sintonía, no solo no eran federales sino que eran antifederales. Belgrano (que terminó como un orgánico del Directorio reprimiendo el autonomismo del Brigadier López) para evitar las acechanzas de una disgregación territorial, y San Martín (que cabe decir que siempre se resistió a combatir el federalismo extremo de Artigas) por imaginar una gran nación americana encabezada por un Ejecutivo fuerte.
Singular paradoja argentina. Mientras Alberdi cree observar en el federalismo un rasgo identitario de la nación, sus dos grandes próceres lo rechazan por suponer inviable esa receta de horizontalidad constitutiva del poder. Y en esto por lo demás coincidían con Bolívar, solo que mientras San Martín pregonaba una monarquía constitucional, Bolívar alentaba un republicanismo atenuado.
Esos dilemas fueron heredados en la posindependencia, y parece claro que la mayor relevancia de la figura de Rosas consiste en haber encontrado un camino plausible para encauzar aquella descontrolada anomia política. Su entronizamiento es sin dudas producto de los desquicios del unitarismo (tras el asesinato de Dorrego en manos de Lavalle), pero también de los conflictos interiores al federalismo luego de la firma del Tratado del Pilar (que culmina con el enfrentamiento entre López, Ramírez y Artigas). Rosas consolida un poder vertical que de federal tuvo bastante poco (pues se niega a dictar una constitución con ese perfil y a democratizar los recursos de la aduana), pero durante un largo tiempo construye consensos con los principales caudillos del interior.
Y mirando ya el siglo XX, la relación de los grandes líderes populares con el federalismo es bastante sinuosa. Es cierto que la Unión Cívica Radical surge a fines del siglo XIX tomando la bandera del federalismo, solo que es un federalismo defensivo de la provincia de Buenos Aires contra los avances centralizadores de Julio Argentino Roca. Yrigoyen intervino constantemente provincias, pues lo consideraba un recurso adecuado para vencer los resabios del régimen conservador.
En el caso de Perón, hubo una impronta federal que lo llevó a convertir nueve territorios nacionales en provincias, pero la Constitución del 49 mantuvo los recursos naturales estratégicos en poder de la nación, los planes quinquenales mantenían idéntico espíritu y jamás se le hubiera ocurrido por ejemplo descentralizar el sistema educativo.
Entre referentes de ciertas fuerzas políticas ha tomado potencia en estos días una ampulosa arenga federalista, partiendo del antecedente histórico de que las provincias preexisten a la nación. La preexisten, claro, pero solo hasta el momento en que se establece efectivamente una nación, que se torna desde allí el exclusivo articulador de todas las identidades regionales. Consignas como “yo defiendo primero los intereses de mi provincia” o “ponemos recursos que luego no nos vuelven”, son argumentos tácticamente entendibles pero ideológicamente incorrectos. El problema hoy de la Argentina no es la falta de federalismo, sino la ausencia de un proyecto integrador de nación sostenido en los pilares de la profundización democrática, la soberanía económica y la justicia social.