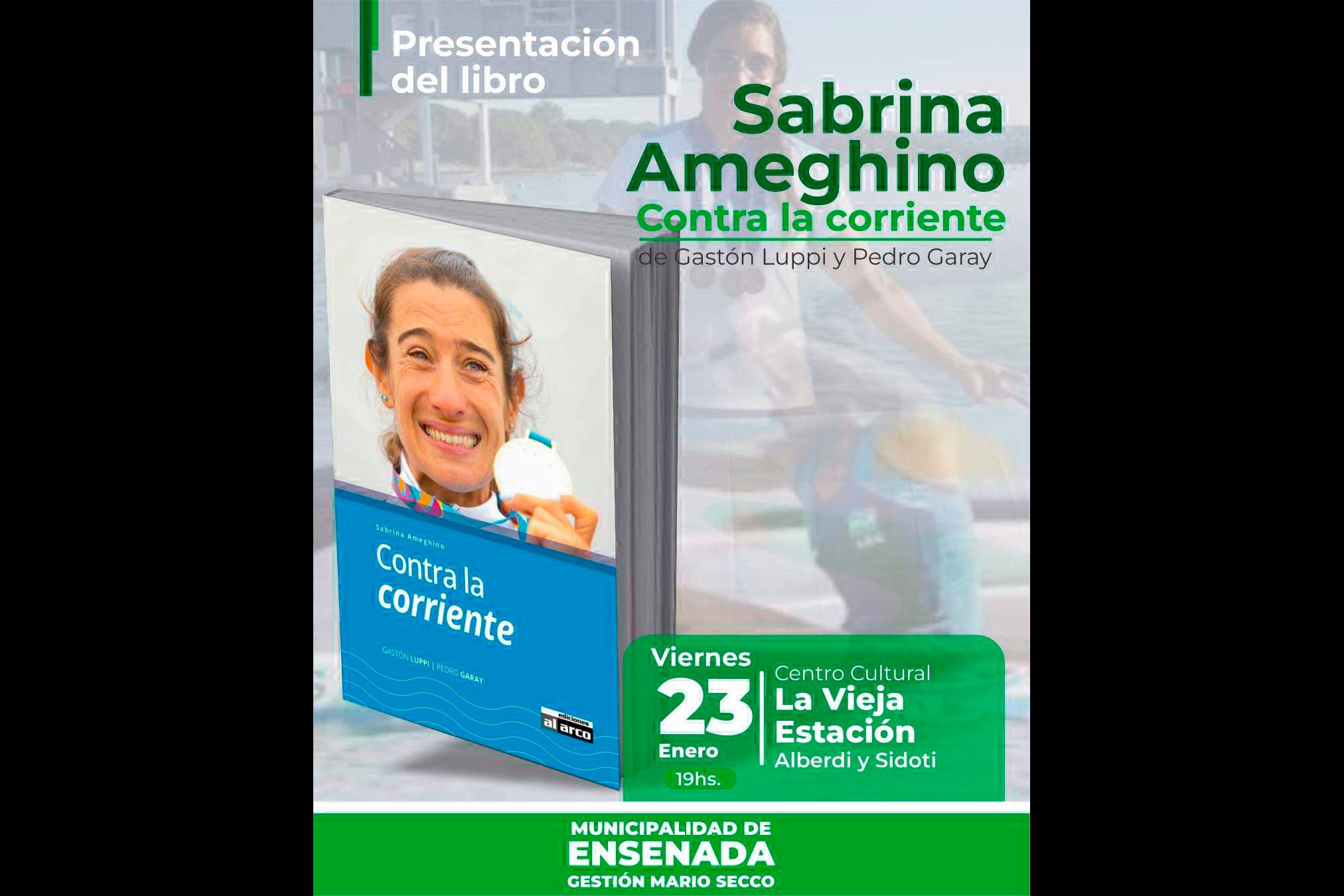Detroit: zona de conflicto, con John Boyega y Will Poulter
Suspenso dentro de la denuncia
En base al célebre levantamiento de una parte de la sociedad de Detroit en el año 1967, la directora Kathryn Bigelow muestra –con pulso tan firme que por momentos se hace difícil de soportar– la situación de los ciudadanos torturados por la policía en el hotel Algiers.