![]()
![]()
![]() Sábado, 15 de septiembre de 2007
| Hoy
Sábado, 15 de septiembre de 2007
| Hoy
NOTA DE TAPA
Amén
 Por Daniel Dennett
Por Daniel Dennett
Vemos una hormiga en el prado, escalando laboriosamente una hoja de pasto, más y más alto, hasta que cae. Luego escala otra vez, y otra vez, como Sísifo empujando su roca, siempre intentando alcanzar la cima. ¿Por qué la hormiga hace eso? ¿Qué beneficio busca para sí misma en esta actividad tan fatigosa e inusual? Esta es, justamente, la pregunta equivocada. No le produce ningún beneficio biológico. La hormiga no está tratando de obtener una mejor vista del territorio, ni está buscando alimento, ni está intentando exhibirse frente a una potencial pareja, por ejemplo. Su cerebro ha sido infestado por un diminuto parásito, una pequeña duela (Dicrocelium dendriticum), que necesita llegar al estómago de una oveja o de una vaca con el fin de completar su ciclo reproductivo. Este pequeño gusano del cerebro conduce a la hormiga a determinada posición para beneficio de su progenie, no de la progenie de la hormiga. Este no es un fenómeno aislado. Parásitos manipuladores similares infectan a los peces y a los ratones, entre otras especies. Estos autoestopistas hacen que sus anfitriones se comporten de modo inusual, incluso de modos suicidas, todo por el beneficio del huésped, no del anfitrión. ¿Acaso a los humanos les ha ocurrido alguna vez algo semejante?
De hecho, sí. Con frecuencia encontramos a seres humanos que dejan de lado sus intereses personales, su salud, sus oportunidades de tener hijos, y dedican sus vidas enteras a fomentar los intereses de una idea que se ha alojado en sus cerebros. La palabra arábiga islam significa “sumisión”, y todo buen musulmán da testimonio, ora cinco veces al día, da limosna, ayuna durante el mes de Ramadán y trata de cumplir con la peregrinación, o hajj, a La Meca, todo en nombre de la idea de Alá y de Mahoma, el mensajero de Alá. Por supuesto, los cristianos y los judíos actúan de modo similar, dedicando sus vidas a predicar la Palabra, haciendo inmensos sacrificios, sufriendo con coraje, arriesgando sus vidas por una idea. Así también los sijs, los hindúes y los budistas. Y no hay que olvidar a los miles de humanistas seculares que han dado sus vidas por la Democracia, o la Justicia, o simplemente la Verdad. Hay muchas ideas por las que vale la pena morir.
Nuestra capacidad para dedicar nuestras vidas a algo que consideramos más importante que nuestro propio bienestar personal –más importante incluso que nuestro imperativo biológico de engendrar descendencia– es una de las cosas que nos diferencian del resto de los animales. Es posible que la madre de un oso defienda con coraje un pedazo de comida y que ferozmente proteja a su osezno, o incluso su guarida vacía, pero probablemente más gente ha muerto en el valiente intento por proteger textos y lugares sagrados que en el intento por resguardar sus provisiones de alimento, o a sus hijos y sus hogares. Al igual que otros animales, tenemos incorporado el deseo de reproducirnos y de hacer casi cualquier cosa que sea necesaria para conseguirlo, pero también tenemos credos y la capacidad de trascender nuestros imperativos genéticos. Si bien esto nos hace diferentes, en sí mismo no es más que un hecho biológico, visible para la ciencia natural, y que requiere de una explicación desde la ciencia natural. ¿Cómo fue posible que los individuos de una sola especie, el Homo sapiens, llegaran a poseer tan extraordinaria perspectiva sobre sus propias vidas?
IDEAS MUERTAS
Casi nadie diría que lo más importante en la vida es tener más nietos que los que tienen nuestros rivales. No obstante, éste es, por defecto, el summum bonum de todos los animales salvajes. No conocen otra alternativa. Tampoco pueden. Simplemente, son animales. Aunque existe, al parecer, una interesante excepción: el perro. ¿Acaso no puede, “el mejor amigo del hombre”, exhibir una devoción que claramente rivaliza con la de su amigo humano? ¿No llegaría incluso a morir, si fuera necesario, por proteger a su amo? Sí. De hecho, no es mera coincidencia que este rasgo tan admirable se encuentre en las especies domésticas. Los perros de hoy son descendientes de los perros que nuestros ancestros amaron y admiraron en el pasado; sin siquiera intentar criarlos para que fueran leales, se las arreglaron para lograrlo, sacando así a relucir lo mejor (tanto para ellos como para nosotros) de nuestros compañeros animales. ¿Acaso inconscientemente copiamos esta devoción por un amo en nuestra propia devoción a Dios? ¿Formábamos acaso perros a nuestra imagen y semejanza? Quizá.
Pero entonces, ¿de dónde obtuvimos nuestra devoción a Dios? La comparación con la que comencé –entre un gusano parásito invadiendo el cerebro de una hormiga y una idea invadiendo un cerebro humano– probablemente parezca traída por los pelos y hasta extravagante. A diferencia de los gusanos, las ideas no están vivas y no invaden cerebros; son creadas por mentes. Aunque ciertas, ninguna de estas objeciones es tan contundente como puede parecer a primera vista. Las ideas no están vivas, no pueden ver hacia dónde van y, aun si pudieran ver, no tienen extremidades con las cuales conducir un cerebro anfitrión. Cierto, pero una pequeña duela tampoco es un brillante científico. En realidad, no es más inteligente que una zanahoria. Ni siquiera tiene un cerebro. Lo único que tiene es la buena fortuna de haber sido dotada de características que afectan a los cerebros de las hormigas de este modo tan útil, cuando quiera que entre en contacto con ellos. Si fuera diseñada adecuadamente, una idea inerte podría tener un efecto benéfico sobre el cerebro ¡sin siquiera saber que lo estaba llevando a cabo! Y si así lo hiciere, podría prosperar precisamente por haber tenido tal diseño.
La comparación entre la Palabra de Dios y una pequeña duela es perturbadora, pero la idea de comparar una idea con un objeto vivo no es nueva. Tengo frente a mí una partitura, escrita sobre un pergamino a mediados del siglo XVI, que encontré hace cincuenta años en un puesto de libros en París. El texto (en latín) narra la moraleja de la parábola del Sembrador (Mateo 13): “Semen est verbum Dei; sator autem Christus” (La Palabra de Dios es la semilla, y el sembrador de la semilla es Cristo). Al parecer, estas semillas arraigan en los seres humanos individuales, haciendo que ellos las propaguen por doquier (y, a cambio, los humanos anfitriones obtendrían la vida eterna).
¿Cómo crean las mentes las ideas? Es posible que sea por inspiración milagrosa, o quizá por medios más naturales, pero, como quiera que sea, las ideas se propagan de mente en mente, sobreviviendo a traducciones entre distintos lenguajes, viajando como polizones en canciones, iconos, estatuas y rituales, reuniéndose de nuevo en extrañas combinaciones en el interior de las cabezas de ciertas personas, donde dan lugar a nuevas “creaciones”, que, si bien comparten un rasgo de familia con las ideas que las inspiraron, adquieren nuevas características y nuevos poderes a medida que viajan. Y quizás alguna de estas “locas” ideas que invadió inicialmente nuestras mentes haya engendrado descendientes que han sido domesticados y domados, en nuestro intento por convertirnos en sus amos, o al menos en sus guardianes, sus pastores. ¿Cuáles son los ancestros de las ideas domesticadas que proliferan hoy? ¿Dónde se originaron y por qué? Una vez que nuestros ancestros se dieron a la tarea de difundir dichas ideas, no sólo acogiéndolas sino también abrigándolas, ¿cómo pudo esta creencia en la creencia transformar las ideas que estaban difundiéndose?
Las grandes ideas de la religión han mantenido a los seres humanos cautivados durante miles de años, mucho más que el tiempo registrado por la historia, aunque no más que un pequeño instante en el tiempo biológico.
ROMPER O NO ROMPER
Imagine que está en un concierto, anonadado y sin aliento, escuchando a sus músicos favoritos en su gira de despedida; la suave música lo levanta y lo eleva hacia algún lugar remoto... y, de pronto, ¡el celular de alguien comienza a sonar! Se rompe el hechizo. Horrible, vil, inexcusable. Ese desconsiderado pelmazo le ha arruinado el concierto, le ha robado ese hermoso momento que nunca podrá ser recuperado. ¡Qué bajo se cae cuando se rompe el hechizo en que alguien se encuentra!
El problema es que hay tanto buenos hechizos como malos hechizos.
¡Si tan sólo una oportuna llamada telefónica hubiera interrumpido la sesión en Jonestown, Guyana, en 1978, cuando el lunático Jim Jones les ordenaba cometer suicidio a sus cientos de seguidores encantados! ¡Si tan sólo hubiéramos podido romper el hechizo que sedujo a los miembros del culto japonés de Aum Shinrikyo a liberar gas sarín en el metro de Tokio, acabando con la vida de docenas de personas e hiriendo a miles más! ¡Si tan sólo pudiéramos encontrar hoy alguna manera de romper el hechizo que induce a miles de pobres niños musulmanes a ingresar en fanáticas madrasas donde son preparados para una vida de sanguinario martirio, en lugar de que se les enseñe acerca del mundo moderno, acerca de la democracia y de la ciencia! ¡Si tan sólo pudiéramos romper el hechizo que convence a algunos de nuestros conciudadanos de aceptar ser comandados por Dios para detonar bombas en clínicas donde se practican abortos!
Pero los cultos religiosos y los fanáticos políticos no son los únicos que conjuran malignos hechizos hoy día. Piensen en los adictos a las drogas, al juego, al alcohol o a la pornografía infantil. Necesitan toda la ayuda que sean capaces de obtener. Además, dudo de que alguien esté dispuesto a arropar con una manta de protección a estos pobres encantados, mientras nos reprende diciendo: “¡Chitón! Silencio. ¡No hay que romper el hechizo!”. Es posible que el mejor modo de romper estos malignos hechizos sea transformando el encantamiento en un buen hechizo, un hechizo de dios, un evangelio. Quizá sea posible, pero quizá no lo sea. Debemos tratar de descubrirlo. Quizá, mientras lo hacemos, también deberíamos preguntarnos si el mundo sería un mejor lugar en caso de que pudiéramos curar a los adictos al trabajo con tan sólo hacer sonar los dedos. Pero estoy entrando en aguas controvertidas. Muchos adictos al trabajo dirían que la suya es una adicción benigna, que es útil para la sociedad y para sus seres amados, y que, además –insistirían– tienen todo el derecho, en esta sociedad libre, de seguir los designios de sus corazones, en tanto no hagan daño a nadie más. El principio es inexpugnable: los demás no tenemos derecho a entrometernos en sus prácticas privadas en tanto estemos seguros de que no están haciendo daño a otros. Sin embargo, se hace cada vez más y más difícil estar seguros de cuándo está ocurriendo tal cosa.
La gente se vuelve dependiente de muchas cosas. Algunos piensan que no pueden vivir sin el periódico matutino y la prensa libre, mientras que otros piensan que no pueden vivir sin cigarrillos. Algunos piensan que la vida sin música no vale la pena de ser vivida, mientras que otros piensan que una vida sin religión es la que no vale la pena vivir. ¿Son éstas adicciones? ¿O son, más bien, necesidades genuinas que deberíamos buscar preservar, casi a cualquier costo? Eventualmente, deberemos llegar a preguntas que conciernen a nuestros valores fundamentales, a las que ninguna investigación fáctica podrá dar respuesta. En su lugar, no podemos hacer más que sentarnos y razonar juntos, en un proceso político de persuasión mutua y de educación que bien podríamos tratar de llevar a cabo con buena fe. No obstante, para poder hacerlo, no sólo tenemos que saber entre qué cosas estamos eligiendo, sino que debemos tener claras las razones que pueden esgrimirse tanto en favor como en contra de las diferentes visiones de los participantes. Aquellos que se rehúsan a participar (porque ya conocen las respuestas en el fondo de sus corazones) son, desde el punto de vista del resto de nosotros, parte del problema. En lugar de convertirse en partícipes de nuestro esfuerzo democrático por encontrar acuerdos entre nuestros congéneres humanos, terminan incluyéndose en el inventario de obstáculos contra los que, de un modo u otro, hay que lidiar. Al igual que con el fenómeno de El Niño y el del calentamiento global, no vale la pena tratar de razonar con ellos; no obstante, no nos faltan razones para decidir estudiarlos asiduamente, les guste o no. Quizá decidan cambiar de opinión y reincorporarse a nuestra congregación política, colaborando con nosotros, además, en la exploración de los fundamentos de sus actitudes y sus prácticas. Sin embargo, independientemente de que lo hagan o no, al resto de nosotros nos concierne aprender todo lo posible acerca de ellos, dado que están poniendo en riesgo lo que más apreciamos.
Es hora de que sometamos a la religión, como un fenómeno global, a la más intensiva investigación interdisciplinaria concebible, convocando además a las mejores mentes del planeta. ¿Por qué? Porque la religión es demasiado importante para nosotros como para que permanezcamos en la ignorancia respecto de ella. No sólo afecta a nuestros conflictos sociales, políticos y económicos, sino también al significado mismo que damos a nuestras vidas. Para mucha gente, probablemente para la mayoría de las personas en el planeta Tierra, nada importa más que la religión. Precisamente por esta razón es imperativo que aprendamos tanto como nos sea posible acerca de ella.
ASOMARSE AL ABISMO
El hechizo que, como ya he dicho, debe ser roto es el del tabú en contra de una investigación científica franca y sin barreras acerca de la religión como un fenómeno natural, entre muchos. Ciertamente, una de las razones más plausibles y apremiantes para resistirse a aceptar tal aseveración consiste en el temor a que si se rompe el hechizo –es decir, si se coloca a la religión bajo el microscopio–, correríamos el serio riesgo de que también sea roto un hechizo distinto y mucho más importante: el vital y enriquecedor encantamiento de la religión misma. Si la interferencia causada por la investigación científica de algún modo llegase a inhabilitar a las personas, haciéndolas incapaces de alcanzar los estados mentales que las catapultan hacia la experiencia o hacia la convicción religiosa, hacerlo podría ser una terrible calamidad. Sólo es posible perder la virginidad una vez, y muchos temen que imponer demasiado conocimiento sobre ciertos temas pueda robarle a la gente su inocencia, mancillando sus corazones al pretender expandir sus mentes. Para poder apreciar el problema, es preciso reflexionar acerca del reciente asalto global de la tecnología y de la cultura secular occidental, que llevará a la extinción de cientos de lenguajes y culturas en unas pocas generaciones más. ¿No podría ocurrir lo mismo con la religión? ¿Acaso no deberíamos vivir solos? “¡Pero qué absurdo tan arrogante!”, se mofarían los otros. La Palabra de Dios es invulnerable a las insignificantes incursiones de los entrometidos científicos. Según ellos, el supuesto de que los infieles curiosos necesitan andar de puntillas para evitar molestar al fiel es risible. Pero en ese caso, ¿no es cierto que no pasaría nada malo con sólo mirar? Más aun, quizás aprendamos algo importante.
El primer hechizo –el tabú– y el segundo –la religión misma– están entrelazados en un curioso abrazo. Parte de la fuerza del segundo provenga (tal vez) de la protección que recibe del primero. Pero, ¿quién lo sabe? Si estamos forzados por el primer hechizo a no investigar este posible vínculo causal, entonces el segundo hechizo recibe un escudo que le viene bastante bien, lo necesite o no. La relación entre ambos hechizos es vívidamente ilustrada por la encantadora fábula de Hans Christian Andersen “El traje del emperador”. Algunas veces, las falsedades y los mitos que forman parte de la “sabiduría popular” pueden sobrevivir de manera indefinida simplemente porque la mera perspectiva de revelarlos, por sí misma, es considerada intimidante o hasta embarazosa en razón de un tabú. Un supuesto mutuo insostenible puede mantenerse a flote por años, e incluso siglos, porque cada persona asume que alguien más tiene buenas razones para mantenerlo y, por tanto, nadie se atreve a cuestionarlo.
Hasta ahora ha existido un acuerdo mutuo, casi nunca cuestionado, respecto de que los científicos y otros investigadores deben dejar en paz a la religión, o al menos restringirse a muy esporádicos vistazos, apenas de soslayo, debido a que las personas se molestan ante la mera posibilidad de una indagación más intensiva.
Propongo interrumpir este presupuesto y examinarlo. Si no debemos estudiar todos los pormenores de la religión, quiero saber por qué, y quiero encontrar buenas razones, sustentadas por hechos, que no apelen sólo a la tradición que estoy rechazando. Si dejamos el tradicional velo de privacidad –el “santuario”– en su lugar, debemos saber por qué lo hacemos; a fin de cuentas, existen buenas razones para pensar que estamos pagando un precio demasiado alto por nuestra ignorancia.
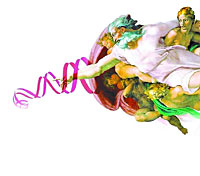
-
Nota de tapa> Nota de tapa
Amén
Se enfrentan, se amigan y chocan de nuevo. En una batalla de ideas eterna y permanente, la...
Por Daniel Dennett -
HISTORIA DE LA ANTICONCEPCION
Pónselo, póntelo
Por ESTEBAN MAGNANI Y LUIS MAGNANI -
LIBROS Y PUBLICACIONES > LA GENETICA COMO CLAVE PARA RECUPERAR LA IDENTIDAD
Soy lo que soy
Por Federico Kukso -
CIENCIAS DE LA COMPUTACION
Imagine Cup
-
AGENDA CIENTíFICA
Agenda científica
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






