![]()
![]()
![]() Domingo, 2 de noviembre de 2014
| Hoy
Domingo, 2 de noviembre de 2014
| Hoy
CHISTES DE SALÓN
Más que consagrado por su inclusión en la colección Pléiade de Gallimard y aun sin el Premio Nobel entre sus manos, Milan Kundera puede darse el lujo de dejar caer en el ocaso un pequeño libro que sólo mostrará su potencia arrasadora hacia las páginas finales. Volviendo en parte al sentido más profundo de La broma, su primera novela, la disgregación en anécdotas de salón marca esta nueva irrupción. Y, por supuesto, no falta Stalin a la fiesta.
 Por Juan Pablo Bertazza
Por Juan Pablo Bertazza
En La broma (1967), su primera, exitosa y multitraducida novela sobre un joven del Partido Comunista a quien por hacer un chiste de tintes políticos terminaban expulsando de todos los sitios posibles, Kundera bajaba varios tonos para hacer decir a uno de sus personajes que “los partidarios de la alegría suelen ser de lo más tristes”. El propio Ludvik Jahn, aquel desafortunado bromista, remataba la paradoja sobre aquellos años de comunismo stalinista: “Mis chistes eran excesivamente poco serios, en tanto que la alegría de aquella época era seria, una alegría ascética y solemne, sencillamente, la Alegría”.
La mismísima aparición de La fiesta de la insignificancia parece, en algún punto, una broma. En primer lugar, por las claras diferencias de estilo y escritura con respecto a las novelas que la anteceden: como si se tratara de un Kundera light –una aparente, sólo aparente, insoportable levedad– la nueva entrega trae muy pocas páginas, letra exageradamente grande y se divide en siete partes fragmentadas, a su vez, por múltiples capítulos cuyos títulos irrumpen para dar una mano que nadie necesita.
Pero también la publicación de este libro parece una broma porque apenas tres años atrás (su última novela, La ignorancia, se remonta al año 2000) Kundera ingresaba a ese paraíso literario universal al que muy pocos acceden: la colección Pléiade de la prestigiosa editorial francesa Gallimard.
Rompiendo todos los moldes de la canónica edición en papel biblia y tapa recubierta de oro que suele incluir a escritores (con) sagrados y fallecidos hace varias décadas –André Gide, Malraux, Ionesco–, Kundera no sólo estuvo vivo para verlo, sino que además se encargó de seleccionar, a sus 81 años de edad, cada uno de los quince trabajos que conforman el doble volumen bajo el sugestivo título de Obra. Así, en singular, como quien luego de un suculento banquete cruza los cubiertos sobre el plato y se levanta, satisfecho y algo pesado, de la mesa.
Como un libro que entra por la ventana de una obra, como un chiste que se hace en medio de un velorio, la broma de La fiesta de la insignificancia (el título mismo implica la contradicción de mezclar el orden sagrado que subyace a todo rito festivo con lo absurdo) resulta más elocuente que cualquier Alegría; tal es el caso de este chiste que cuenta un notable Stalin literario sobre sus años de cazador de perdices, una broma que ninguno de los camaradas entiende y que termina resquebrajando en mil pedazos su autoridad: “Comprendimos desde hace mucho que ya no era posible subvertir el mundo, ni remodelarlo, ni detener su pobre huida hacia adelante, sólo había una resistencia posible: no tomarlo en serio”.
Si la montaña de los tiempos digitales no va a Kundera, Kundera se disfraza con ropa de moda y va hasta la montaña para dinamitar los tiempos actuales. La fiesta de la insignificancia reproduce un gesto similar al de quien abre una cuenta de Twitter para burlarse en ciento cuarenta caracteres de la estéril estupidez de las redes sociales, o de quien con una sonrisa dispara y acierta al talón de Aquiles.
Kundera lo hace sin perder la gracia –y la seriedad– que lo convirtió en uno de los escritores más importantes del mundo (otro eterno candidato al Premio Nobel): seguramente sin ofrecer, en esta ocasión, una trama clara, sólida y lineal, como sí sucedía con sus novelas anteriores, pero sí con una escritura casi en borrador, acaso ideal para leer como suele leerse hoy: como una música de fondo.
La fiesta de la insignificancia propone, en definitiva, pequeñas historias con forma de pastillas: desde el sintomático y ridículo exhibicionismo que advierte uno de los personajes de los ombligos femeninos (colmo de un estúpido egocentrismo en tanto pretende un culto al yo cuando muestra en realidad la dependencia materna) hasta la anécdota mortal de una mujer suicida que termina asesinando a quien salva su vida y luego decide seguir viviendo.
Bosquejos de escenas y personajes caricaturescos pero con hondura vertical, que con su idiotez de salón no sólo ponen el dedo en la llaga sino que actualizan, desde su estrechez de miras, cada uno de los tópicos desplegados en la obra de Kundera: desde Kalinin, el obsecuente ladero de Stalin que no puede contener la orina y a quien el presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética tortura estirando cada uno de sus discursos (a pesar de que termina usando su apellido para rebautizar Königsberg, antigua capital de Prusia y ciudad natal de Kant), hasta el actor desocupado que se comunica sólo en idioma paquistaní (aun cuando lo desconoce), en clara referencia al puente lingüístico que atravesó el propio escritor desde el checo materno al francés adoptivo.
Por supuesto, todo esto no quiere decir que La fiesta de la insignificancia sea un rejunte inconexo de anécdotas. Por el contrario, la posmodernidad de este libro es tan deliberada como tramposa, y la prueba aparece hacia las últimas páginas, cuando se van cerrando todos los cabos sueltos gracias a una nueva irrupción magistral de Stalin.
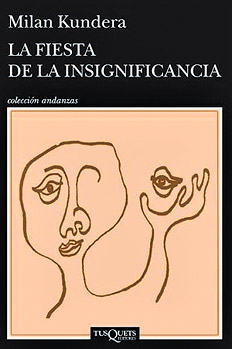 La fiesta de la insignificancia. Milan Kundera Tusquets 138 páginas
La fiesta de la insignificancia. Milan Kundera Tusquets 138 páginasCaras alegres que cuentan historias fúnebres, cánceres débiles y sobreactuados, culpógenos compulsivos que ocultan su condición de víctimas, hijos que se debaten entre la admiración y el odio a sus madres abandónicas, besos de intransigente castidad, bromas que no logran escapar a la ley del tiempo y ya no hacen reír; de todo eso está hecha esta fiesta de la insignificancia.
Y a pesar de los ropajes y aparentes cambios de piel, no es ni más ni menos que otra obra auténtica de Kundera, sencillamente tan buena como las demás. Sólo que una cosa no implica la otra, y tampoco esto era lo deseado: así como antes Kundera lamentaba la pérdida de la individualidad por culpa del comunismo de Stalin, ahora se mete con lo que llama la “era de la posbroma”. Para atacar, sin piedad, el absurdo egoísmo sin límites de los tiempos que corren.

-
Nota de tapa
CAYENDO EN EL VIENTO
Aunque los rumores indicaran otra cosa, el nuevo libro de Thomas Pynchon no deja de ser una de...
Por Rodrigo Fresán -
LAPSUS DE FAMILIA
Por Laura Galarza -
EN UN LUGAR DE LAS MANCHAS
Por Fernando Krapp -
CHISTES DE SALÓN
Por Juan Pablo Bertazza -
HAY QUE ARREGLAR EL MUNDO
Por Mara Laporte -
CON EL ALMA ATRAPADA
Por Guillermo Saccomanno
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.






