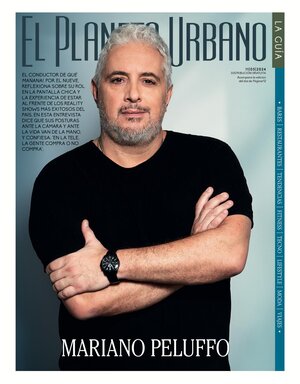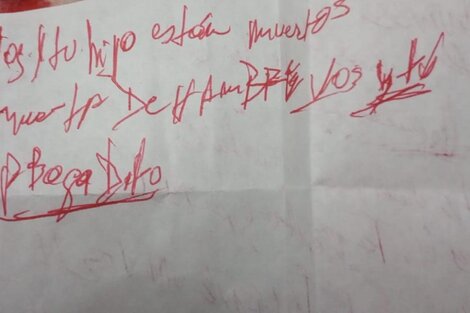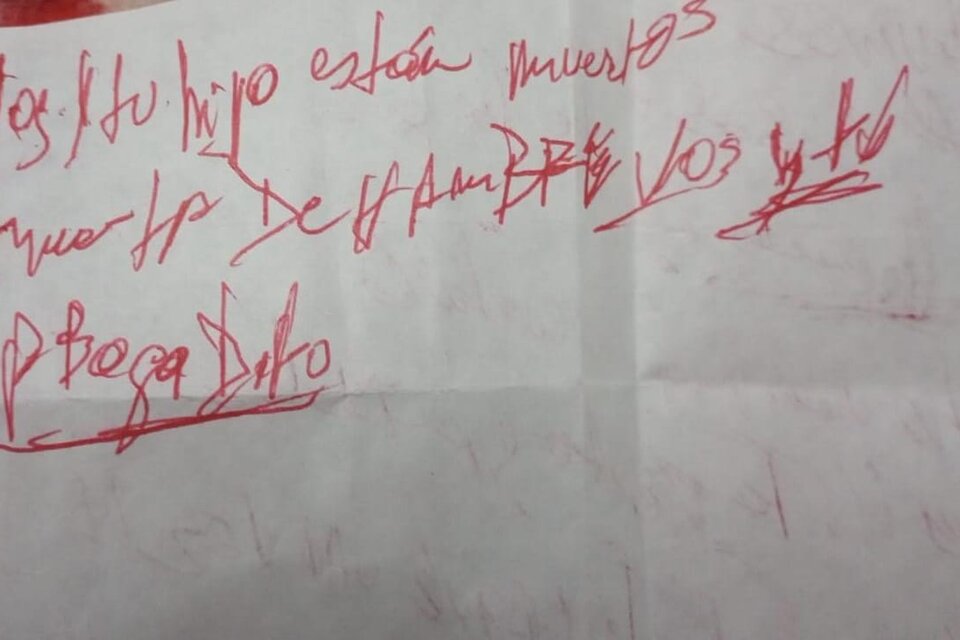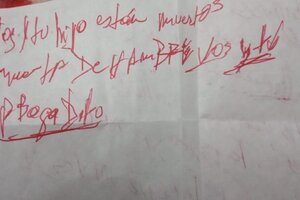Hace un tiempo, decidí cambiar mi alimentación. La pandemia tuvo mucho que ver con la decisión. Por un lado, trabajaba desde casa, tenía más tiempo y quería ocuparlo en algo que me hiciera bien. Hace unos años me habían recomendado la macrobiótica, alimentación que los pueblos ancestrales usaron --especialmente orientales-- y con la que aprendieron a cuidar su salud cuando no había medicamentos. Pero en ese momento no tenía el tiempo, la disposición mental y la voluntad para hacer un cambio tan radical.
Tomé conciencia también de lo poco que sabía de los alimentos, de la comida, de la cocina. Sabía que era bueno comer variado, que las verduras eran importantes, tanto como no abusar de nada, pero eran pautas muy generales. No tenía un conocimiento serio para elegir qué comer. Uno de los criterios claros aprendidos era cuidarme para no engordar (¿qué mujer pudo/puede escapar a ese mandato?), el otro, era el gusto.
Dentro de los parámetros occidentales mi dieta era bastante equilibrada, había consultado con una nutricionista que me hizo anotar lo que comía durante un mes y me dijo que estaba todo perfecto. Sin embargo, me sentía mal, tenía dolores de estómago permanentes y estreñimiento, entre otras cosas. Hice reiteradas consultas médicas y las respuestas que me daban eran medicamentosas y precarias, duraban un tiempo; nunca fueron definitivas.
Así las cosas, esta vez decidí probar en serio con otro tipo de organización de la comida, donde el eje está puesto en comer lo que me hace bien. Algo tan sencillo fue bastante más fácil durante el confinamiento que cuando el mundo se abrió con la infinidad de ofertas de la industria: golosinas, pastelería, envasados, etc. En la vuelta a la “normalidad” es casi revolucionario seguir la premisa de comer lo bueno. Es cierto, la comida es un placer y puede ser un arte también. Pero me gustaría explorar otro costado no tan visitado, ligado a tener más conocimiento de lo que ingerimos y de cómo nos afecta. Y sin olvidar, por supuesto, que para algunas personas el solo hecho de pensar esto es un lujo, ya que no comen lo que quieren sino lo que pueden. Y que pandemia y guerra Ucrania-Rusia mediante, el panorama alimentario mundial es crítico.
Comer lo que necesito, aprender las propiedades de los alimentos no es fácil y mucho menos saber cocinar para potenciar sus sabores y también sus nutrientes.
Hace unos días escuché a la antropóloga Jimena Alvarez en una charla sobre macrobiótica en la que proponía que nos hagamos responsables de nuestra vitalidad. Decía que nuestra vitalidad, tensionada por el dinero --y todo lo que hacemos para sostener la vida que llevamos-- produce una vitalidad disminuida. Estamos sosteniendo al mundo acelerado con el costo de nuestra salud (ya hablamos hace unos meses del Antropoceno) y no sabemos cuidarnos.
Los suelos se están acidificando (cambiando su PH, para decirlo muy brutalmente) por la deforestación, los fertilizantes, etc. Con la contaminación peligra la subsistencia del ecosistema marino. Y esa acidificación del planeta afecta también al ser humano. Entre los problemas más comunes de salud, Alvarez habló de la epidemia de diabetes y de muchos procesos inflamatorios.
La antropóloga alimentaria Patricia Aguirre eligió una imagen que puede parecer metafórica pero es bastante literal para titular su último libro: Devorando el planeta. “La forma en que nos alimentamos está en crisis, y está poniendo en crisis el planeta. No es un problema de escasez (nunca hubo tanta comida en el mundo), sino de distribución: una parte de la población está sobrealimentada mientras que la otra pasa hambre. Es también una crisis de diversidad, porque perdimos la variedad y hoy ocho especies explican el 70 por ciento del consumo de alimentos de 7.500 millones de personas. Y es finalmente, una crisis de sustentabilidad: el sistema alimentario destruye nuestro entorno y pone en riesgo el futuro de la especie”, dice allí.
Es, por lo tanto, también una crisis de los cuidados, ese concepto feminista que no solo designa a los cuidados que toda persona necesita para su reproducción --tareas domésticas y de cuidados de personas a cargo-- y su vida sino también y cada vez más el cuidado del planeta.
Lo que está en crisis es un sistema económico anclado en la búsqueda de ganancia, y la pandemia ya dejó claro que la expansión económica sin fin tiene consecuencias graves para nuestras vidas y las del planeta.
Este año la mayoría de los trabajos están volviendo a la presencialidad total como si la pandemia hubiera sido apenas un mal sueño del que nos despertamos sin memoria para no cambiar nada. Mucha gente está planteando que podemos buscar maneras mixtas de trabajo entre lo virtual y lo presencial (por lo menos en los trabajos que así lo permitan y para las personas que puedan llevarlo adelante), ya no solo por la pandemia, sino pensando en una mejor forma de vida. No solo porque trabajar algunos días desde casa puede permitirnos compatibilizar mejor la vida laboral con nuestras tareas de cuidados, sino porque también tiene impacto para la ciudad, por ejemplo, en una menor circulación de gente y de transporte. Sin embargo, quienes deciden parecen no poder escucharlo.
No me fui de tema. El modo en que comemos nos muestra cómo vivimos y vivimos en una aceleración sin fin. No tenemos tiempo de cocinar y la industria nos soluciona la cocina con comida que ya no es fresca, ni nutritiva ni natural. Apenas 250 conglomerados de empresas dominan el negocio de la industria mundial de alimentos y ocho alimentos explican el 70 por ciento del comercio mundial de este rubro, dice Aguirre. El hiperconsumismo, los monocultivos extensivos, la agroindustria sostenida a base de herbicidas, medicamentos y el hacinamiento animal son parte de este sistema alimentario que responde a una economía desentendida de la vida.
Una de las hipótesis del libro de Aguirre es que nos enfermamos como comemos. “La manera de comer de las sociedades actuales dominadas por la agroindustria es nociva. Nociva para el comensal por la cantidad de sustancias extrañas a los alimentos que consume, y nociva para el medioambiente porque para comer de este modo, con este estilo de consumo inducido por la misma industria hay que producir y distribuir, de modo que se destruye el medioambiente que sostiene la producción y, al destruir el medioambiente, se destruye la vida”, dice. Ella propone producir local, variado, orgánico o agroecológico, comprar en las cercanías, entre otras cosas, para armar un ciclo virtuoso que no sea tan redituable, si lo vemos sólo desde el punto de vista económico, pero sí más vital, volviendo a lo que planteaba Alvarez.
Ambas expertas hablan de volver a la cocina. Si lo hubiera escuchado hace unos años hubiera huido pero hoy prefiero digerirlo mientras se cuece el arroz integral, pensando en la cocina no como ese lugar de opresión para las mujeres sino como el lugar que nos va a permitir comer alimentos de la temporada, locales, caseros, sin conservantes, aditivos y tantos otros agregados invisibles que comemos en todos esos productos industrializados que que vienen tal vez del otro punto del planeta. No importa el género de quien cocine, importa cocinar. Para eso por supuesto necesitamos tiempo, conocimiento y conciencia, pero el cambio no puede ser individual. Por eso es urgente un Estado que regule en pos de la sostenibilidad y, esencialmente, que el eje de nuestra economía no sea producir para ganar más sino para vivir mejor.