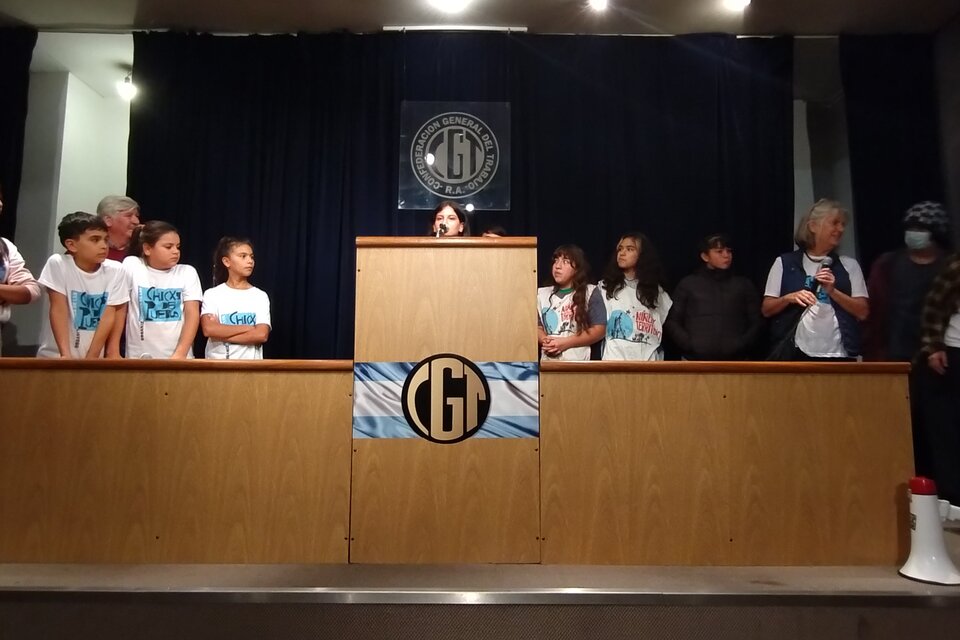En la calle no había gente y la luz del semáforo tenía un aura húmeda, un algo, una burbuja de casi agua, de casi tormenta. Además, lo habían anunciado. Alerta naranja, dijeron. Y eso hacía más espectacular la oscuridad del cielo y los tonos marrones y violáceos que se prendían y se apagaban con los relámpagos, como si un Dios aburrido pulsara un interruptor, ver, no ver, ver, no ver. Me acordé de cuando jugaba a encender y apagar la luz, de la nona corriendo por el patio con la chancleta en la mano y puteando. Me cago y me levanto, decía. ¿Quién va a pagar la luz? Yo daba la vuelta por el jardín, me escabullía entre las rosas, entraba a la casa por la puerta de atrás y le volvía a prender la luz de la cocina. Me gustaba verla enojada y decir palabras raras. Squifossa.
Escuché un estruendo, el cielo se iluminó y los árboles se empezaron a agitar. Alerta naranja. ¿Quién se estará divirtiendo por ahí arriba? La tormenta es un juego de nietos, pensé.
Se puso en verde y aceleré. Era viernes. Era tarde. Las chicas ya estaban en el club. El deseo de jugar, de cuidar el espacio, el horario, de romper con el monopolio de la felicidad, era, es, más fuerte.
Vamos igual, escribió Analia al grupo, y al toque mandó un sticker de la cara de una mina con mirada conspirativa. Rara.
Siempre pasa lo mismo, dicen que van a caer chotas de punta y terminan cayendo dos gotas pedorras. Gaby remató con un jajajajajaj.
Tenemos que cuidar el horario. Si no vamos, los hombres nos cagan la cancha. Sticker del Diego fumando un habano. Paulina.
Si ustedes no vienen, el equipo de vóley va a entrenar en la cancha de paleta, nos dijo el director deportivo, así, con fuerza, recalcando, casi de la misma manera como cuando nos decían que no podíamos jugar, que las mujeres no pueden pegarle a la negrita, que las mujeres son lentas y que las mujeres no tienen fuerza. Vayan a la cancha de paddle, nos decían, y nosotras los mirábamos. La pelota era un punto negro que iba cortando el aire, impactaba en la paleta y rebotaba de pared en pared, de paleta en manos de hombres con brazos largos, con fuerza. Hombres que le pegan a la negrita como si la acariciaran con un terciopelo. En esa época creíamos que estaba bien, que los deportes divertidos eran para los hombres. Quizás por eso, mi abuela era una mujer aburrida. Ella decía que su pasatiempo era tejer el junco en las sillas. Quieta, sola, en silencio. Mi abuela tejía.
Pero eso de cuidar la cancha, era cierto. Un viernes llegamos quince minutos tarde y ya estaban instalados los palos, una red y un grupo de pendejos; veinte más o menos. Daban vueltas, movían los brazos, calentaban. Rompían la pared del frontón con la pelota. Había pedazos de revoque cerca del tambor. Nos pusimos firmes. Los rajamos. Los vienes la cancha es de las mujeres, les dijo Gaby. Ahí lo supimos. Todos los viernes íbamos a tener la obligación de cuidar la cancha como quien cuida una trinchera. No íbamos a dejar que una tormenta, un juego de nietos, nos quitara el derecho a jugar.
A una cuadra de llegar, el viento se puso fuerte. Sentí un golpe en el techo del auto. No supe si era una ramita que se había desprendido de un árbol, una súper gota o la chancleta de una abuela. Me apuré. Creo que salí de Garay y agarré por San Martin. El club estaba a cincuenta metros y estacionado en la puerta de entrada, más adelante, se veía el auto de Paulina. Puse el freno de mano, y cuando apagué el motor escuché el granizo repiquetear en el techo de mi auto. Lo hace mierda, pensé, y pensé ya está hecho mierda. Miré para la calle y no vi nada. La gente tenía miedo. Escuché el ruido del escape de una moto y una luz se acercó en contramano. Agaché la cabeza, y con el volante apretándome la nuca, mandé un audio al grupo. Estoy de regalo, me matan las piedras o me la pone un sicario. Paulina contestó que también estaba adentro del auto. Respiré. Un resplandor electrizó las nubes, un rayo cayó para el lado del parque. Me volví a agitar. La furia de Dios, pensé. Miré por el retrovisor. La moto se fue alejando y el agua se estampó en globitos contra los charcos de la vereda. Veredas sin límites. Paulina salió del auto, corrió tapándose la cabeza con un bolso y se perdió en el portón como si entrara a un templo. Hice lo mismo, corrí con la mochila en la cabeza, tanteando, porque la lluvia seguía cayendo y la vereda está llena de baldosas flojas. Antes de cruzar el portón, miré para atrás. No quedaba nadie, sólo un arcoiris de aceite de autos y la fragilidad que tienen las cosas cuando no hay sol. Alerta naranja. Viernes sin colectivos y sin taxis. Paro de transporte.
Entré a la cancha. Las chicas estaban calentando. Apurate, escuché, y sentí el golpe de la negrita contra la pared como un triunfo. Analía se acercó y me preguntó por su auto. ¿Viste si se rompió? Le sonreí y levanté los hombros. Hizo una mueca y me dijo si no me salvo de envejecer es porque la felicidad se habrá olvidado de mí. Corrió hasta el frontón con la paleta en la mano. Se le hizo mierda, pensé. Me reí. En ese momento me volví a acordar de los rosales, del jardín, de la nona y de un no sé qué. Squifossa, dije despacito. Felicidad. Afuera llovía. Entré al trote, las rodillas me crujían un poco. ¿Cómo sale?, preguntó Paulina. Nos miramos. Juego con vos y después cambiamos, me dijo Gaby. Todas queremos hacer pareja con Gaby. Juega contra los hombres, y a veces, gana.