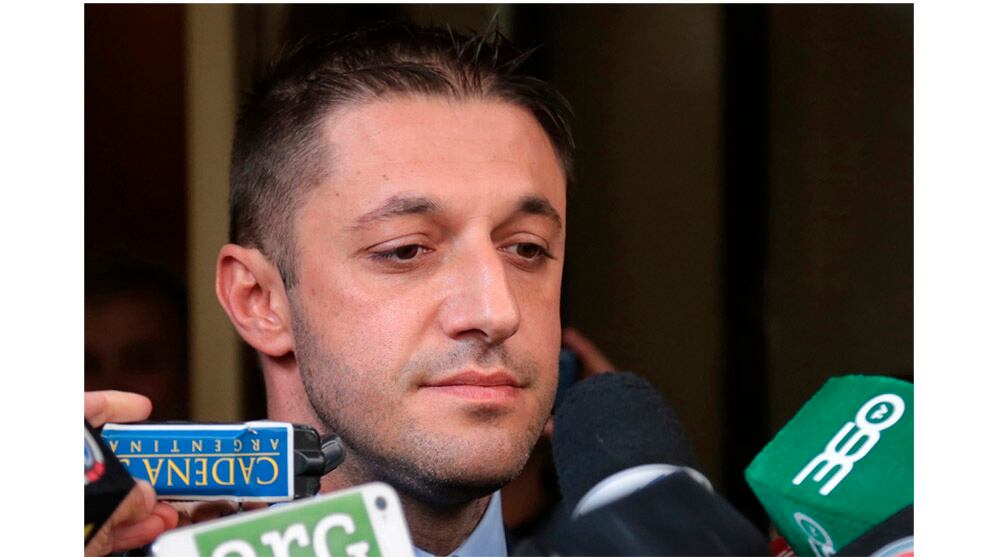Carola Martínez Arroyo y las historias detrás de Matilde, su primera novela
“Somos hijos de familias destrozadas”
La autora chilena retrata en su libro el modo en que una niña percibe el opresivo contexto de la dictadura pinochetista: “No es que dije ‘voy a escribir sobre el exilio y la dictadura’; lo que escribo está traspasado por la época en la que crecí”.