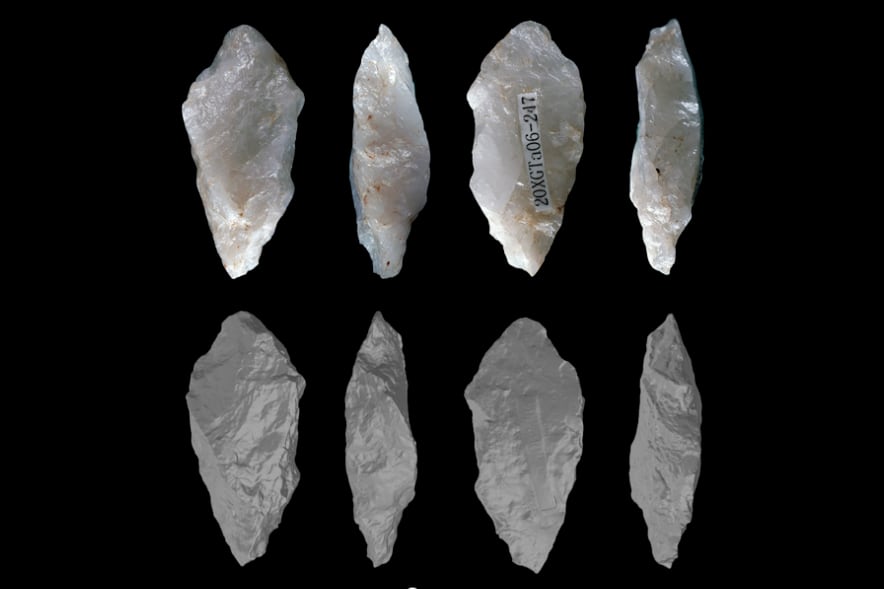Plástica > Ariel Mlynarzewicz
Alto impacto
Discípulo de Carlos Alonso, docente desde hace veinte años y apasionado de la energía física aplicada a la pintura, Ariel Mlynarzewicz acaba de ganar el Premio Manuel Belgrano de este año —el viejo Municipal— en la categoría grabado. Una excusa para conocer el trabajo complejo, tumultuoso y expresivo que sale de su taller de Boedo, un lugar que parece una continuación de su desbordante energía.