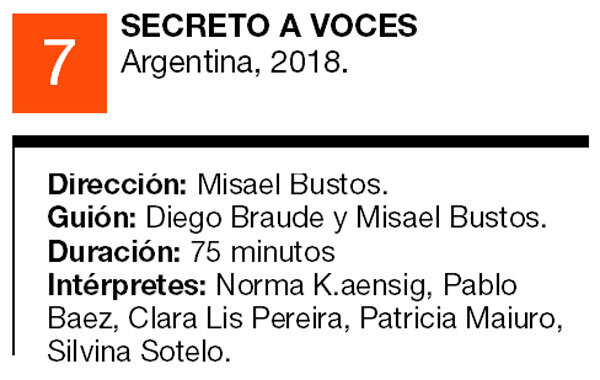Dentro de los documentales con temáticas sociales, los que abordan el tema de la identidad conforman uno de los subgéneros más transitados. Sobre todo en el cine argentino reciente, que sigue manifestando la persistente conmoción que provocó la sistemática desaparición de personas y la apropiación de bebés durante la última dictadura. Desde trabajos que buscaron los límites cinematográficos del género como Los Rubios (2003) de Albertina Carri, o M (2007) de Nicolás Prividera, hasta los más convencionales pero no menos intensos La memoria de los Huesos (2017) de Facundo Beraudi o Nietos (Identidad y Memoria) (2004) de Benjamín Ávila, el documental en la Argentina se ha encargado de escarbar periódicamente entre los sensibles pliegues de estos temas. Aun con sus puntos de contacto, la película Secreto a voces también lo aborda pero apartándose sensiblemente del eje habitual que imponen los crímenes de la dictadura.
Segundo trabajo como director de Misael Bustos, Secreto a voces recorre cinco historias de chicos apropiados en los 70, pero cuya sustracción de identidad no tiene su origen en crímenes perpetrados por un Estado tiránico. Por el contrario, estas tienen su marco en causas civiles que a diferencia de las atrocidades cometidas por los militares, que son parte de una historia que no debe repetirse, fueron producidas por condiciones que siguen siendo de dolorosa actualidad. Se trata del robo y la compraventa de bebés, algo que durante años se escondió bajo eufemismos tales como “adopción irregular”, pero que por sus causas y efectos no son otra cosa que delitos de apropiación de personas y sustracción de identidad.
Moviéndose sobre el clasicismo y la ortodoxia del género, pero enriquecida con elementos del documental de observación, Secreto a voces es el canal para que las víctimas cuenten sus casos en primera persona. Todas dan cuenta de un sistema de trata organizado de forma fragmentada e informal que lleva activo más de 50 años: ese es más o menos el lapso que abarcan los casos registrados en la película, pero que sin dudas se extiende hacia atrás en el tiempo. Parteras de pueblo que cosechaban chicos entre las familias sin recursos; otra que, en el conurbano, fingió asistir a decenas de partos que no existieron para fraguar partidas de nacimiento y legitimar las apropiaciones; una niña que formaba parte de una familia dedicada al tráfico de bebés y que termina dándose cuenta que ella misma es víctima de una apropiación; el espantoso robo de un bebé ocurrido en el Hospital Fernández de Buenos Aires en 1973, en el que el cuerpo de un nene muerto le es entregado a una mujer que décadas después, gracias a la tecnología genética, pudo saber que no era el de su hijo. Esta última historia incluye a un hermano gemelo que anhela con desesperación encontrar esa mitad ausente.
Secreto a voces consigue conmover casi sin intervenir sobre las historias –aunque a veces la musicalización se convierta en un leve lastre que, sin embargo, no invalida la experiencia–. Su gran aporte narrativo consiste en incorporar una serie de cámaras ocultas que registran algunas de las vicisitudes públicas o privadas que los protagonistas atraviesan en sus búsquedas. La película también señala una tendencia en la breve filmografía de Bustos, quien en su película anterior El fin del Potemkin (2011) retrataba a dos marineros rusos varados durante 20 años en la Argentina tras la caída de la URSS. Ya ahí, desde un punto de vista diverso, había una preocupación por el asunto de la pérdida de la identidad y los efectos del desarraigo. Como aquellos marinos, los protagonistas de Secreto a voces intentan navegar hacia un destino ansiado, que en este caso es su propia y real identidad.
![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/juan-pablo-cinelli.png?itok=Zbek5M3h)